![]()
“El dinero público en Colombia no se pierde: se diluye en excusas.”
En Colombia parece que todo cuesta el doble y tarda el triple. No porque falte plata, sino porque sobran excusas.
Los proyectos arrancan con promesas, presupuestos “ajustados” y discursos de eficiencia, pero terminan convertidos en monumentos al desorden. Y lo peor es que ya nadie se sorprende.
Cada vez que un político anuncia una obra, todos pensamos lo mismo: “a ver cuánto se demora y cuánto termina costando”.
Y no es cinismo, es experiencia.
Un país donde los números no cuadran
La Contraloría advirtió este año que hay más de 1.400 obras inconclusas en el país, valoradas en cerca de $25 billones de pesos. Es decir, plata suficiente para construir varios metros de Bogotá, terminar hospitales y aún sobraría para colegios. Pero ahí están, llenas de polvo y promesas.
El caso de la Avenida El Rincón en Bogotá es un retrato del problema: empezó en 2019 con un presupuesto de 150 mil millones, debía durar poco más de dos años, y hoy ya pasó los 280 mil millones, con 23 adiciones al contrato y cinco años de retraso.
Y todavía hay quienes lo llaman “avance”.
La UNGRD, que debería encargarse de atender emergencias, se volvió una emergencia en sí misma: contratos inflados, manipulación política y más de 16 mil millones de pesos en cuestionamientos que ahora están en manos de la justicia.
Y si hablamos del Túnel de La Línea, la historia es parecida: empezó costando 629 mil millones y terminó superando los 2 billones.
Ese es el país real: el de las cifras que se estiran, los plazos que se dilatan y las responsabilidades que se diluyen.
El costo que no aparece en los informes
Como analista financiero sé que los sobrecostos no son solo cifras, son síntomas.
Detrás de cada peso extra hay una cadena de errores: planeación mal hecha, estudios incompletos, contratistas que cobran por improvisar y supervisores que miran para otro lado.
El problema es que en Colombia el costo no se calcula con base en resultados, sino en conveniencias.
Nos hemos acostumbrado a creer que “lo importante es ejecutar”, sin importar si se hace bien.
El país no necesita más gasto, necesita más control. Porque gastar sin medir es lo mismo que perder con elegancia.
¿Por qué seguimos repitiendo el error?
Primero, porque los contratos públicos siguen hechos para beneficiar a unos pocos.
El sistema de adiciones y prórrogas se volvió un mecanismo legal para inflar presupuestos sin que nadie responda.
Segundo, porque los entes de control llegan cuando ya todo pasó. La corrupción no necesita esconderse, solo necesita tiempo.
Y tercero, porque culturalmente hemos normalizado el desperdicio: si la obra se atrasa, “es por la lluvia”; si se encarece, “es por la inflación”; si no se termina, “es culpa del contratista anterior”.
Excusas sobran. Responsables, pocos.
¿Qué se puede hacer?
No se necesita inventar la rueda. Solo aplicar lógica.
Un proyecto público debería tener un presupuesto que se pueda rastrear en tiempo real, donde cualquier ciudadano pueda ver cuánto se contrató, cuánto se ejecutó y cuánto se modificó.
Y si el valor se duplica, que haya consecuencias.
Pero acá no. Acá los sobrecostos se explican en rueda de prensa y se olvidan en campaña.
Mientras tanto, seguimos con vías que no conectan, hospitales sin terminar, colegios a medio construir y la sensación de que el dinero público es una especie de fondo infinito que siempre se puede “ajustar”.
El punto no es la plata, es la cultura
Colombia no es un país pobre. Es un país caro.
Carísimo.
Porque el precio de la ineficiencia se paga todos los días: en impuestos, en demoras, en falta de confianza.
Y lo más costoso no es el cemento ni el acero, sino la costumbre de no medir bien, de no exigir resultados, de aceptar que todo se puede “arreglar después”.
El país necesita una contabilidad moral, no solo fiscal.
Una que mida cuánto nos cuesta seguir haciendo las cosas mal.







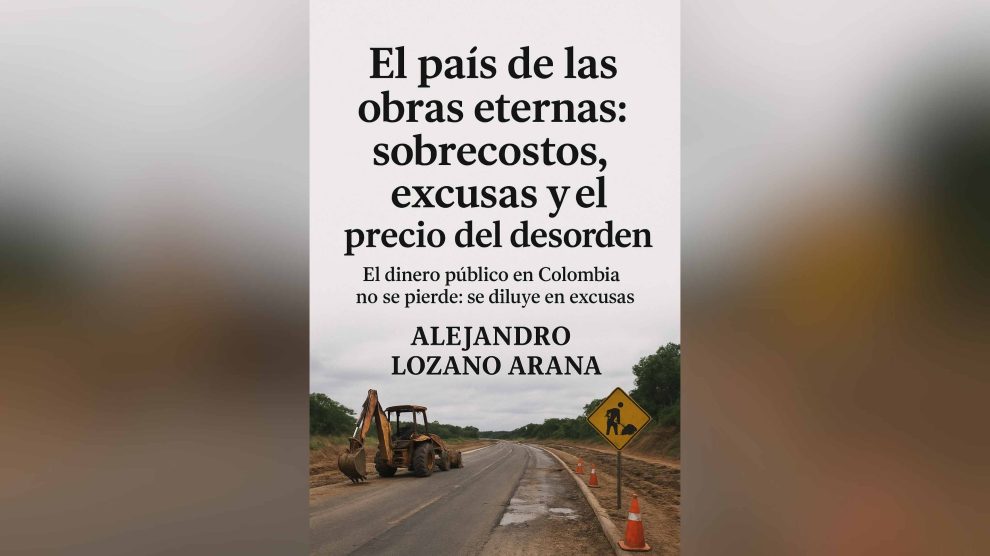





Comentar