“Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía; cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad”.
– Thomas Jefferson.
Hoy, esta reflexión plantea un gran desafío para la Organización de las Naciones Unidas: ¿Puede un organismo internacional seguir siendo legítimo cuando este no consigue confrontar a los poderosos ni escuchar a aquellos millones que sufren tras bambalinas?
La ONU se fundó en 1945, con un propósito claro: garantizar paz, dignidad e igualdad en un planeta saludable. No obstante, en 2025 la realidad revela una situación inquietante. La organización, apresada entre parálisis políticas, vetos cruzados y la falta de un respaldo firme de los Estados Miembros, parece perder su misión en un discurso abstracto. Ese que en algún momento fue un espacio comprometido con la justicia global, actualmente corre el riesgo de transformarse en un órgano impotente, el cual no va a poder traducir sus principios en acciones concretas que protejan a quienes más lo necesitan.
Tras su fundación –con el objetivo de prevenir futuros conflictos– la ONU fue vista por el mundo con ojos de esperanza: una institución capaz de prevenir conflictos globales, fomentar la paz y proteger los derechos humanos.
En sus comienzos, su misión fue contundente: 1) desempeñó un papel importante en la prevención de conflictos internacionales, 2) fue fundamental en la descolonización de más de 80 territorios, 3) creó agencias para la cooperación humana y el desarrollo como la UNESCO, UNICEF y la FAO y, 4) mediante la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, sentó un marco normativo funcional que prevalece hasta el día de hoy. Estos logros iniciales fueron los cimientos de su legitimidad, generando confianza en su rol como garante de paz y seguridad. Sin embargo, aquella “Estrella de Belén” que alguna vez iluminó el camino de la sociedad internacional, parece desvanecerse en medio de un horizonte marcado por la incertidumbre y las crisis, reflejando la incapacidad del organismo para responder con efectividad ante conflictos cada vez más complejos, prolongados y multidimensionales.
Ahora, aboquémonos a las raíces de la crisis actual, tanto estructurales como políticas. Una de las causas principales es la estructura del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes cuentan con “poder de veto”; un mecanismo, al principio pensado para acreditar estabilidad, se ha vuelto una herramienta ideológica, denegando proyectos importantes y paralizando soluciones frente a conflictos críticos. Otra fuente de tensión es la desigualdad de poder entre los Estados Miembros; mientras los Estados y las potencias emergentes alzan su voz para participar en la toma de decisiones, el sistema existente sigue beneficiando a aquellas potencias históricas, provocando sentimientos de exclusión y frustración. La paralización ante crisis humanitarias y su falta de capacidad para lidiar con ellas es más que evidente: conflictos que llevan años –como los que se viven en Sudán, Myanmar y Siria– demuestran la inoperancia de la ONU para hacer frente de forma efectiva, sobre todo cuando se encuentran en juego los intereses de las grandes potencias. Y, para finalizar, uno de los puntos fundamentales de la crisis actual: el financiamiento y dependencia de grandes donantes, causante de que organismos encargados de situaciones críticas operen con recursos limitados, al tiempo que aquellos que no necesitan tanto material económico lo malgasten en largas sesiones con hospedajes en primera clase para los más poderosos y sus equipos diplomáticos. La percepción de la ONU como un “club de élites” inaccesible aumenta cada vez más y resuena en el imaginario popular, donde los ciudadanos demandan soluciones prácticas a problemas específicos que pocas veces son recibidos.
Una reforma a fondo del Consejo de Seguridad que permita la inclusión de nuevos miembros y amplíe la delegación de las naciones es una solución necesaria a esta crisis, ya que así se representaría con mayor imparcialidad el equilibrio del poder mundial en el siglo XXI. También, es apremiante fijar límites precisos al empleo del veto, limitándolo en contextos de genocidios, guerras, crisis humanitarias o cualquier otra circunstancia que amenace la vida y la dignidad de millones de seres humanos.
Asimismo, la ONU requiere restaurar la confianza que ha perdido a través de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando que cada decisión y cada recurso otorgado sean responsables y visibles para el mundo entero. Esto abarca brindar recursos apropiados a las agencias y los órganos que los requieren con mayor urgencia, a los que están a cargo de misiones humanitarias y de desarrollo, y simultáneamente reducir el derroche y los gastos superfluos, previniendo que la burocracia y el protocolo oscurezcan la acción idónea.
Solo mediante estas medidas –reforma institucional, restricción del veto, y transparencia y eficiencia en la gestión de recursos– la ONU podrá recuperar su autoridad moral y su capacidad de proceder, transformando promesas históricas en resultados concretos y devolviendo sentido a su misión de paz, justicia y cooperación global.
Como recordó T.S. Eliot: “Así termina el mundo, no con un estallido, sino con un sollozo”.
La ONU parece hoy estar en esa línea divisoria: no por los conflictos a los que no pueden poner fin, sino por la agonía prolongada de su propia pasividad. La entidad que en algún momento iluminó al mundo con la promesa de paz y colaboración a nivel global se enfrenta hoy a la disyuntiva de convertir sus palabras en acciones, sus principios en realidades específicas y sus decisiones en esperanzas palpables. Si no lo hacemos, el mundo seguirá siendo testigo de su declive: un silencio alarmante que tiene más peso que cualquier conflicto, y nos recuerda que incluso las promesas más grandes pueden desvanecerse si no hay voluntad para cumplirlas.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.



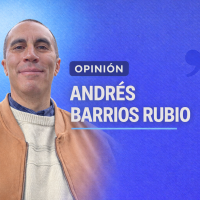






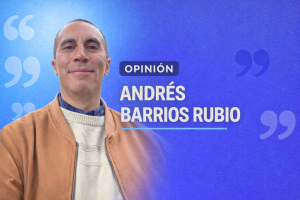


Comentar