 El último umbral
El último umbral
Una advertencia desde la intemperie moral
Escribo desde un lugar incómodo: soy inmigrante legal, profesional, integrado. No hablo desde el margen ni desde el privilegio absoluto. Hablo desde la intemperie. Desde ese punto donde se ve con claridad lo que a quienes nacieron dentro del sistema se les volvió paisaje. Y lo que veo no es una crisis más. Es una renuncia.
El mundo no se dirige a su destrucción por falta de leyes, recursos o inteligencia. Se dirige a ella porque ha decidido olvidar lo único que lo sostuvo: la convicción de que la dignidad humana precede al miedo, a la identidad y a la utilidad política. No estamos fallando por ignorancia; estamos fallando por cansancio moral.
Durante décadas nos dijeron que la democracia era un punto de llegada. Hoy queda claro que era un equilibrio frágil. La democracia no muere cuando se cancelan elecciones; muere cuando las mayorías dejan de pensar y comienzan a reaccionar. Cuando el voto se vuelve un reflejo emocional, la aritmética reemplaza a la conciencia y el grito vence al argumento.
El ser humano es capaz de pensamiento profundo en soledad. En masa, busca atajos. Quiere culpables visibles para problemas complejos. Así, la inmigración, la seguridad o la identidad dejan de ser debates y se convierten en herramientas. No porque expliquen la realidad, sino porque la simplifican hasta volverla digerible. El precio de esa simplificación es siempre el mismo: deshumanizar al otro.
Lo más grave es que el miedo a la ley se ha diluido. No porque la ley haya desaparecido, sino porque dejó de disuadir. Hoy se aplica de forma selectiva, se interpreta según conveniencia y se suspende cuando estorba. Asaltos al corazón del poder en democracias consolidadas, sanciones que no enseñan, guerras que el derecho internacional observa sin detener. La ley sigue en pie, pero ya no pone límites morales: administra daños.
Se nos dice que comparar este tiempo con la década de 1930 es exagerado. No lo es si se entiende la advertencia. Entonces, la caída fue rápida y brutal. Hoy es lenta, fragmentada y socialmente tolerada. Antes, el autoritarismo descendía desde el Estado; hoy asciende desde sociedades exhaustas, dispuestas a sacrificar principios a cambio de una sensación momentánea de orden.
Como inmigrante, veo con nitidez una verdad incómoda: los sistemas no comienzan persiguiendo a quienes cumplen la ley, trabajan y se integran. Empiezan por los márgenes. Pero cuando esa lógica se normaliza, el umbral se corre. La historia es implacable: cuando un Estado necesita enemigos internos permanentes para sostenerse, ya se ha perdido a sí mismo.
Este no es un conflicto racial, ni nacional, ni cultural. Es antropológico. La humanidad no fue grande por sus diferencias, sino por aquello que nos hizo iguales. La cooperación, la ley y la técnica nacieron del reconocimiento de una dignidad común, no de identidades cerradas. Cuando ese reconocimiento se rompe, todo progreso se vuelve arma.
Las tradiciones humanas —religiosas y filosóficas— advirtieron esto una y otra vez. La Biblia lo dijo con una crudeza que hoy incomoda: compartimos un mismo origen. Y en la Torre de Babel dejó una enseñanza aún más perturbadora: la humanidad fue dividida no por su debilidad, sino por su exceso de poder sin límite. Otras culturas lo expresaron con distintos nombres —hybris, orgullo, apego, desorden—, pero la advertencia es la misma: cuando el poder crece más rápido que la conciencia, incluso la unidad se vuelve peligrosa.
Hoy poseemos más poder que nunca. Tecnológico, productivo, informativo. Y lo usamos para vigilar, excluir, dividir y administrar el miedo. No estamos ante una tragedia inevitable, sino ante una decisión cotidiana: no aprender. La historia no nos garantiza redención; nos ofrece patrones. Y esos patrones indican algo incómodo: todo tiene más probabilidad de empeorar que de mejorar cuando se elige el miedo.
Esta no es una columna para tranquilizar. Es una advertencia. Las civilizaciones no mueren cuando son derrotadas desde fuera, sino cuando dejan de creer que el otro es, esencialmente, igual a sí mismo. Cuando la ley ya no protege al débil, cuando la democracia se reduce a números y cuando la identidad vale más que la dignidad, la destrucción no llega de golpe. Se vuelve normal.
Estamos en el último punto razonable para cambiar de dirección. No mañana, no cuando sea evidente. Ahora. La historia enseña que los pueblos casi nunca eligen a tiempo. Y precisamente por eso, escribir esto no es un acto de esperanza ingenua, sino de responsabilidad. Porque si no lloramos hoy por lo que estamos perdiendo, mañana lloraremos —sin remedio— por lo que permitimos destruir.

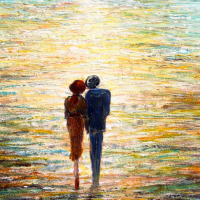






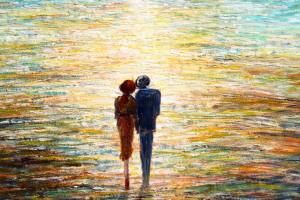




Comentar