![]() Como defensor de la afirmación: la educación transforma realidades, me encuentro hoy con una profunda reflexión sobre esta idea que, ya sea con beneplácito o desacuerdo, deseo compartir con el lector.
Como defensor de la afirmación: la educación transforma realidades, me encuentro hoy con una profunda reflexión sobre esta idea que, ya sea con beneplácito o desacuerdo, deseo compartir con el lector.
Reconocer la importancia de la educación en cualquier sociedad implica entender que, a través de ella, los individuos que conforman un colectivo social pueden lograr algunos de los objetivos más dignos que cualquier comunidad aspira alcanzar: un estatus social mejorado, progresos en ciencia y tecnología, atención más efectiva a fenómenos naturales y humanos, entre otros. Una vida de mayor calidad.
Este razonamiento ha sido formulado, tal vez ingenuamente o como resultado de una hegemonía cultural, en contextos que han minimizado otras circunstancias que constituyen los elementos fundamentales que consideraríamos esenciales para comprender el impacto de la educación en una sociedad, o específicamente, lo que esta podría generar: Movilidad Social. Para abordar este concepto, debemos centrarnos en el análisis de Movilidad Social, que se define como las oportunidades que permiten a un individuo dentro de una sociedad experimentar un cambio en su estatus dentro de la estructura social a la que pertenece, especialmente en términos de condiciones socioeconómicas. Subir o bajar en el ascensor social depende de la equidad en las oportunidades, del desarrollo humano, del desarrollo de capacidades, tal como lo señala Nussbaum, o, en resumen, de los principios de justicia social que, de alguna manera, se van resolviendo.
En su texto La Reproducción, Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron ilustran cómo las clases adineradas o altas de una sociedad invierten en capital cultural y académico, transformándolo en capital simbólico, lo que a su vez permite mantener su estatus social. Lo interesante es que esta inversión en capital cultural y académico acaba ocultando las ventajas económicas que facilitaron a estos individuos tener más “oportunidades” en la movilidad social. La desigualdad se profundiza y las diferencias se agravan.
La movilidad social, resultado de circunstancias inherentes a sistemas educativos que garantizan múltiples dimensiones, solo se materializa en contextos donde factores subyacentes a la educación generan oportunidades de realización; como dirían los materialistas: condiciones materiales adecuadas. Esto significa que el entorno en el cual los individuos emprenden su trayectoria educativa debe tener resueltas algunas de las necesidades más básicas. Sistemas de salud efectivos, capacidad de proporcionar hogares con alimentación, condiciones dignas de vivienda, empleabilidad, entre otros. Los factores vinculados a la desigualdad, las disparidades entre entornos urbanos y rurales, la discriminación por raza, género o etnia, así como la fragmentación de los contextos laborales informales, crean un panorama donde la afirmación la educación transforma realidades carece de significado.
La lucha contra la desigualdad necesariamente implica desmontar las causas estructurales que obstaculizan la movilidad social de los grupos en situaciones marginales. Según un análisis del Banco Mundial, se estima que en Colombia se requerirían aproximadamente 11 generaciones para que una familia en situación de pobreza logre alcanzar el ingreso medio nacional. Este dato es relevante considerando que, aunque se han implementado medidas en este ámbito, el esfuerzo realizado hasta ahora es aún insuficiente.
Por esta razón, las iniciativas que buscan en nuestro país reducir y superar, en un sentido, las dificultades para la movilidad social, y en otro, cambiar la perspectiva estrictamente educativa, cobran una importancia significativa. Es crucial que tanto los gobiernos como las entidades privadas intensifiquen sus esfuerzos en este sentido. Una sociedad que favorezca la movilidad social tiende a exhibir mejores indicadores en materia social y a fomentar la prosperidad en diferentes áreas. Estrategias como las transferencias junto con una formación integral, el financiamiento sostenido tanto privado como público en educación continua, así como la vinculación laboral y la contextualización de la educación considerando los factores conflictivos que generan desigualdades, son fundamentales. Aspectos como la salud mental, la alimentación de calidad son algunos de los elementos multidimensionales que podrían permitir a países como el nuestro construir un camino que avance hacia mejores oportunidades para la movilidad social.
No se trata únicamente de dotar a un centro de infraestructura educativa, ni de promover currículos de calidad. Esto a menudo acaba por atribuir la responsabilidad del “estancamiento” a docentes con salarios bajos y condiciones precarias o a estudiantes que luchan con la falta de atención debido a conflictos familiares o problemas nutricionales, por citar algunos ejemplos. La progresión de las sociedades no puede darse sin crear entornos que superen la marginalidad para estudiantes, educadores, directores y la comunidad en general. De poco sirve una escuelita mientras los demás factores agravan la existencia de un estudiante.
Se requiere un sistema educativo que permita a todos sus integrantes desarrollar sus capacidades en diversas dimensiones. Este es el objetivo.






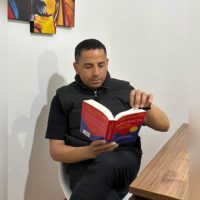
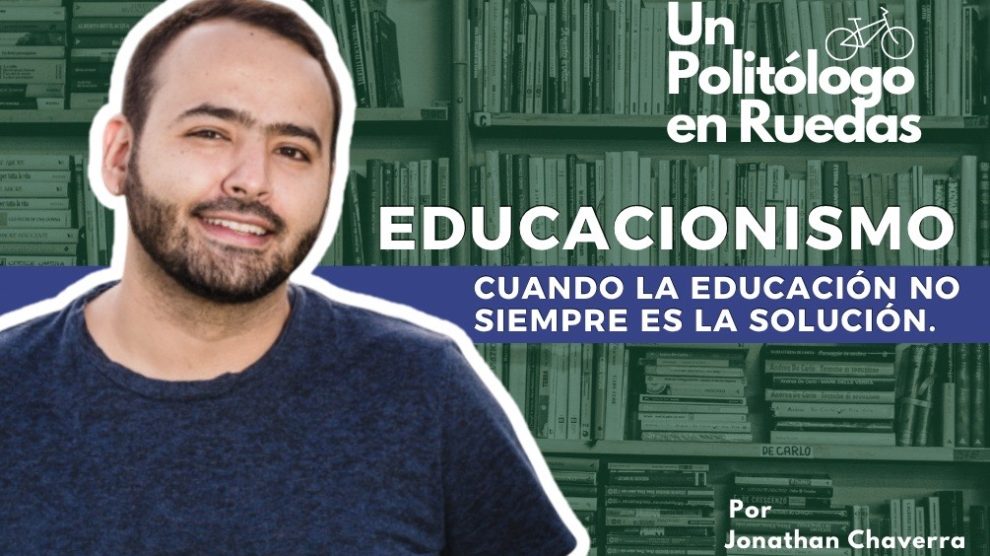





Comentar