“ Pagarle bien a los ediles no es un acto de generosidad, sino una obligación ética, democrática y funcional.”
En Colombia, la democracia local ha encontrado un cauce esencial en las Juntas Administradoras Locales (JAL), corporaciones administrativas elegidas por voto popular que representan a las comunidades en sus comunas y corregimientos. Estas instancias de participación ciudadana nacieron con la promesa de acercar la toma de decisiones al territorio, de descentralizar el poder para empoderar a los ciudadanos y responder con mayor eficacia a las necesidades locales. Sin embargo, a pesar de esta vocación profundamente democrática, las JAL han sido tratadas históricamente con desdén institucional. Lo que comenzó como una esperanza de transformación comunitaria se ha convertido en un espacio precarizado, sostenido por la voluntad y sacrificio personal de ediles que, lejos de recibir una remuneración justa por su labor, trabajan en condiciones indignas. Esta situación revela una deuda histórica del Estado colombiano con las JAL, una deuda que se hace más evidente y urgente con cada sesión mal paga, con cada proyecto comunitario truncado por falta de recursos y con cada líder que, por necesidad, abandona el ejercicio por no poder sostenerlo económicamente.
Desde su creación por el Acto Legislativo No. 1 de 1988 y su regulación en la Ley 11 de 1986, las JAL han sido concebidas como espacios para la participación directa, como una herramienta para que los territorios tuvieran voz y voto en la planificación de su propio desarrollo. Esta visión fue ratificada por la Constitución Política de 1991, que las incluyó como parte integral del sistema político colombiano. A lo largo de los años, su marco normativo ha sido ajustado por leyes como la 136 de 1994, la 1551 de 2012 y la 2086 de 2021, las cuales han tratado de reconocer su importancia, sin lograr resolver una contradicción de fondo: se exige a los ediles compromiso, conocimientos, liderazgo y trabajo constante, pero se les ofrece a cambio una compensación económica simbólica, a menudo inferior incluso al salario mínimo legal vigente.
El artículo 119 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551, menciona el derecho de los ediles a la seguridad social y un seguro de vida en municipios de más de 100.000 habitantes, lo cual es positivo, pero claramente insuficiente. La Ley 2086 de 2021 permitió el pago de honorarios, aunque con un tope de dos UVT por sesión, lo cual resulta en una suma ridícula frente a la magnitud del trabajo que desempeñan. Esta limitación no solo perpetúa la inequidad, sino que contradice principios fundamentales del derecho laboral y del reconocimiento institucional. El mensaje implícito del Estado es claro: el trabajo de los ediles no vale lo suficiente, a pesar de que su impacto en la calidad de vida de los habitantes de barrios y veredas es enorme.
Pagarle bien a los ediles no es un acto de generosidad, sino una obligación ética, democrática y funcional. Ellos son los ojos y oídos del Estado en el territorio. Son quienes conocen de primera mano las necesidades de las comunidades, quienes participan en la priorización de obras, quienes impulsan procesos de control político, y quienes canalizan las demandas ciudadanas hacia el gobierno distrital o municipal. Negarles una remuneración digna es negar la importancia de su labor y, en consecuencia, debilitar la estructura misma de la descentralización. Es también cometer una injusticia con ciudadanos que han sido elegidos por voto popular y que, muchas veces, dedican tiempo completo a su función, sacrificando su estabilidad económica, sus familias y hasta su salud física y emocional.
Además, un pago justo permitiría atraer y retener talento calificado. Hoy muchas personas capaces y preparadas no consideran presentarse a las JAL porque simplemente no pueden vivir del cargo. El Estado, al mantener condiciones tan precarias, empuja a los ediles a compaginar su función pública con trabajos informales o inestables, o a abandonar su rol antes de terminar el periodo. Esto redunda en una menor calidad de la gestión pública local, en el debilitamiento de la representación territorial y en una democracia cada vez más frágil.
No se puede hablar de participación ciudadana real si quienes la encarnan desde las JAL no cuentan con condiciones laborales básicas. La Corte Constitucional ha insistido en que el Estado debe garantizar dignidad a todos sus servidores públicos. Ha llegado el momento de que esa dignidad se traduzca en una política clara de remuneración para los ediles, que reconozca su rol estratégico y contribuya al fortalecimiento de la gobernanza local. Esto implica revisar de fondo la legislación vigente, eliminar los topes arbitrarios, equiparar las condiciones laborales con otros cargos de elección popular y dotar a las JAL de recursos suficientes para cumplir su misión.
Reconocer económicamente el trabajo de los ediles es, además, un acto de justicia histórica. Durante décadas, estas corporaciones han sido el primer escalón de la democracia participativa en Colombia, pero también el más ignorado. Quienes han trabajado desde las JAL han resistido con compromiso, pero no se les puede exigir heroísmo eterno. Es hora de saldar la deuda. Una remuneración digna para los miembros de las Juntas Administradoras Locales no solo es necesaria, sino urgente. Porque sin ediles fortalecidos, no hay participación ciudadana real, y sin participación, la democracia territorial es apenas un eslogan vacío.







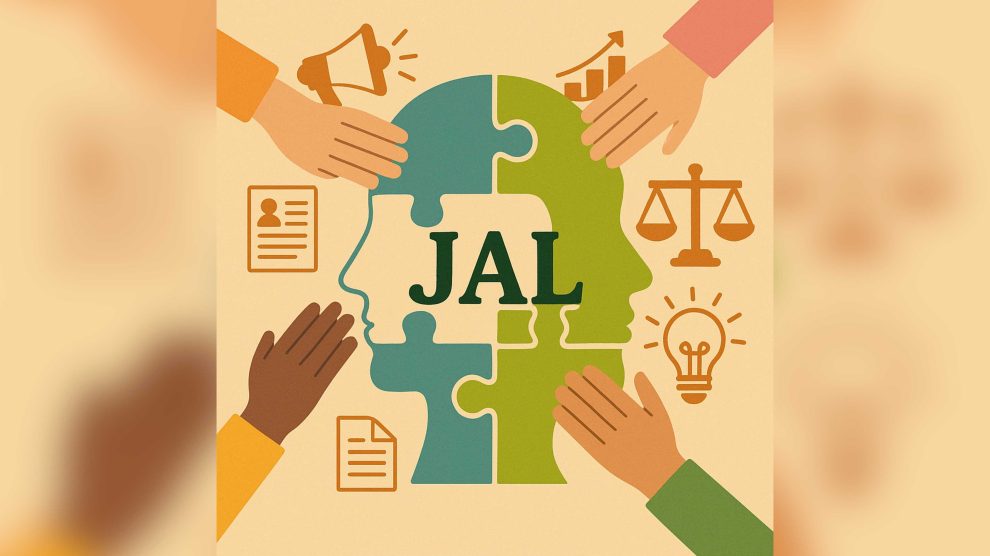





Comentar