“Colombia atraviesa actualmente un periodo de importantes retos relacionados con cuestiones de seguridad. La seguridad democrática del Estado, considerada en su día como un logro significativo, se ha ido deteriorando debido a un progresismo idealizado que ha minado la eficacia de las fuerzas armadas y facilitado el crecimiento de las organizaciones criminales. Este cambio ha minado la confianza pública y ha provocado el deterioro de la ley y el orden, sobre todo en regiones anteriormente controladas por la ilegalidad.”
La historia reciente de Colombia demuestra el impacto potencial de las políticas públicas en la configuración de la trayectoria de una nación. La transición de la seguridad democrática a la inseguridad progresista es indicativa de un cambio en el enfoque político y una consecuente renuncia a la autoridad estatal, que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de colombianos. A comienzos del siglo XXI, la seguridad democrática se consolidó como el eje central de la estrategia estatal para restablecer la confianza, garantizar la movilidad ciudadana y restituir el monopolio de la fuerza pública frente al avance de la guerrilla, el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de las deficiencias de la política y de que fue recibida con cierto escepticismo, se ha reconocido ampliamente que se lograron avances significativos en varias áreas clave. Entre ellos, una disminución sustancial de la violencia y los secuestros, el debilitamiento de las estructuras insurgentes y el fomento de una mayor sensación de presencia estatal y seguridad en las regiones situadas fuera de las zonas urbanas.
Tras un periodo de veinte años, la situación ha cambiado significativamente. Con la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder y la consolidación de un discurso progresista de izquierda, el concepto de seguridad sufrió un cambio significativo. Dejó de ser considerado un pilar estructural y pasó a ser un tema secundario, incluso visto con recelo. La narrativa oficial ha mantenido que la represión y la fuerza son legados de gobiernos autoritarios, mientras que el diálogo, los pactos y la «paz total» son el camino preferido. Sobre el papel, la propuesta parece loable. En la práctica, se ha traducido en una escalada de la violencia, la proliferación de economías ilegales y la inseguridad cotidiana que viven millones de colombianos. El paso de la seguridad democrática a la inseguridad progresista no es sólo una cuestión semántica; es un cambio fundamental en la forma de concebir el Estado y la autoridad.
El modelo de seguridad democrática se basaba en la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y la recuperación de la confianza ciudadana. Por el contrario, la inseguridad progresista favorece el apaciguamiento de los grupos ilegales, la negociación incondicional y la reducción de la acción militar y policial, incluso en contextos donde la criminalidad mantiene una posición de fuerza. Las consecuencias son claras. En las zonas urbanas, aumenta el microtráfico y la extorsión, facilitados por la reticencia de las autoridades a actuar por miedo a ser tachadas de «represivas». En las zonas rurales, los disidentes, el ELN y las bandas criminales se han aprovechado de la situación dejada por un Estado que parece más dispuesto a ceder que a ejercer su autoridad. En el contexto de la vida cotidiana, los colombianos perciben que la serenidad lograda a costa de grandes sacrificios se está disipando rápidamente. La izquierda en el poder ha dado lugar a una mala interpretación de la necesidad de paz. Este malentendido es consecuencia de una combinación de ingenuidad ideológica y cálculo político.
La capacidad de un Estado para garantizar seguridad y protección jurídica a sus ciudadanos es un indicador primordial de su soberanía e influencia. Cuando ese poder se diluye o se entrega a quienes desafían la ley, puede conducir al caos. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Colombia: bajo el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, los criminales han encontrado un terreno fértil para expandirse, fortalecerse y, lo que es peor, sentirse legitimados por un discurso oficial que los trata más como actores políticos que como delincuentes. El concepto de «paz total» ilustra perfectamente este fenómeno. Esta estrategia se convirtió en una excusa conveniente para que guerrillas, disidentes y bandas criminales refuercen su control territorial. Los criminales han reconocido que la presión militar se ha reducido, que la policía está actuando con cautela y que el gobierno está enviando un mensaje claro de que el crimen es rentable. Es evidente que la narrativa oficial presenta a los violentos como víctimas del sistema. Todo ello mientras se pasa por alto a las verdaderas víctimas, es decir, a los ciudadanos de a pie.
El empoderamiento de los delincuentes es más que simbólico. La cuestión fundamental es que la estrategia del gobierno se basa en una premisa errónea: la creencia de que los grupos ilegales poseen un deseo genuino de desarmarse y hacer la transición a entes sociales o políticos respetuosos de la ley. La experiencia histórica de Colombia demuestra que cada concesión hecha sin presión militar ha resultado en el fortalecimiento de los criminales, la expansión de sus economías ilícitas y un mayor poder coercitivo sobre las comunidades. El enfoque de indulgencia de Gustavo Francisco Petro Urrego hacia los elementos criminales ha tenido una consecuencia no deseada: ha provocado un descenso de la moral entre las fuerzas policiales y militares. El empoderamiento de los criminales no es un accidente ni un error aislado; es la consecuencia directa de una visión ideológica que privilegia una narrativa paralela e idealiza a los victimarios.
Colombia se acerca a un nuevo ciclo electoral con un panorama incierto. Por encima de debates ideológicos, promesas económicas y luchas por el poder, el gran reto del país es uno solo: retomar el camino de la seguridad democrática. La seguridad, entendida como la garantía fundamental para la vida, la movilidad, la inversión y la convivencia, vuelve a estar en el centro de las preocupaciones ciudadanas. No es de extrañar. Por ello, el próximo proceso electoral es un momento decisivo. El país debe optar por continuar en la actual senda de inseguridad progresista o por reconstruir los cimientos de la seguridad democrática. Esto no implica volver a un enfoque de mano dura sin matices, como afirman sus críticos. Por el contrario, exige el restablecimiento fundamental de una premisa clave: que el Estado debe ser el único garante de la autoridad, que las leyes están para cumplirlas y que las fuerzas armadas deben contar con respaldo político para enfrentarse a quienes desafían el orden democrático. Sin embargo, el reto no es sencillo.
Quienes aspiren a liderar esta transición deben elaborar una narrativa que resuene con la angustia de los ciudadanos sin recurrir al populismo punitivo. El ciudadano colombiano ya lo tiene claro: sin seguridad no hay empleo, no hay inversión, no hay confianza, no hay libertad. La inseguridad tiene el potencial de socavar cualquier proyecto nacional, pues transforma la vida cotidiana en una constante evaluación de riesgos potenciales. Las consecuencias de la pérdida de control del Estado sobre sus territorios pueden ser importantes, como la contracción de las empresas, la disminución del turismo y el aislamiento de las regiones, lo que en última instancia conduce al debilitamiento de la democracia. Por ello, las próximas elecciones representan un hito importante. La reanudación de la seguridad democrática no está impulsada por la nostalgia ni por agendas políticas a corto plazo; es una necesidad urgente. Es imperativo que Colombia no vuelva a un período de miedo y ansiedad. El próximo presidente tendrá la responsabilidad de decidir si Colombia continúa por el camino de la rendición ante el crimen o si retoma la senda que una vez permitió recuperar la esperanza.


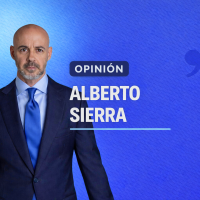
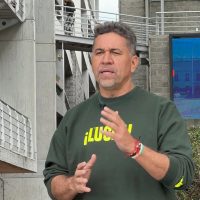



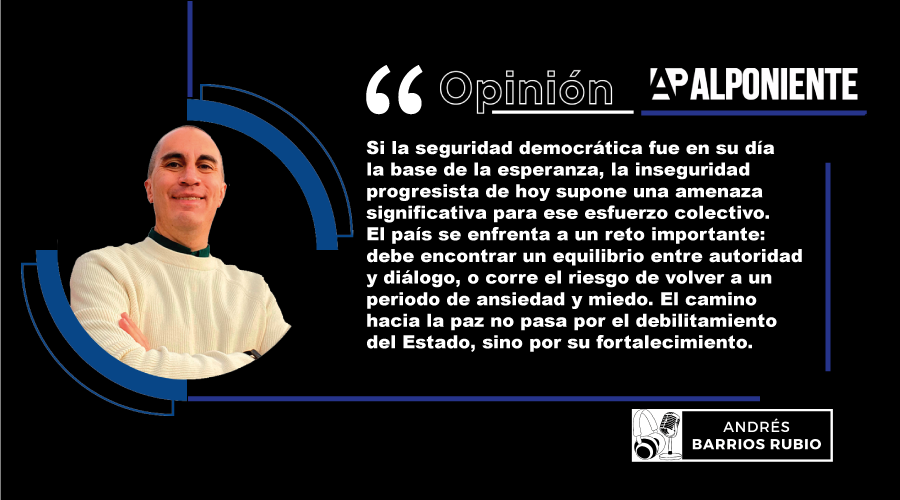

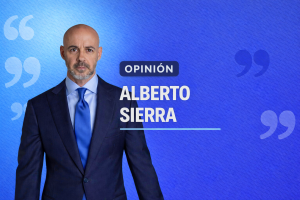



Comentar