“Esta saturación de estímulos digitales no solo fragmenta nuestra capacidad de atención, sino que, a futuro, amenaza con redefinir la propia arquitectura de lo político.”
En 1984, George Orwell nos advirtió sobre el poder de empobrecer el lenguaje para domar el pensamiento; aquel régimen que eliminaba palabras como libertad o revolución nos demostraba que, al borrar la posibilidad semántica, se impide imaginar cualquier horizonte distinto a la obediencia, si bien hoy no hay decretos que prohíban términos, la dinámica de la atención en plataformas de vídeo breve genera un efecto equivalente, este desplazamiento hacia la reacción inmediata, ejemplificado en el frenesí de TikTok, encarna la fatiga de sí descrita por Byung-Chul Han, pues convierte el gesto en sustituto del concepto y disuelve los matices que sostienen la reflexión, esa fragmentación de la atención, la compulsión por deslizar el dedo una y otra vez reduce nuestra capacidad de sostener procesos de pensamiento complejos.
Ya lo mencionaba Hannah Arendt en la banalidad del mal, el verdadero mal político brota de la incapacidad de pensar antes que, de una malicia deliberada, en este orden de ideas, mientras Han subraya el cansancio interno de un sujeto sobreexigido por su propia productividad, Arendt enfatiza la desaparición de ese mínimo de reflexión que sostiene el juicio moral, este doble deterioro —la urgencia de consumir estímulos y la pérdida de la capacidad reflexiva— se alimenta a escala global. En las elecciones brasileñas de 2018, grupos de WhatsApp propagaron desinformación masiva que distorsionó percepciones y modificó decisiones de voto; al mismo tiempo, un estudio de psicología cognitiva de la Universidad de São Paulo comprobó que el consumo diario de reels reduce en un 30 % la atención sostenida en adultos jóvenes, un golpe directo a los cimientos de la deliberación colectiva.
Esta saturación de estímulos digitales no solo fragmenta nuestra capacidad de atención, sino que, a futuro, amenaza con redefinir la propia arquitectura de lo político, si la participación ciudadana se basa en la deliberación colectiva —esa conversación sostenida que Hannah Arendt consideró el corazón de la esfera pública—, podría ser desplazada por la hegemonía de las plataformas de consumo inmediato, llevando a la acción política hacia formas de activismo reactivo y efímero, donde lo viral sustituya al raciocinio y el algoritmo determine qué problema merece nuestra indignación. en ese escenario, corremos el riesgo de delegar en la captación de me gusta el protagonismo de la disputa por la palabra, debilitando los procesos de formación de opiniones sólidas y la capacidad de negociar el bien común.
De cara al futuro, se vuelve imperativo replantearnos no solo qué contenidos consumimos, sino cómo y por qué los consumimos. volver a cultivar espacios de reflexión lenta —tanto individuales como colectivos— significa reivindicar el tiempo político como un recurso no renovable, y reconocer que el uso acrítico de las redes sociales puede condenarnos a un activismo sin proyecto ni horizonte. solo si aprendemos a interrogar nuestras propias prácticas digitales —preguntándonos por el diseño de las plataformas, la lógica de sus algoritmos y el impacto de su economía de la atención— podremos aspirar a reconstruir una esfera pública en la que la palabra no sea un mero recurso de impacto, sino el fundamento de una acción política verdaderamente emancipadora.






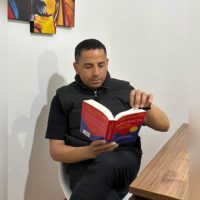
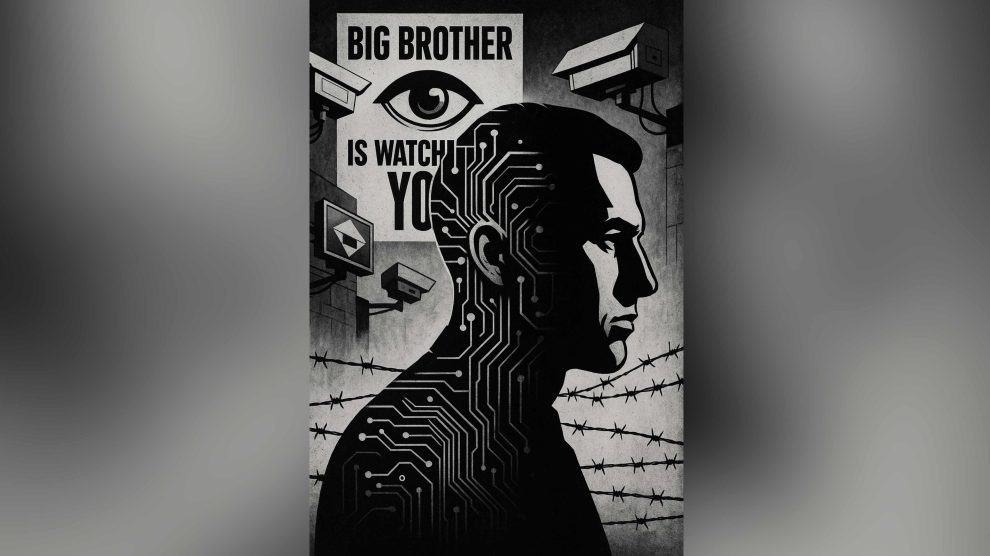





Comentar