“La inclusión, lema de la época actual, ha causado una pauperización del nivel instructivo, flexibilizamos a lo bajo, nunca a lo alto”
Ainscow et al, (2007) define la inclusión como la posibilidad que brinda el entorno para el desarrollo pleno de todas las capacidades humanas. Por ende, la educación inclusiva tiene que adecuarse a las características del sujeto, su habilidad cognitiva y subjetividades. Subida escabrosa, si entendemos que en un salón pueden cohabitar treinta y un o más individualidades. En este sentido, la facilidad política que prioriza los recursos educativos opta por plantear un discurso en el que todos cabemos, asignando a la escuela la labor de instruir en lo moral, lo ético y lo lúdico, siempre en desmedro de lo científico y académico.
La escuela, entonces, se convierte en un centro de recreación que no se dedica a la ilustración, sino más bien a instaurar el dogma axiológico que impera en el momento histórico. Los docentes asumen la inclusión y la defienden como la máxima necesidad de la actualidad, pero no se preocupan por su discusión y sistematización. De ahí que, las maestrías en inclusión, mismas que agotan su temario después del primer semestre, están en boga y sean flexibilizadas en tiempos y exigencia.
Lo anterior parece promover un discurso estupidizante que se promueve por un poder hegemónico, concepto estudiado por Althusser (1996), quien entiende que hay instituciones de adoctrinamiento estatal en el que se promueve el discurso imperante y se satanizan las formas de liberación y emancipación. Este hecho se alinea con el movimiento antiintelectual global, el cual pretende, en palabras de Asimov (2202), enfrentar a la masa con el genio, debilitando las formas de comprensión y producción, entregando al capital el control de lo humano y del progreso.
No se pretende de ninguna manera promover un discurso alienante y discriminatorio. Es, más bien, una exhortación a retomar la intelectualidad en la escuela. Alejar la educación de la praxis del hombre mediocre de Ingenieros (2009) y erigir una ciencia abierta y democrática que entienda que el individuo se hace en
sociedad. Misma que debe priorizar su superación y competividad para atender, así, a la persona con discapacidad. Bajo esta lógica, la educación para la inclusión no será un paisaje de papel, sino una forma de convivencia en el que, según las potencialidades, se exija, enseñe y eduque. Esto en contrapartida a la escuela que, por culpa del discurso romántico de la democracia y otras cosas más, es la mediocridad que se aleja de la crítica y se instaura en el populismo sentimental del buen salvaje.





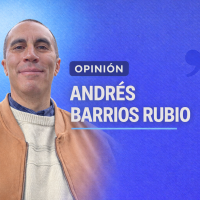







Comentar