![]()
“Cuando dirigimos nuestra mirada con rechazo hacia el ser humano atrapado en los desaciertos de la existencia, incapaz de sostener el peso abrumador de continuar, ignoramos su realidad y excluimos su condición sin detenernos a comprender las razones que lo llevaron allí” Acevedo, M. Emmanuel (2025)
Miramos hacia nuestro alrededor y en las aceras, bajo los puentes y en los parques de nuestras ciudades colombianas, habitan personas que parecen ser invisibles frente a los ojos de quienes transitan rápidamente hacia sus ocupaciones diarias o en la cotidianidad de su existencia. Sin embargo, su realidad es un recuerdo constante de las profundas desigualdades que atraviesa nuestra sociedad. La marginalidad humana que representa la situación de calle no solo nos interpela como ciudadanos, sino que también cuestiona la coherencia entre los discursos de derechos humanos y la realidad de quienes viven al margen.
Este artículo no pretende ofrecer una explicación técnica o investigativa del fenómeno. Busca, en cambio, invitar a una reflexión crítica y empática. ¿Qué lleva a las personas a hacer de la calle su hogar? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad frente a esta realidad? Más allá de las cifras, es urgente humanizar esta problemática y cuestionar cómo nuestras acciones o nuestra indiferencia contribuyen a perpetuarla.
La pobreza extrema, la desigualdad estructural y la falta de oportunidades no son solo términos recurrentes en informes oficiales; son realidades que imponen limitaciones y barreras diarias a miles de personas en Colombia. Detrás de estas cifras, hay historias de abandono, afectaciones a la salud mental, violencia intrafamiliar, pérdida de seres queridos y una profunda desesperanza. Para muchos, la calle no es una elección, sino el único refugio posible frente a un sistema que les ha fallado.
A esta complejidad se suma el consumo problemático de sustancias y los trastornos mentales que no pueden analizarse como simples causas o consecuencias. Estas condiciones son parte de un ciclo donde la exclusión social y la indiferencia agravan el sufrimiento humano. A menudo, nos enfocamos en las decisiones individuales sin cuestionar cómo las estructuras sociales, económicas y políticas contribuyen a perpetuar este ciclo, somos responsables de normalizar la indiferencia hacia quienes viven en la marginalidad.
En Colombia, existen programas diseñados para atender a esta población, su alcance es limitado y muchas veces ineficiente. A pesar de los esfuerzos de diversas entidades, las políticas públicas suelen carecer de un enfoque integral y sostenible que permita abordar las necesidades reales de esta población. En muchos casos, las estrategias se diseñan sin incluir la voz de quienes viven esta realidad, perpetuando así soluciones parciales y, en ocasiones, ineficaces.
Es fundamental repensar estas iniciativas desde un enfoque que priorice la dignidad humana. La falta de espacios de acogida dignos y respetuosos, sumada al estigma que enfrentan las personas en situación de calle, perpetúa su exclusión y refuerza el círculo de la marginalidad. Además, es necesario que las políticas no se limiten a ser medidas reactivas, sino que se orienten hacia la prevención, abordando las causas estructurales que conducen a esta situación.
La marginalidad humana es un espejo de nuestras contradicciones como sociedad. Apartar la mirada de quienes han hecho de la calle su hogar no es solo un acto de indiferencia, sino también de exclusión. Este fenómeno no es simplemente el resultado de decisiones individuales, sino la consecuencia de desigualdades profundas y heridas sociales que debemos enfrentar de manera colectiva.
La calle como hogar no debería ser una condena irrevocable, sino una oportunidad para repensarnos como comunidad. Este artículo es un llamado a la acción y a la reflexión: ¿qué estamos haciendo para reconstruir el tejido social que permita incluir a quienes hoy permanecen en las sombras?
En palabras de una persona que vive esta realidad: “No necesitamos lástima, necesitamos que nos vean como personas, como alguien que también tiene una historia”. Este testimonio nos recuerda que la empatía y la acción pueden ser el primer paso para devolver la esperanza a quienes han sido olvidados por tanto tiempo. El reto está en nuestras manos: Transformar la indiferencia en compromiso.
Para las administraciones locales, el reto es claro: es necesario trascender las respuestas asistencialistas y construir políticas públicas que combinen estrategias preventivas y de atención integral. Esto implica no solo fortalecer programas de vivienda digna, salud mental y rehabilitación, sino también generar oportunidades reales de inclusión laboral y social. Además, el diseño e implementación de estas políticas debe contar con la participación activa de quienes han vivido en la calle, reconociéndolos como actores clave en la construcción de soluciones efectivas.

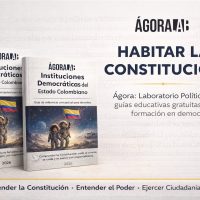

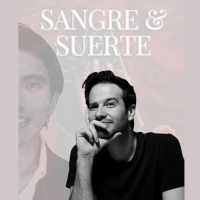




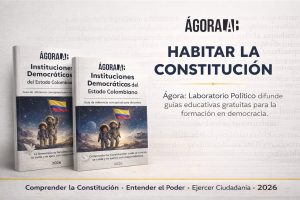

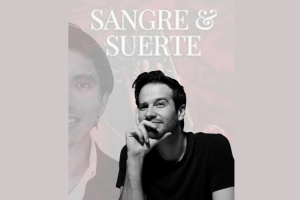


Comentar