![]() “El sujeto de rendimiento no sabe parar. No puede. No debe.”
“El sujeto de rendimiento no sabe parar. No puede. No debe.”
Últimamente, me ronda un pensamiento recurrente: la distancia abismal entre la idea ingenua que tenía de la adultez cuando era niña y la realidad que enfrento ahora. Creí que a esta edad sería una mujer con un mundo de posibilidades, autosuficiente y estable. La verdad es que el mundo de posibilidades existe, pero solo para aquellos dispuestos a hipotecar su bienestar a cambio de una productividad incesante.
Vivimos en una sociedad donde la opresión no viene impuesta desde afuera, sino que es autoimpuesta. Nadie nos obliga a trabajar sin descanso; lo hacemos por voluntad propia, convencidos de que es la única manera de tener valor en este sistema.
Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, describe con precisión quirúrgica cómo hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Ya no necesitamos que alguien nos vigile; lo hacemos nosotros mismos, con una eficiencia que Foucault habría encontrado fascinante. Nos repetimos incansablemente que podemos ser lo que queramos, que todo es cuestión de esfuerzo, que basta con trabajar más para conseguirlo. Es el espejismo perfecto: la ilusión de libertad en un entorno donde solo se nos permite ser productivos.
A esto se suma lo que Han llama la violencia neuronal. Antes, las enfermedades eran bacterianas o virales; ahora, son mentales. Depresión, ansiedad, TDAH, trastornos alimenticios… La lista sigue. Y la solución que nos ofrece la sociedad del rendimiento es simple: ignorarlas, seguir adelante, aumentar la productividad. Como si el problema fuera la falta de esfuerzo y no el desgaste sistemático al que estamos sometidos.
El sujeto de rendimiento no sabe parar. No puede. No debe. Se aferra a la idea de que siempre puede hacer más, de que el descanso es una debilidad. No importa cuán exitosa sea su vida laboral, el agotamiento es inevitable. Pero no un agotamiento físico, sino un agotamiento del alma. Un cansancio que no se resuelve con días libres, porque está incrustado en la identidad misma de quienes hemos sido moldeados por esta estructura. Se nos ha privado del tiempo para el ocio, para la contemplación, para la comunidad.
Nuestro día a día está definido por horarios de trabajo y estudio que no dejan espacio para nada más. En el entorno laboral, frases como estas son moneda corriente:
– “No nos alcanzan las 24 horas del día”.
– “Esa información ya debería estar lista desde antes de ser solicitada”.
– “Almuerzo en mi escritorio para no perder tiempo”.
Y, al final de la jornada, cuando supuestamente podríamos desconectar, llega el insomnio. La mente sigue funcionando, repasando cada error, cada tarea incompleta, cada expectativa no cumplida. Porque en esta maravillosa sociedad de la libertad, la única opción aceptable es la perfección.
Pero, ¿y si en lugar de glorificar el cansancio empezamos a exigir el derecho a no estar siempre disponibles? No es una idea revolucionaria; es simplemente recuperar lo que alguna vez se entendió como justo. En Colombia, por ejemplo, se sigue debatiendo la reforma laboral, una discusión que nos recuerda cuán fácil es normalizar el abuso cuando se disfraza de cultura del esfuerzo. Parece increíble que haya que luchar por recuperar derechos básicos como el pago del recargo nocturno desde las 6:00 p.m., el reconocimiento del recargo dominical (porque, seamos honestos, no hay nada más indignante que trabajar un domingo o festivo sin compensación), o incluso el reconocimiento de un contrato laboral para los aprendices del SENA.
No son beneficios, son condiciones mínimas. Y sin embargo, cada pequeño avance se vende como un logro extraordinario, como si pedir un salario justo fuera una excentricidad. Quizás todo esto tenga que ver con la incomodidad que nos genera el simple hecho de no hacer.
Curiosamente, todo esto nos acerca a la vida contemplativa que propone Byung-Chul Han: una vida que no gira en torno al trabajo, sino al placer, al disfrute, a la tranquilidad. En la sociedad del rendimiento, la inactividad es vista como un problema, cuando en realidad podría ser la única forma de reconciliarnos con nosotros mismos y con la naturaleza.
Porque, al final, los modelos económicos en los que nos hemos visto envueltos nos obligan a jugar constantemente en clave de competencia, de caos, de incomodidad. La vida contemplativa nos ofrece una inspiradora salida a ese juego macabro. Quiero trabajar porque quiero. Quiero descansar porque puedo.






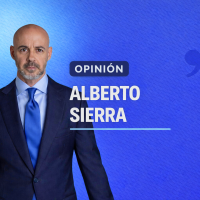






Comentar