“A veces me pregunto si la asamblea de copropietarios no es, en realidad, una sofisticada performance nacional. Un país en miniatura, donde se ensayan nuestras miserias cívicas a pequeña escala. La polarización, el autoritarismo súbito, las alianzas efímeras, la histeria normativa sus fracturas, sus egos, sus pasiones desenfrenadas. Todo está ahí, comprimido en tres horas de sesión comunitaria. El laboratorio perfecto del alma colombiana. ”.
Vivo hace más de doce años en la misma urbanización. Es una construcción antigua, ubicada en un rincón sereno de Medellín, donde los árboles florecen sin que nadie los moleste y los vecinos, en su mayoría profesionales –médicos, abogados, docentes universitarios y otros tantos ilustres oficios–, caminan con cortesía, saludan con amabilidad, leen con juicio y conversan con tono bajo. Un vecindario digno de postal: tranquilo, civilizado, casi ideal.
Pero, una vez al año, esa postal se quiebra. Algo ocurre. Llegado el día de la asamblea ordinaria de copropietarios, la urbanización se transforma en un pequeño Congreso de la República, versión hiperlocal, donde la política barrial adquiere tintes dramáticos y, a veces, tragicómicos.
Es como si mis vecinos mutaran. Se agrupan en bandos, trazan estrategias, ejecutan jugadas propias del más turbio ajedrez político. Algunos se retiran a propósito para no completar el quórum, sabiendo que eso obligará a reprogramar la asamblea para una fecha en semana, cuando la gente madruga y la asistencia merma. Solo discutir el orden del día puede tomarnos casi dos horas. Las mociones de orden y procedimiento se lanzan al aire con una pericia que bien podría envidiar cualquier dirigente sindical o asambleísta universitario.
A estas alturas no sorprende que exista toda una rama de la psicología dedicada a explicar por qué la gente se transforma cuando está en grupo. Según algunos estudios —como uno publicado por la Universidad de Walden—, las dinámicas colectivas alteran la conducta individual, haciendo que personas normalmente razonables se dejen llevar por la presión del entorno, por el deseo de pertenecer o simplemente por la energía caótica de lo colectivo. Y ahí, en esa maraña emocional, está el germen del pequeño Leviatán que habita cada asamblea de copropietarios. Porque, en efecto, ninguno de mis vecinos se comporta igual en la fila del supermercado que frente a un micrófono con tiempo limitado y una moción pendiente.
Este año, hasta elegir presidente y secretario del acta fue una epopeya. Uno de mis vecinos, psicólogo de profesión, ofreció una asamblea “diferente”, guiada por la empatía y el conocimiento del ser. Fue elegido. Pero apenas se sentó al frente, el discurso se le diluyó. Como cualquier político tradicional, cambió de tono, endureció la voz, pidió a la abogada y a la fiscal que abandonaran la mesa para poder “interrogar” a la administradora sin cortapisas. Y luego administró la palabra como si se tratara de un recurso escaso, silenciando voces incómodas, acelerando a quienes lo cuestionaban.
La tensión en el auditorio se podía cortar con cuchillo. Improperios, viejas rencillas, heridas abiertas del pasado que encontraban su lugar en cada intervención. Alguien propuso reinterpretar el reglamento de propiedad horizontal; se leyeron artículos de la Ley 675 como quien recita un salmo, sin pausas ni signos de puntuación. En lugar de claridad, más confusión.
Y como si fuera poco, se presentaron dos informes distintos –y hasta contradictorios– por parte de la junta de administración saliente. La división interna fue tal que ni siquiera lograron firmar un único documento. Algunos renunciaron antes de tiempo; otros contrataron, por su cuenta, una abogada externa solo para explorar la posibilidad de despedir a la administradora. Ese episodio, por supuesto, terminó en gritos, indignación, mociones de orden, y una revuelta verbal digna del mejor capítulo de una telenovela política.
A veces me pregunto si la asamblea de copropietarios no es, en realidad, una sofisticada performance nacional. Un país en miniatura, donde se ensayan nuestras miserias cívicas a pequeña escala. La polarización, el autoritarismo súbito, las alianzas efímeras, la histeria normativa sus fracturas, sus egos, sus pasiones desenfrenadas. Todo está ahí, comprimido en tres horas de sesión comunitaria. El laboratorio perfecto del alma colombiana.
Lo más curioso es lo que viene después. Al día siguiente, cuando amanece, los gritos se disipan, el frío se asienta y todo vuelve a la normalidad. Los vecinos recobran su compostura. Vuelven los saludos amables, las sonrisas educadas en las aceras , el aroma del café que sale de las cocinas. Vuelven las risas acompañadas de café o cerveza en la misma tienda de siempre, la urbanización retoma su silencio amable y sus árboles siguen ahí, Como si esa asamblea fuese apenas una pesadilla compartida, un mal sueño que se plasma en un acta.
Es entonces cuando me convenzo de que la asamblea no es un error del sistema. Es, quizás, una catarsis necesaria. Un espejo incómodo, sí, pero honesto. Un país diminuto, con toda su belleza… y todos sus demonios.
Bibliografía:
Walden University. Why Do People Act Differently in Groups Than They Do Alone? Recuperado de: https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-psychology/resource/why-do-people-act-differently-in-groups-than-they-do-alone



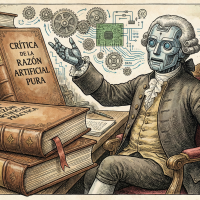






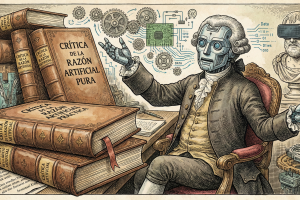



Comentar