![]()
“En la exposición Al pie de la letra, inaugurada el 27 de junio de 2025 en el Centro Colombo Americano de Medellín como parte de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), se refleja la doble exigencia histórica impuesta a las mujeres: obedecer las normas y, a la vez, subvertirlas”.
La locución latina ad pedem litterae —“al pie de la letra”— encierra en su propia enunciación la doble exigencia que ha marcado históricamente la experiencia de las mujeres: la obediencia a las normas y, a la vez, la necesidad de franquear los límites. En la exposición homónima, inaugurada el 27 de junio y que permanecerá hasta el 30 de agosto de 2025 en la galería Paul Bardwell del Centro Colombo Americano de Medellín, como parte de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), esta ambigüedad se convierte en tema central: no se trata solo de ilustrar una norma, sino de interrogarla, de batallar en sus fronteras.
La curadora Clarisa Appendino lo explica con claridad: “El título Al pie de la letra evoca una ambigüedad inherente al lenguaje, sugiere tanto una adherencia estricta a las palabras como una subversión o distorsión de lo que se dice”. Esta ambigüedad es el eje de la exposición: lo que en apariencia reproduce una regla, también puede traspasarla. La imagen en esta muestra no acompaña la palabra: la interroga, la somete a desplazamientos, a quiebres, a incertidumbres. El lenguaje —oral y escrito— aparece así como materia viva, frágil, sujeta al desvío, al malentendido, a la desviación semántica.
Appendino agrega: “es una exposición que muestra esos movimientos, esas incertidumbres que genera el lenguaje en situaciones migratorias, en situaciones de frontera, en situaciones políticas específicas, donde el lenguaje empieza a tener un sentido, un significado, interpretaciones mucho más móviles y divergentes”. Esa movilidad es clave: lo que se desplaza no es solo el signo, sino también el cuerpo que lo enuncia, el territorio que lo transforma, la política que lo carga de nuevas resonancias. En cada obra, el lenguaje es menos un sistema de comunicación verbal que un campo movedizo donde lo literal se tensa y se vuelve fértil. Cuando la letra se extrema, empieza a temblar.
Desde esta perspectiva, la literalidad es la piedra de toque para la fidelidad al texto y, paradójicamente, el punto de partida de su transgresión. Cuando una mujer “lleva algo al pie de la letra”, tanto su voz como su cuerpo interiorizan la tradición de acatar las normas —desde las fórmulas rituales hasta las convenciones sociales— de modo impecable. Sin embargo, esta misma práctica puede devenir en un dispositivo de subversión. Al extremar la regla, la literalidad se estremece y deja al descubierto sus vacíos: se desborda la norma y se revelan sus grietas.
En las obras reunidas por Appendino, esta fisura es un campo de batalla lingüístico. Lo que permanece callado en los discursos oficiales —lo no dicho— irrumpe en el gesto de la palabra, se anota fuera de los márgenes, se muta en desvío semántico. Se muestra, por un lado, la fuerza de la norma (lo dictado), y por otro, sus puntos ciegos: lo que se tergiversa, lo que se oculta y lo que se pierde en la traducción. Esta tensión no es un accidente, sino la condición misma del lenguaje: su vocación a ser a la vez instrumento de poder y ámbito de resistencia. Al decir de Octavio Paz, “las cosas y palabras se desangran por la misma herida” —y en esa grieta sangrante, la imagen se cuela como bálsamo y detonante.
Por ejemplo, Ivana Vollaro (Argentina) nos sitúa ante esa grieta. En Una rosa, es una (2010), impresión giclée, fotografía el fragmento de un grafiti inacabado que cita —o intenta citar— el famoso verso de Gertrude Stein: “una rosa es una rosa es una rosa”. Pero algo falta: el aerosol se agota, o la oración se interrumpe, dejando la identidad suspendida. ¿Qué es una rosa cuando no se termina de decir?, ¿qué es una palabra cuando titubea en el muro? Vollaro propone un temblor textual, un balbuceo visual que activa esa conciencia de la fragilidad del signo.
Asimismo, en Portuñol/Portunhol (2008), video de 10 minutos, amplifica esa mezcla lingüística en los márgenes geográficos y simbólicos entre Argentina y Brasil. Filmado entre Buenos Aires y São Paulo, el video evidencia una lengua mestiza —el portuñol— que rehúye la norma. Allí, los hablantes no traicionan la lengua: la reinventan. Y como señala la curadora, eso es precisamente lo que permite a la lengua temblequear: un modo de caminar sobre el hilo fino del equívoco.
Por su parte, Rosa Navarro Barandica (Colombia) lo dijo desde antes: R-O-S-A (1983), fotografía en la que explora el nombre propio como campo de significación; “es la modulación la que aparece como gesto”, en palabras de Appendino. La literalidad se vuelve juego semiótico, corporalidad performática. Una rosa, como decía Stein, nunca es solo una rosa: puede ser nombre, color, símbolo de lo femenino, flor, palabra. En la reiteración, algo se transforma.

En el caso de Daniela Ortiz (Perú), en El ABC de la Europa Racista (2017), subvierte con ferocidad el tradicional abecedario escolar. Cada letra —A, B, C…— se asocia no con la inocencia infantil de un “árbol” o una “jirafa”, sino con términos vinculados al racismo institucional, la deportación y la violencia estatal. El alfabeto se convierte en dispositivo de denuncia: se desenmascara el poder que habita en el lenguaje pedagógico. Lo que parecía una herramienta de alfabetización resulta ser un campo de ideologización. La norma, enseñada “al pie de la letra”, se muestra aquí como campo de batalla.

En cambio, Nova Pan (China) trabaja con la interferencia entre lenguas. En su video, dos mujeres dialogan en chino e inglés mientras los subtítulos —torpes, errados e incompletos— exhiben los fallos del aprendizaje lingüístico en un contexto migratorio. La artista decide no corregirlos: esa inexactitud es el núcleo mismo de la obra. Como dice la curadora: “el lenguaje empieza a temblequear en todos los sentidos” y esos errores se convierten en la más fiel representación del exilio lingüístico. La lengua pasa por el cuerpo, y el cuerpo duda, tartamudea y se resiste.
Finalmente, Astrid González (Colombia) se vale de una sola palabra: perejil. Su obra evoca la masacre de haitianos en la frontera con República Dominicana en 1937, cuando el régimen del militar Rafael Trujillo ordenó identificar a los migrantes por la pronunciación de esa palabra. Quienes no podían articular la vibrante “r” del español eran ejecutados. En la obra, una voz repite incesantemente el sustantivo. La voz es cuerpo, es prueba, es sentencia. El lenguaje, aquí, mata. Repetirlo es devolverle su historia. El cuerpo que articula perejil subvierte la violencia: la palabra se resignifica.
En conjunto, Al pie de la letra propone un territorio de fricción donde la literalidad deja de ser simple adhesión y deviene en “tensión viva”. Entre lo que se dice y lo que se calla, entre la forma fija de la palabra y su interpretación móvil, el lenguaje se convierte en motor de negociación. En ese intersticio femenino —donde se conjugan fidelidad y traición— se forjan las voces que trastocan las reglas, que las habitan con sus fisuras y las reescriben desde la resistencia creativa.
Así pues, la literalidad no se rompe como se fractura un cristal: se fisura, se tensa, se resiste. Y en esa tensión aparece el temblor. Un temblor que no es flaqueza sino prueba. Lo literal, llevado al extremo, revela que ya no hay promesa de correspondencia estable entre palabra y mundo. En Al pie de la letra no se trata solo de una exposición que explora la relación entre palabra e imagen: se trata de una política del cuerpo. De mujeres que, al asumir la letra, la deforman. Que, al copiarla, la desgastan. Que, al pronunciarla, la vuelven signo de vida o sentencia de muerte.
Allí donde el lenguaje se vuelve insuficiente, la imagen no traduce: irrumpe, interfiere, pone el dedo en la herida. Y en ese gesto, devuelve al lenguaje su potencia: no la de nombrar con exactitud, sino la de tambalear los marcos de lo decible. Lo que tiembla en esta muestra no es solo el lenguaje; es el poder que la regula, la historia que la sostiene y el género que la impone.






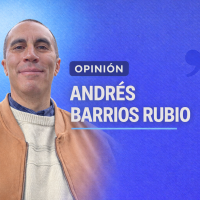






Comentar