“Cuando el estado reemplaza al mercado con decretos, la economía pierde su capacidad de coordinarse. El control de precios rompe el cálculo económico, frena la inversión y desordena la producción, empujando a millones hacia la escasez, la informalidad y la pobreza. El intervencionismo no corrige desigualdades ni protege a los más vulnerables; los expulsa del mercado y convierte el empobrecimiento en una consecuencia previsible, y a menudo deliberada, de la política pública.”
Cuando un gobierno controla precios suele decir que lo hace para proteger a la gente. El problema es que la economía no funciona con intenciones, sino con incentivos. Y el control de precios, lejos de proteger, destruye el mecanismo más importante que tiene una sociedad para coordinarse: el sistema de precios.
El precio no es un número caprichoso ni una imposición del mercado. Es información. Es la forma en que millones de personas, sin conocerse entre sí, logran ponerse de acuerdo sobre qué producir, cuánto producir y para quién. Cuando el Estado fija un precio por decreto, no mejora al mercado. Lo deja sin brújula.
La lógica es simple y no admite excepciones. Si un precio se fija por debajo de su nivel de mercado, aparece la escasez. Si se fija por encima, aparecen los excedentes, el desempleo o las quiebras. No es ideología, es sentido común, es la realidad. Pretender lo contrario es creer que una ley puede derogar las leyes básicas de la economía y de la naturaleza.
Colombia avanza peligrosamente por ese camino. El salario mínimo, que no es otra cosa que el precio del trabajo ha sido elevado cerca de un 24 % en un contexto en el que la economía no crece al mismo ritmo, la productividad permanece estancada y la inversión privada cae. El resultado no es bienestar social, sino informalidad, exclusión y menos oportunidades para quienes están en el margen del mercado laboral. El trabajador que no alcanza ese salario «protegido» simplemente queda por fuera.
El control de precios tampoco mejora la calidad de vida. La deteriora. Cuando los precios dejan de reflejar la escasez real, los productos desaparecen, la calidad baja y el acceso se vuelve arbitrario. Lo que no se paga con dinero se paga con tiempo, con filas, con favores o con corrupción. El mercado negro no es una falla moral, es la respuesta natural a un precio mal fijado. Es lo que llamamos «informalidad».
Sin precios libres no hay cálculo económico. Y sin cálculo no hay inversión racional. El capital se retrae, la producción se reduce y el crecimiento se frena. Cada control genera un problema nuevo que exige otro control, hasta que la economía queda atrapada en una red de intervenciones que nadie sabe cómo desmontar. Y el paso hacia el socialismo es el intervencionismo.
Quienes impulsan estas políticas suelen presentarse como defensores del pueblo. En realidad, desconfían profundamente de la gente y confían demasiado en su propia capacidad para dirigir la economía desde un escritorio. El control de precios no es sensibilidad social. Es arrogancia política disfrazada de justicia.
La historia económica no deja lugar a dudas. Ningún país ha salido de la pobreza controlando precios. La prosperidad no se decreta. Se construye con inversión, ahorro, trabajo productivo y precios libres. Todo lo demás es retórica.
Lo verdaderamente grave es que estas políticas no son errores técnicos inocentes. Cuando un gobierno insiste en controlar precios sabiendo —o pudiendo saber— que destruye empleo, expulsa inversión y empobrece a los más vulnerables, deja de ser simplemente incompetente y entra en el terreno de la irresponsabilidad moral.
Un poder que legisla contra la realidad económica actúa como una maquinaria de daño sistemático. El gobierno de Gustavo Petro ha convertido la intervención en dogma y el decreto en método, como si la economía fuera arcilla política y no un orden social complejo.
Gobernar así no es protección a los más vulnerables, es usar el poder del Estado para imponer una ficción ideológica cuyos costos siempre pagan otros. En ese sentido, no se trata solo de malas decisiones, sino de políticas cuyos efectos son socialmente destructivos y éticamente indefendibles.
Pero esta deriva no nace en el vacío. Se alimenta desde hace décadas en las aulas universitarias, donde la economía se enseña como si fuera una rama de la ingeniería social y no una ciencia de la acción humana. A generaciones enteras se les ha repetido que el estado corrige, que el mercado falla y que el intervencionismo es sinónimo de sensibilidad social.
Casi nunca se enseña economía liberal en serio, mucho menos la tradición austriaca, que parte del sentido común más elemental. Que los precios coordinan, que el conocimiento está disperso, que nadie puede planificar lo que millones deciden cada día. En su lugar, se glorifica el keynesianismo, se normaliza la intervención y se forma a futuros burócratas convencidos de que regular es gobernar.
Tal vez por eso nuestros países repiten los mismos fracasos con sorprendente disciplina. Economías estancadas, estados hipertrofiados, sociedades empobrecidas y políticos que prometen lo que la realidad no puede dar.
Enseñar economía liberal no es adoctrinar, es devolverle a la discusión pública el respeto por la realidad, por los incentivos y por los límites del poder. Mientras sigamos formando economistas que creen que los precios se corrigen con decretos y que el mercado es un problema a domesticar, seguiremos eligiendo gobiernos que confunden el control con el progreso y la intervención con la justicia. Y así, una y otra vez, la pobreza dejará de ser un accidente para convertirse en política.
Este año Colombia no solo cambia de calendario, cambia de responsabilidad histórica. Se elige Congreso y se elige presidente, y con ello se define si el país corrige el rumbo o profundiza una deriva que ya muestra sus costos.
El intervencionismo actual no es un desliz ni una etapa transitoria, es un proyecto. Y los proyectos ideológicos no se moderan con el poder, se radicalizan. Hay candidaturas que no prometen rectificar, sino avanzar sin complejos hacia un modelo donde el Estado sustituye a la sociedad, la política suplanta a la economía y la libertad se vuelve sospechosa. Ese camino no conduce a la equidad, conduce al empobrecimiento organizado.
Por eso esta elección no admite ingenuidad. Un Congreso sin criterio económico y un presidente hostil al mercado son la fórmula perfecta para institucionalizar el fracaso.
Colombia necesita representantes con sentido común, que entiendan al menos lo elemental, que no se puede fijar la prosperidad por decreto ni gobernar contra los incentivos sin destruir lo que se pretende proteger.
Y necesita, sobre todo, un presidente que no vea en la empresa un enemigo, en el precio un abuso ni en la libertad un obstáculo.
Las naciones no colapsan por un error, sino por la repetición disciplinada de malas ideas. Este año, votar bien no es una preferencia política. Es una obligación con el futuro de la Nación.



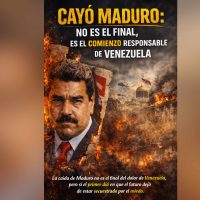






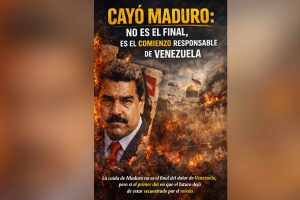

Comentar