![]()
“La narrativa de la deuda histórica y la promesa de justicia social se convierten en drogas potentes y en frases encantadoras de un electorado sediento de cambios estructurales de la sociedad. Mantener esta narrativa permite sentirnos acreedores morales del universo. Pero la economía no entiende de moral, entiende de números, entiende de contabilidad.”.
América Latina padece una suerte de síndrome de Estocolmo con su propio pasado. Mientras el mundo debate la ética de los algoritmos, la colonización de Marte o grandes conquistas tecnológicas, nuestra región insiste en mirar por el retrovisor, buscando en las cicatrices de la conquista la justificación para la mediocridad del presente. El socialismo del siglo XXI no es popular por sus éxitos técnicos —inexistentes—, sino porque ofrece un ansiolítico emocional: la narrativa de que nuestra pobreza es culpa de un otro (el imperio, la oligarquía, el FMI) y que la solución es cobrar una supuesta deuda histórica.
Sin embargo, esta factura moral se intenta pagar con una moneda falsa: la expansión desmedida del Estado. Y para entender el fracaso de esta teología fiscal, no hace falta mirar muy lejos, basta con observar la Argentina de las últimas dos décadas, y luego, con una lupa más crítica, mirar hacia ese norte moral que es Europa, donde el sueño del bienestar se está pagando con una pesadilla de deuda.
Argentina ha sido el gran laboratorio de lo que podríamos llamar la sobreoferta institucional. Bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se perfeccionó la idea de que cada necesidad social debía ser respondida con la creación de una nueva burocracia estatal. ¿Hay un problema? Se crea un ministerio. ¿Persiste el problema? Se crea una secretaría, un observatorio y tres subdirecciones.
Esta expansión no fue una estrategia de gestión, sino de construcción de poder. El Estado se convirtió en el Gran Reparador de la deuda histórica: cada problema social se interpreta como una deuda que el Estado debe saldar creando nuevas instituciones, ministerios y programas. Estudios sobre el ciclo kirchnerista (2003-2015) demuestran cómo el gasto público se disparó, financiado primero por la suerte (el boom de la soja) y luego por la irresponsabilidad (emisión monetaria y deuda intra-estatal). Se construyó un aparato estatal elefantiásico que prometía derechos infinitos con recursos finitos.
La trampa de la sobreoferta institucional es que confunde la intención con el resultado. Llenar el organigrama del Estado de militantes no redujo la pobreza estructural; la cronificó. Al intentar satisfacer todas las demandas sociales mediante el empleo público y el subsidio indiscriminado, se destruyó la moneda. El ciudadano terminó pagando la fiesta de la inclusión con el impuesto más regresivo de todos: la inflación que devora el salario antes de que llegue al bolsillo. La lección argentina es brutal: cuando el Estado intenta ser todo, la sociedad termina con nada. Y peor aún: cuando el Estado se convierte en aparato clientelar, el problema crece exponencialmente.
Pero la izquierda latinoamericana tiene una coartada conveniente que repite con frecuencia: “Queremos ser como Europa”. Miran con admiración hacia Escandinavia o hacia la Europa continental y ven lo que consideran el paraíso del estado de bienestar, un modelo donde el gobierno protege a sus ciudadanos de la cuna a la tumba. Lo que sistemáticamente omiten —o lo que deliberadamente deciden ignorar— es que Europa está sentada sobre una auténtica bomba de tiempo fiscal —incluso cultural y migratoria— que se activó precisamente por seguir la misma lógica de satisfacción desbocada e insostenible de necesidades sociales sin límites ni contención.
El modelo europeo actual enfrenta una crisis de sostenibilidad severa. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda en las economías avanzadas ha superado los niveles posteriores a la Segunda Guerra Mundial, impulsada por sistemas de pensiones, salud y cuidados que crecen exponencialmente frente a una demografía que se encoge.
Europa ha caído en la trampa de creer que las necesidades sociales son derechos adquiridos que el Estado debe satisfacer inmediatamente, sin importar la capacidad productiva del momento. Esto ha creado un círculo vicioso: para mantener la paz social y ganar elecciones, algunos gobiernos europeos aumentan el gasto social; para financiarlo, emiten deuda; y para pagar la deuda, necesitan crecimiento que el propio peso del Estado asfixia.
La diferencia es que Europa tenía un stock de riqueza acumulada durante siglos de capitalismo industrial y libre mercado antes de empezar a gastárselo. América Latina quiere copiar el gasto de la Europa decadente del siglo XXI sin haber pasado por la producción de la Europa pujante del siglo XIX y XX. Queremos repartir la riqueza que no hemos creado, imitando a unos países que se están endeudando para mantener un nivel de vida que ya no producen.
La narrativa de la deuda histórica y la promesa de justicia social se convierten en drogas potentes y en frases encantadoras de un electorado sediento de cambios estructurales de la sociedad. Mantener esta narrativa permite sentirnos acreedores morales del universo. Pero la economía no entiende de moral, entiende de números, entiende de contabilidad. La pretensión de que el Estado puede —y debe— satisfacer cada deseo y carencia humana ha llevado a Argentina al colapso y está llevando a Europa a un estancamiento secular bajo una montaña de deuda, máxime por los conexos problemas de corrupción que hacen más inoperante el sistema.
Adoptar este modelo sin particularidades específicas y geopolíticas en América Latina—culpando al patio trasero y al imperialismo yankee de nuestros males mientras abrazamos solapadamente sistemas no democráticos que restringen derechos civiles y libertades personales—es un suicidio asistido. La verdadera deuda no es con el pasado, sino con el futuro. Y esa deuda no se paga con discursos en la ONU, ni con políticas woke, ni con más ministerios; se paga con austeridad, innovación y la madurez de entender que ningún Estado, por grande que sea, puede sustituir la creación genuina de valor. Mientras sigamos votando por coaches políticos que prometen sacar conejos de sombreros vacíos, seguiremos siendo víctimas no de Estados Unidos, sino de nuestra propia credulidad.














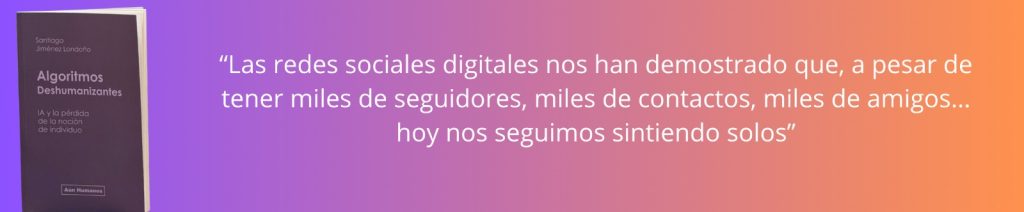




Comentar