![]() Antes de las carreteras asfaltadas y las ciudades iluminadas hubo manos que abrieron trocha y sueños sembrados en la tierra. La historia de Colombia —y de buena parte de América Latina— descansa sobre la fuerza silenciosa del campesinado, que con machete, intuición y esperanza hizo posible la vida en medio de la montaña. Su legado, aunque muchas veces relegado, sostiene lo que hoy damos por sentado: los alimentos, los pueblos, la cultura y hasta la geografía que recorremos.
Antes de las carreteras asfaltadas y las ciudades iluminadas hubo manos que abrieron trocha y sueños sembrados en la tierra. La historia de Colombia —y de buena parte de América Latina— descansa sobre la fuerza silenciosa del campesinado, que con machete, intuición y esperanza hizo posible la vida en medio de la montaña. Su legado, aunque muchas veces relegado, sostiene lo que hoy damos por sentado: los alimentos, los pueblos, la cultura y hasta la geografía que recorremos.
En un país donde la modernidad suele avanzar con ruido y olvido, conviene mirar con atención las huellas de esa épica cotidiana sin monumentos ni mármol: jornadas al sol, pasos firmes en el pantano y conocimientos transmitidos de generación en generación. Abrir camino no era solo cortar monte; implicaba leer la montaña, escuchar el agua, respetar el bosque y calcular pendientes para que el tránsito fuera posible incluso en invierno. Esa inteligencia práctica —una forma de ingeniería empírica y cartografía oral— moldeó las rutas que hoy seguimos bajo el cemento.
Los arrieros, con sus recuas de mulas, fueron el pulso de un país en movimiento. Conectaron regiones aisladas, sostuvieron la economía del intercambio y ayudaron a fundar una cultura hecha de confianza, hospitalidad y redes comunitarias. Cada senda que trazaron era también una apuesta por la convivencia y una forma de organizar el territorio sin necesidad de promesas estatales ni planos oficiales.
Pero la colonización campesina no solo abrió caminos: también sembró país. Para nuestros abuelos y bisabuelos, cultivar era un acto de vida y de vínculo. La tierra no era un objeto productivo sino un espacio de relación, donde cada semilla representaba una promesa. De allí nacieron prácticas agrícolas cuidadosas del ambiente —selección de semillas, manejo del agua, conservación del suelo, terrazas, cercas vivas— que hoy se reconocen como pilares de la agricultura sostenible. En tiempos de cambio climático, esa sabiduría debería ser guía, no anécdota.
La vida rural estuvo siempre atravesada por la cooperación: mingas para levantar casas, convites para la cosecha, manos prestadas sin contrato de por medio. La comunidad fue la base de una economía donde el intercambio material convivía con la reciprocidad y la palabra dada. También la cultura floreció en esos entornos: músicas, relatos, refranes, ferias, festivales, fiestas patronales y celebraciones que mantuvieron la cohesión incluso en medio de la violencia y del abandono estatal.
Y sin embargo, el presente del campo evidencia una paradoja dolorosa: es la base de la vida, pero continúa siendo uno de los territorios más olvidados. Migraciones forzadas, falta de infraestructura, baja remuneración del trabajo agrario, concentración de la tierra y modelos productivos que deterioran el ambiente y amenazan la continuidad de un legado que sostiene al país. No se trata de nostalgia; se trata de justicia y de futuro. Recuperar el valor del campo implica vías terciarias dignas, educación pertinente, asistencia técnica, acceso a crédito, precios justos, protección de semillas nativas y programas que fortalezcan la agricultura familiar.
La juventud rural necesita horizontes claros para no abandonar la tierra. Sin alternativas, se rompe el relevo generacional y con él la memoria que ha permitido que este país se mantenga en pie. Apostar por el campo no es un gesto romántico; es una estrategia de sostenibilidad nacional.
Honrar a los ancestros campesinos exige acciones concretas: documentar historias locales, recuperar topónimos, fortalecer museos comunitarios, promover mercados campesinos, crear huertas escolares, incorporar contenidos de agroecología e historia local en la educación y visibilizar, desde los medios, a quienes han construido país sin estridencias ni reconocimientos. La memoria se sostiene cuando se practica: sembrar, cocinar, caminar, celebrar; hacer juntos.
Todo este legado encierra una ética que vale la pena recordar: dignidad del trabajo honesto, valor de la palabra empeñada, cuidado de la tierra, paciencia frente a los ritmos naturales y solidaridad como fundamento de la vida comunitaria. Son principios capaces de reordenar nuestras prioridades y redefinir lo que entendemos por progreso y bienestar.
Hoy, más que nunca, necesitamos mirar hacia esas raíces que sostienen el futuro. Somos hijos de caminos abiertos a punta de machete y de semillas sembradas con esperanza. Reconocer ese origen no es un ejercicio sentimental, sino una responsabilidad ética: cuidar la tierra, dignificar el trabajo campesino y construir un país donde el desarrollo no implique desarraigo.
A quienes vinieron antes, gracias. Gracias por mostrarnos que el futuro se siembra, que el progreso camina por las veredas y que el bienestar se cultiva, como la vida, con paciencia y con afecto. Que nunca se nos olvide: sin raíces no hay árbol, y sin árbol no hay sombra.






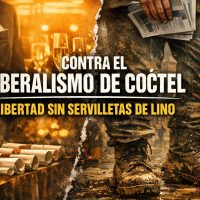






Comentar