![]()
Hablar de pensar parece obvio, pero no lo es. Heidegger lo advierte desde las primeras páginas de Qué significa pensar (2005), aquello que creemos tan cercano, tan cotidiano, es en realidad lo más difícil. Creemos que pensar es una actividad automática, evidente. Sin embargo, confundimos el cálculo con el pensamiento, la información con la comprensión, el hablar con el decir. Desde esa constatación, quisiera retomar una escena sencilla y cotidiana que quizás ilumine lo que Heidegger trata de mostrarnos.
Imaginemos, entonces, a un estudiante en una escuela. Un estudiante que pregunta demasiado: por qué las hojas de los árboles cambian de color, por qué algunos animales tienen más patas que otros, por qué ciertos insectos nos parecen más bellos o repulsivos. Ese estudiante, que debería ser celebrado por su curiosidad radical y disposición inicial hacia el mundo, comienza a estorbar en los ritmos de una educación moldeada por la prisa, por los resultados, por el deber de “avanzar” como si avanzar fuera siempre sinónimo de aprender.
En ese contexto, es como si dijéramos que la escuela, ese espacio destinado a ampliar el mundo, termina estrechándolo. La pregunta profunda, la que surge del asombro, empieza a volverse problemática. No sorprende, entonces, que un día cualquiera, los maestros le digan al estudiante: “¡Preguntas mucho!”, “¡Piensas demasiado!”. Esas frases, pronunciada casi con cansancio, es la sentencia de nuestra época: no hay tiempo para detenerse, menos aún para escuchar.
Pero ese estudiante, todavía ileso a los ritmos del rendimiento, se queda con las preguntas: ¿es posible preguntar mucho?, ¿es posible pensar demasiado? Heidegger respondería que no. Lo que solemos llamar “preguntar mucho” o “pensar demasiado” es apenas un enredo de ocupaciones mentales: correr detrás de ideas, reaccionar, repetir, almacenar información, adelantar respuestas. Pensar de verdad es algo más sereno, más disponible, más humilde. Es decir, pensar es dejarse asombrar por lo que se muestra.
Y aquí aparece algo decisivo: el estudiante, sin saberlo, está más cerca del pensamiento heideggeriano que muchos adultos. Porque él aún escucha. Cuando camina por los alrededores de la escuela y algo le genera inquietud, cuando se detiene a ver cómo la luz del sol caer sobre el césped, cuando observa la lluvia golpear los juegos del patio sin intentar explicarlo todo, está realizando un acto que Heidegger considera esencial: dejar que las cosas se manifiesten por sí mismas. En ese dejar ser, esa entrega a la presencia, hay un germen de pensamiento auténtico.
Ahí es donde Heidegger se vuelve no solo contemporáneo, sino urgente. Hemos llenado el mundo de instrumentos para calcular, pero hemos vaciado nuestra capacidad para dejarnos afectar por lo que es. Sabemos medirlo todo, pero entendemos muy poco. En la carrera frenética por controlar, optimizar y producir, hemos olvidado la gratitud elemental por el hecho simple y asombroso de que algo exista y podamos encontrarnos con ello.
Pensar es, en su sentido más profundo, una forma de agradecer. Una atención reverente hacia lo que se nos da. El estudiante que escucha el viento sin intentar poseerlo o explicarlo de inmediato está, sin saberlo, pensando de verdad. Esa es la paradoja que la vida adulta parece resistirse a comprender: que, en nuestro afán por llenar cada segundo de ruido, perdemos justamente lo que el pensamiento requiere: silencio, tiempo, escucha.
Por eso, la figura de ese estudiante que “pregunta mucho” o “piensa demasiado” debería incomodarnos. No porque piense más que los demás, sino porque recuerda a quienes ya lo han olvidado que pensar es detenerse, abrirse, agradecer. Que preguntar con autenticidad vale infinitamente más que responder con prisa. Que quizá el futuro del pensamiento dependa de conservar esa sensibilidad que la infancia aún guarda y que la adultez, casi siempre, desgasta.
Referencia bibliográfica
Heidegger, M. (2005). ¿Qué significa pensar? (R. Gabás, Trad.) Madrid: Trotta.







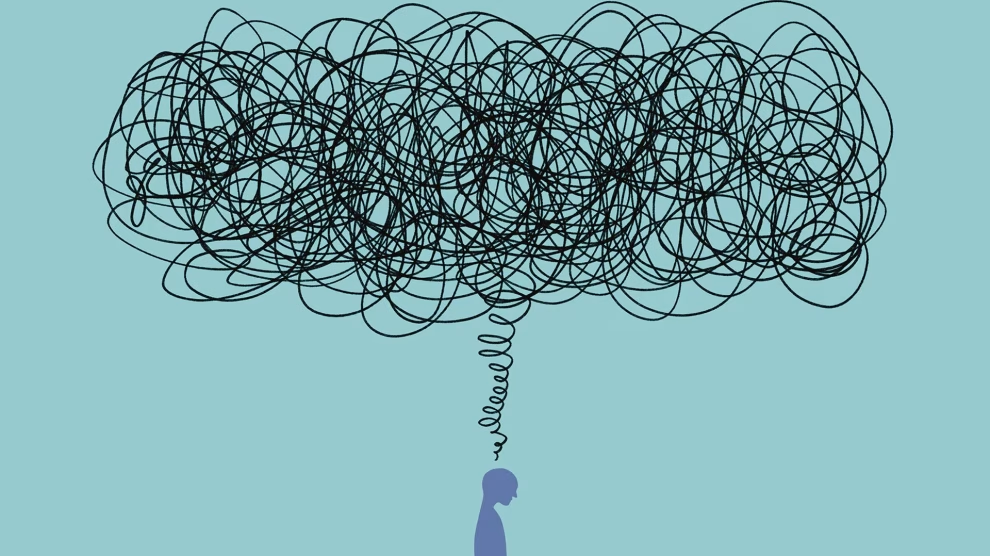




Comentar