“Transformar las 250.000 hectáreas de coca en productividad formal exige más que erradicación, demanda presencia estatal, inclusión financiera y ajustes en materia tributaria. Solo así Colombia pasará de la guerra contra las matas a una alianza con el campo, donde el dinero deje de venir del polvo y empiece a brotar de la tierra”
Colombia enfrenta un reto que no se soluciona solamente con erradicaciones forzosas: más de 250.000 hectáreas de coca según la ONUDC siguen siendo el motor económico de miles de familias rurales. Detrás de cada hoja hay una realidad más compleja que criminal, la falta de crédito, ausencia de Estado y rentabilidad inmediata. La pregunta no es solo cómo erradicar, sino qué sembrar, a qué precio y quién financia esa transición.
De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, una arroba de hoja de coca se paga hoy entre $20.000 y $25.000, mientras un kilogramo de pasta base ronda los $2,1 millones (Boletín de precios de la hoja y derivados de coca, 2024). Aun con precios deprimidos, el atractivo del cultivo radica en su flujo constante de efectivo, su mercado asegurado y la liquidez inmediata, factores que los cultivos legales quisieran igualar.
Según el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros, cultivos como el maíz, la soya o el café generan entre $5 y $10 millones por hectárea al año, dependiendo de la región y el rendimiento. En contraste, estimaciones de la UNODC y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) calculan que la coca puede dejar hasta $15 o $20 millones netos por hectárea, dependiendo del número de cosechas y del grado de procesamiento. No se trata solo de sembrar, sino de construir cadenas de valor estables y financiables que cierren esa brecha.
El desafío se agrava porque el país sigue dependiendo de importaciones básicas. Durante el primer semestre de 2025, Colombia importó 6,38 millones de toneladas de cereales, leguminosas y soya, principalmente desde Estados Unidos, Canadá y Argentina, según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce). De ese total, los cereales representaron el 75 %, la soya el 23 % y las leguminosas el 2 %. Paradójicamente, mientras el campo colombiano busca alternativas a la coca, el país compra afuera los mismos productos que podrían cultivarse en esas regiones.
La sustitución exitosa no nacerá de un decreto, sino de un modelo financiero mixto:
- Pagos de transición por erradicar (entre $20 y $30 millones por hectárea) que compensen el riesgo de abandonar la coca.
- Créditos blandos y fondos de garantía estatal o multilateral.
- Contratos de compra anticipada con agroindustrias o cooperativas que aseguren precio y mercado.
- Coberturas climáticas y de precio, junto con seguros agrícolas subsidiados para evitar que un mal invierno devuelva al campesino a la ilegalidad.
Además, se requiere un mix productivo inteligente con cultivos de ciclo corto como maíz, frijol o hortalizas para flujo de caja inmediato, y de largo plazo como palma, cacao o café especial para estabilidad futura. Este portafolio diversificado reduce riesgos, mejora liquidez y permite incorporar modelos de agroforestería.
Pero incluso si se logra el cambio productivo, la formalización impositiva representa otro gran reto. Quien pasa de la coca a la legalidad entra en un mundo de impuestos y trámites que reducen su ingreso neto frente a la informalidad. Sin un régimen tributario rural diferencial y progresivo, la legalidad difícilmente puede atraer. Este desafío no es exclusivo del campo cocalero, también refleja el dilema de un país de alta informalidad.
Transformar las 250.000 hectáreas de coca en productividad formal exige más que erradicación, demanda presencia estatal, inclusión financiera y ajustes en materia tributaria. Solo así Colombia pasará de la guerra contra las matas a una alianza con el campo, donde el dinero deje de venir del polvo y empiece a brotar de la tierra.

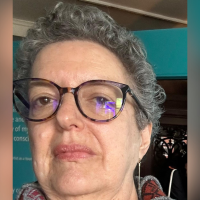


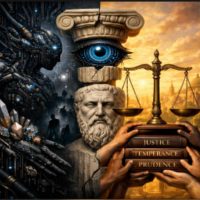



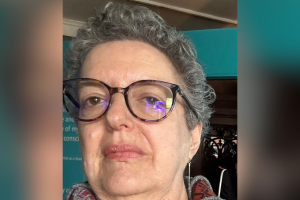



Comentar