![]()
Resumen Ejecutivo
La semana estuvo dominada por un entorno global de mayor volatilidad política y financiera, pero sin un quiebre de fondo en el ciclo. En Estados Unidos, la reapertura del gobierno tras el cierre más largo de la historia reciente despeja el riesgo inmediato de un “shutdown” prolongado, pero deja como saldo una mayor incertidumbre fiscal de cara a 2026. La economía sigue mostrando una brecha clara entre grandes corporaciones —en particular el segmento tecnológico ligado a la inteligencia artificial— y las pequeñas empresas, que enfrentan condiciones de crédito más estrechas y menor capacidad para invertir. Con datos oficiales aún rezagados, la Reserva Federal mantiene un tono prudente y el mercado ya no descuenta con la misma convicción un recorte de tasas en diciembre. En Europa, el crecimiento se sostiene en terreno positivo, pero con marcadas diferencias: la Eurozona avanza de forma moderada, Alemania sigue rezagada y la inflación muestra repuntes parciales en países como España, lo que resta urgencia al BCE para acelerar la normalización monetaria. En Asia, China combina desaceleración cíclica, corrección inmobiliaria y mayor dependencia del sector externo, mientras Japón prolonga la mezcla de tasas ultra bajas y estímulo fiscal, al tiempo que refuerza su alineamiento estratégico con Estados Unidos en sectores tecnológicos críticos.
En América Latina, México consolida su imagen de ancla relativa de estabilidad. La renovación de la Línea de Crédito Flexible del FMI por 24.000 millones de dólares, con un monto menor pero bajo la misma lógica precautoria, refuerza la confianza en su marco macroeconómico. Banxico avanza en un ciclo de recortes gradual desde niveles aún restrictivos, mientras el país profundiza una agenda de recuperación del salario mínimo que ha sido eficaz para reducir pobreza, pero que empieza a encontrar límites por sus potenciales efectos sobre empleo e inflación si se mantienen aumentos de doble dígito por varios años. Brasil, por el contrario, enfrenta un cuadro menos favorable: el Ministerio de Hacienda recortó su previsión de crecimiento para 2025 en un entorno de tasas de interés muy altas, dinámica de demanda más fría y tensión comercial con Estados Unidos por los aranceles adicionales a una amplia gama de exportaciones. La combinación de menor crecimiento, costo financiero elevado y ruido arancelario mantiene elevada la prima de riesgo sobre el país.
Colombia cierra la semana con una macroeconomía de señales mixtas: la actividad real muestra un repunte claro en industria y comercio, acompañado por una fuerte mejora en la confianza del consumidor, pero la inflación volvió a acelerarse hasta 5,51% anual y se ha estabilizado en un rango incómodo lejos de la meta. El Banco de la República reconoce una convergencia más lenta hacia el 3% y mantiene la tasa de política en 9,25%, con un mensaje explícito de cautela. Al mismo tiempo, el frente fiscal se ha convertido en un foco central de preocupación: la deuda externa ronda el 48,7% del PIB, no hay ambiente político para una reforma tributaria de fondo y el uso de instrumentos como el FONDES ha encendido alertas sobre la calidad de la gobernanza fiscal. Para los portafolios, este entorno sugiere una estrategia defensiva en renta fija —con manejo cuidadoso de la duración y del riesgo soberano—, selectividad en renta variable local, y una atención permanente a tres variables que serán decisivas en 2026: la trayectoria de la inflación y los salarios, la consistencia de la política fiscal y la reacción de los bancos centrales frente a un mundo que crece, pero con más dispersión y menos márgenes de error.
Estados Unidos
La semana estuvo marcada por la reapertura del gobierno federal tras el cierre más largo de la historia reciente —43 días— gracias a un acuerdo bipartidista que garantiza financiación solo hasta el 30 de enero. De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, el impacto económico de este episodio se concentrará en un bache técnico del PIB: se calcula una resta cercana a 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anualizado del cuarto trimestre, seguida de un rebote de magnitud similar en el primer trimestre, a medida que se normalizan la actividad y la compensación de los empleados federales. Más allá de este vaivén estadístico, el daño permanente proviene de la producción perdida durante el cierre y de la mayor incertidumbre fiscal de cara a 2026, cuando no puede descartarse un nuevo episodio de parálisis presupuestal.
Mientras las agencias empiezan a publicar con retraso los datos que quedaron en el congelador (empleo de septiembre, balanza comercial, precios al productor, ventas minoristas), el mercado ha tenido que apoyarse en indicadores privados para leer el pulso de la economía. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se han mantenido en un rango acotado —alrededor de 227.000 nuevas peticiones en la semana al 8 de noviembre, según el seguimiento de Oxford Economics—, consistente con un mercado laboral de “bajos despidos” pero con menor dinamismo en la creación de empleo. La encuesta de pequeñas empresas de la NFIB mostró un índice de optimismo que retrocede ligeramente hasta 98,2 puntos, todavía por encima de su promedio histórico, pero con señales mixtas: cerca de un tercio de las firmas sigue reportando vacantes difíciles de cubrir, mientras un saldo neto de apenas 15% planea contratar en los próximos meses, coherente con una moderación en las nóminas privadas.
Ese matiz es clave para entender la “economía bifurcada” que describe Oxford Economics: el PIB agregado se mantiene resiliente y los grandes grupos corporativos —en particular el sector tecnológico ligado a la inteligencia artificial— siguen beneficiándose de condiciones financieras holgadas y acceso a mercados de capital. En contraste, las empresas pequeñas enfrentan estándares de crédito más estrictos, menos margen para anticipar importaciones o trasladar aranceles a precios, y mayores dificultades para financiar inversiones en IA. Los datos de ADP muestran caídas recurrentes en el empleo de firmas con menos de 50 trabajadores, frente a una contratación todavía positiva en las grandes compañías. El riesgo de fondo es que esta brecha se traduzca en una “expansión sin empleo”, donde el crecimiento se sostenga, pero con un mercado laboral cada vez más dependiente de un grupo reducido de sectores y empresas.
En los mercados financieros, el índice VIX repuntó desde los mínimos recientes, reflejando la combinación de tres factores: la corrección en las valoraciones de las grandes tecnológicas asociadas a IA, la incertidumbre sobre el calendario de recortes de la Reserva Federal y el ruido político en torno al cierre de gobierno y la agenda económica de la administración Trump. La curva de rendimientos descuenta ahora una probabilidad cercana a 50% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre, muy por debajo del 95% implícito hace un mes, en línea con la lectura de Oxford Economics según la cual la Fed solo se movería si el flujo de datos laborales muestra un deterioro claro una vez se publiquen los indicadores atrasados. Por ahora, los miembros más restrictivos del FOMC siguen imponiendo una narrativa de “pausa prolongada” en los recortes.
El otro eje de la semana en Washington fue la asequibilidad, especialmente en vivienda y alimentos. En materia de salud, el pacto para terminar el cierre incluyó el compromiso de votar en el Senado la extensión de los subsidios de la Affordable Care Act, aunque el escenario base de Oxford Economics no asume por ahora que se renueven, dado su impacto limitado (menos de 0,1 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PIB en 2026). Más polémica ha sido la idea, impulsada desde la Casa Blanca, de introducir hipotecas a 50 años como herramienta para abaratar la cuota mensual. Los ejemplos numéricos son ilustrativos: para una vivienda promedio de 415.200 dólares, con una entrada del 10% y una tasa cercana a 6,2%, extender el plazo de 30 a 50 años reduciría el pago mensual solo de forma moderada, pero implicaría un aumento muy significativo del costo total en intereses y retrasaría varias décadas la acumulación de patrimonio del hogar. Además, la propuesta tropieza con restricciones regulatorias: bajo la ley Dodd–Frank, Fannie Mae y Freddie Mac no pueden asegurar hipotecarios de más de 30 años, lo que dejaría estos créditos como “non-qualifying mortgages” de colocación más compleja.
En paralelo, la administración Trump ha movido ficha sobre los aranceles a alimentos básicos como carne de res, café, frutas tropicales, tomates y otros productos que Estados Unidos no produce en cantidades suficientes. Los acuerdos comerciales recientes con Suiza y varios países latinoamericanos (Argentina, Guatemala, Ecuador, El Salvador, entre otros) buscan rebajar tarifas recíprocas y, al mismo tiempo, enviar una señal política de alivio al bolsillo de los hogares de menores ingresos, para quienes la canasta alimentaria representa una proporción mucho mayor del ingreso disponible. Sin embargo, las simulaciones de Oxford Economics con su modelo global sugieren que la eliminación de los incrementos arancelarios recientes tendría un impacto marginal sobre la inflación general —del orden de décimas—, dado que apenas alrededor de 10% del consumo alimentario en el hogar corresponde a contenido importado. El gesto es más relevante como indicio de una posible fase de relajación arancelaria selectiva en vísperas de las elecciones de mitad de período, que como herramienta efectiva de control de precios.
Conclusión, Estados Unidos combina hoy tres rasgos que los mercados no pueden ignorar: un ciclo fiscal y político crecientemente volátil (con riesgo de nuevos cierres de gobierno en 2026), una economía real que mantiene el crecimiento agregado pero oculta tensiones entre grandes y pequeñas empresas, y una Reserva Federal que, con datos oficiales retrasados, prefiere privilegiar la prudencia antes que acelerar los recortes de tasas. Para los inversionistas globales, esto se traduce en un entorno de mayor dispersión en retornos —entre sectores y tamaños de empresa— y en la necesidad de distinguir con cuidado entre el ruido de corto plazo derivado del cierre y las tendencias de fondo en empleo, inversión y condiciones financieras que terminarán definiendo el tono de 2026.
Europa
La actividad en la Eurozona mostró una resiliencia mayor a la esperada en el tercer trimestre, con un crecimiento del PIB del 0,2% trimestral y 1,4% anual, impulsado por una recuperación puntual del comercio exterior. El superávit comercial se amplió a €19.400 millones, en un contexto de exportaciones al alza y menor presión sobre las importaciones. Este desempeño reduce la urgencia para que el BCE acelere recortes de tipos, especialmente cuando las grandes economías del bloque —Alemania e Italia— siguen atrapadas en un estancamiento prolongado.
El dato más ilustrativo del trimestre provino de Francia, cuyo crecimiento del 0,5% estuvo influido por un repunte transitorio en las ventas de material aeronáutico. No obstante, la aprobación en la Asamblea Nacional de la postergación de la reforma pensional hasta 2028 añade un componente de riesgo fiscal: la decisión implica un aumento de gasto de hasta €1.800 millones en 2027, condicionando la discusión presupuestal y dificultando que el déficit —hoy en 5,4% del PIB— converja hacia niveles compatibles con las reglas fiscales europeas.
En Alemania, la confianza empresarial sigue sin despegar. El índice ZEW retrocedió en noviembre, arrastrado por sectores clave como farmacéutico, metales y servicios financieros, reflejo de una economía que permanece vulnerable a los shocks de energía, al deterioro de la competitividad industrial y a la ausencia de un plan creíble de reactivación. El informe anual del Consejo Alemán de Expertos Económicos confirma esta lectura: el PIB crecería apenas 0,2% en 2025 y 0,9% en 2026, muy por detrás de sus pares europeos. El consejo advierte que el país necesita un giro estructural en productividad, inversión e innovación, al tiempo que pide revisar el uso del Fondo Especial de Infraestructura para evitar que recursos extraordinarios financien gasto corriente.
En España, el IPC repuntó a 3,1% interanual en octubre, su nivel más alto desde junio de 2024, impulsado por la electricidad y por alzas en alimentos específicos. La inflación subyacente volvió a 2,5%, con riesgos al alza hacia el cierre del año por el comportamiento de varios servicios. Este repunte ocurre en un contexto de presiones salariales: sindicatos como UGT y CCOO reclaman ajustes más contundentes para compensar el deterioro del poder de compra, particularmente por el encarecimiento estructural de la vivienda. La patronal CEOE, por su parte, proyecta que la inflación empezará a descender hacia el 2,5% anual en 2026, pero reconoce que los riesgos persisten.
En Italia, las exportaciones crecieron 10,5% interanual en septiembre, apoyadas en un incremento significativo de ventas a países extracomunitarios. El superávit comercial se amplió a €2.852 millones, lo que contribuye a aliviar parcialmente los desequilibrios de la economía italiana en un entorno de demanda interna más débil.
En el Reino Unido, la actividad también perdió impulso. El PIB del tercer trimestre creció apenas 0,1%, lastrado por el ciberataque a Jaguar Land Rover, que provocó un colapso temporal del 28,6% en la producción de vehículos. Aunque la recuperación de la producción industrial en octubre atenuará el impacto, la economía permanece frágil. Las autoridades fiscales proyectan un déficit menor al estimado inicialmente, pero la decisión de mantener congelados los tipos nominales del impuesto sobre la renta ha reavivado la discusión sobre sostenibilidad fiscal. Los mercados redujeron la probabilidad de un recorte del BoE en diciembre al 75%, reflejando la incertidumbre sobre la trayectoria inflacionaria y la debilidad del crecimiento.
En materia comercial, el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Suiza para reducir aranceles desde el 39% hasta el 15% implica un alivio relevante para las exportaciones helvéticas —en especial manufacturas, relojería y alimentos—, y abre la puerta a inversiones directas adicionales en territorio estadounidense. La medida se enmarca en una tendencia más amplia de renegociaciones arancelarias de la administración Trump con varios socios europeos.
Finalmente, Europa cerró la semana con una noticia judicial de impacto: la empresa minera BHP fue declarada responsable en Londres por el colapso de la represa de Mariana en Brasil (2015), caso que avanza hacia una compensación que podría superar las £36.000 millones. Aunque el proceso concluirá hacia 2028–2029, la decisión añade riesgos financieros reputacionales y potenciales provisiones adicionales.
Conclusión, la región transita un periodo de crecimiento moderado y altamente heterogéneo: la Eurozona logra mantenerse en terreno positivo, mientras Alemania continúa rezagada y Francia depende de factores transitorios. La inflación muestra señales mixtas, con España y Francia enfrentando presiones renovadas y un BCE que no tiene incentivos inmediatos para acelerar recortes. La política fiscal se erige como el principal foco de riesgo: la postergación de reformas estructurales y el uso tensionado de fondos extraordinarios en Alemania y Francia mantienen la incertidumbre elevada. El balance general sigue siendo el de una Europa que crece, pero sin la fortaleza suficiente para convertirse en motor global en 2026, con un Banco Central obligado a calibrar cautelosamente su postura en un entorno donde la actividad avanza, pero sin un impulso claro.
Asia
En China, el arranque del cuarto trimestre confirma una economía que pierde tracción tanto por el lado externo como por la demanda interna. La producción industrial se moderó a un crecimiento interanual de 4,9% en octubre (desde 6,5% en septiembre), mientras que las ventas minoristas avanzaron apenas 2,9%, el ritmo más bajo desde el verano de 2024. La inversión en activos fijos urbanos cayó 1,7% interanual en el acumulado a octubre, el mayor descenso desde 2020, con una contracción especialmente severa en el sector inmobiliario, donde los precios de vivienda nueva retroceden 2,2% frente al año anterior. Aunque la tasa de desempleo urbana se ha estabilizado alrededor de 5,1%, la combinación de menor dinamismo industrial, ajuste inmobiliario y debilidad del consumo mantiene a la economía en un escenario de crecimiento contenido y con riesgo de episodios recurrentes de deflación en algunos segmentos.
Más allá del ciclo de corto plazo, Pekín acelera un cambio estratégico en la arquitectura financiera internacional. Cerca de 30% del comercio de bienes de China (unos 6,2 billones de dólares) ya se liquida en yuanes, y si se incluyen pagos transfronterizos asociados a inversión y deuda, la participación de la moneda china supera la mitad de las transacciones vinculadas al país. Al mismo tiempo, la proporción del yuan en las reservas internacionales ha alcanzado máximos históricos, aunque sigue claramente por detrás del dólar y el euro. Este proceso combina tres ejes: mayor uso del yuan en comercio y financiamiento con países del Sur Global, incremento del peso de la moneda china en los préstamos bilaterales a economías emergentes y expansión de infraestructuras como el CIPS, alternativa al sistema SWIFT para pagos internacionales. El resultado es una “regionalización” del yuan más que una sustitución del dólar: la moneda china gana espacio en Asia, África y América Latina, pero lo hace bajo un modelo de control político y de capitales muy distinto al de las divisas plenamente convertibles.
Sin embargo, la estrategia financiera de Pekín choca con límites económicos y geopolíticos claros. El superávit comercial de bienes se ha llevado a máximos históricos, apoyado en un salto de productividad y en el dominio de segmentos de mayor valor añadido —maquinaria, equipos de transporte, bienes ligados a la transición energética—, pero la dependencia de las exportaciones se ha vuelto un riesgo. A medida que más países, incluidos socios emergentes, introducen medidas de protección frente a la oferta china, el margen para seguir ganando cuota de mercado se reduce. En paralelo, la prolongada corrección inmobiliaria y la menor confianza de los hogares restan espacio a la demanda interna. La próxima fase de crecimiento estará condicionada por la capacidad del Gobierno para pivotar hacia un modelo donde el consumo de los hogares y la creación de empleo de calidad tomen el relevo de la inversión y las ventas externas como motores principales.
En el plano geopolítico, la relación entre China y Estados Unidos mantiene un tono tenso. La nueva venta de armamento de Washington a Taiwán, por unos 330 millones de dólares, generó protestas formales de Pekín, que insiste en que se trata de una vulneración del principio de “una sola China” y advierte que la seguridad y la integridad territorial son “líneas rojas” no negociables. Este tipo de episodios alimenta la percepción de riesgo en el estrecho de Taiwán, incrementa la presión sobre las cadenas de suministro tecnológicas y refuerza el impulso de China por reducir su exposición al sistema financiero dominado por el dólar.
En Japón, el contraste es distinto, pero igual de relevante para Asia. La primera ministra Sanae Takaichi ha presionado públicamente al Banco de Japón (BoJ) para mantener tipos de interés muy bajos, en abierta tensión con las señales de algunos miembros del banco central que consideran necesario iniciar una normalización gradual ante la persistencia de la inflación por encima de objetivo. La economía japonesa se apoya hoy en un doble soporte: una política monetaria todavía ultraexpansiva y un amplio paquete fiscal orientado a amortiguar el impacto del alza de precios sobre los hogares. El Gobierno prepara un programa superior a 17 billones de yenes, que incluye subsidios a las facturas de electricidad y gas, alivios tributarios y ayudas focalizadas equivalentes a cerca de ¥50.000 por hogar, principalmente mediante reducción de impuestos, apoyo a combustibles y cupones para bienes básicos como el arroz. El objetivo es contener la erosión del ingreso disponible sin desmontar la narrativa de disciplina fiscal que el Ejecutivo quiere proyectar hacia los mercados.
En paralelo, Tokio y Washington han formalizado un marco de inversión bilateral que podría movilizar hasta 550.000 millones de dólares en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial, energía, construcción naval y minerales críticos. El esquema, estructurado sobre todo a través de préstamos y programas de financiación “bancables” para empresas japonesas, refuerza la tendencia a la reconfiguración de las cadenas de valor en torno a socios políticos y de seguridad. Para Asia, esto implica un reordenamiento del mapa industrial: Japón se posiciona como socio clave de Estados Unidos en tecnologías sensibles, mientras China enfrenta un entorno más restrictivo en acceso a capital, tecnología y mercados desarrollados.
Conclusión, Asia sigue siendo el núcleo manufacturero del mundo, pero lo hace sobre una base mucho menos homogénea que en el pasado. China combina una desaceleración cíclica con la necesidad de replantear un modelo excesivamente dependiente de la inversión y el superávit externo, al tiempo que impulsa la internacionalización del yuan como herramienta de gestión del riesgo geopolítico y financiero. Japón, por su parte, mantiene la mezcla de tipos ultrabajos y estímulo fiscal para amortiguar la inflación, mientras se alinea más estrechamente con Estados Unidos en sectores tecnológicos críticos. Para los inversionistas globales, la región ofrece oportunidades relevantes en infraestructura digital, semiconductores y transición energética, pero bajo un entorno de mayor fragmentación geopolítica, riesgos regulatorios crecientes y sin la “garantía” de crecimiento estable que Asia representaba hace una década.
México y Brasil
En México, la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI por 24.000 millones de dólares para los próximos dos años —con una reducción desde los 35.000 millones previos— es, ante todo, una señal de confianza en la solidez macroeconómica del país y en la calidad de su marco institucional de política fiscal y monetaria. El FMI destaca el anclaje de las cuentas públicas, la sostenibilidad de la deuda y la credibilidad del esquema de metas de inflación, en un contexto donde la línea sigue siendo un respaldo precautorio que México nunca ha utilizado, pero que refuerza reservas y percepción de riesgo soberano.
En paralelo, el Banco de México recortó recientemente su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 7,25%, su nivel más bajo desde 2022, y mantiene un mensaje de flexibilidad gradual, condicionado a la trayectoria de la inflación y al balance de riesgos. La Junta reconoce que el espacio de relajación es más limitado tras salir de una postura claramente restrictiva, y el tono de sus comunicados se ha tornado más cauteloso: el foco ahora es preservar la credibilidad desinflacionaria sin asfixiar una actividad que ya muestra señales de menor dinamismo.
Sobre el mercado laboral, el eje político y económico está puesto en el salario mínimo. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el objetivo de llevar su valor a 2,5 canastas básicas hacia 2030 implica, de facto, mantener incrementos anuales del orden de 10–12%, en línea con el ajuste del 12% aplicado para 2025. Proyecciones como las de Banamex sugieren un aumento cercano al 11% en 2026, que situaría el salario mínimo general alrededor de 309,5 pesos diarios, por encima de 300 pesos, consolidando una recuperación muy agresiva frente al nivel de 2018. Al mismo tiempo, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantean aumentos aún mayores —del orden del 16%— para llevar el salario mínimo general a unos 323 pesos diarios, suficientes para cubrir dos canastas básicas promedio y avanzar más rápido en la eliminación de los “salarios de pobreza”.
El debate técnico de fondo es el de los límites de esta estrategia. Mientras el salario mínimo se mantuvo en niveles muy bajos, los incrementos reales tuvieron un efecto neto favorable sobre pobreza y desigualdad sin impactos visibles en inflación o empleo. Pero a medida que el mínimo se ha acercado a umbrales más elevados —y a la referencia de la frontera norte—, crece el riesgo de que nuevas alzas se trasladen a costos empresariales, destruyan puestos de trabajo en segmentos de baja productividad y terminen presionando precios. Los bancos y centros de investigación coinciden en que, si bien un ajuste de doble dígito en 2026 sigue siendo manejable, el margen para repetir la misma fórmula año tras año se reduce, especialmente si el PIB no acelera de forma clara. Banxico, por su parte, observará con atención esta combinación de salarios al alza y menor crecimiento antes de avanzar más en su ciclo de recortes.
En Brasil, el Ministerio de Hacienda recortó su previsión de crecimiento del PIB para 2025 de 2,3% a 2,2%, atribuyendo la revisión a la pérdida de impulso observada en el tercer trimestre y al impacto acumulado de una política monetaria muy restrictiva. La tasa Selic se mantiene en torno a 15%, el nivel más alto en casi dos décadas, lo que ha enfriado el crédito, moderado el consumo de los hogares y contenido parcialmente la inflación, que ahora se proyecta en 4,6% para 2025, todavía ligeramente por encima del techo de la meta oficial (4,5%). El Gobierno conserva, sin embargo, una previsión de 2,4% de crecimiento para 2026, más optimista que la del propio mercado, que ve una expansión más cercana al 1,8%.
La composición sectorial de estas proyecciones refleja una economía cada vez más dependiente de la agroindustria y menos de la industria y los servicios. Hacienda revisó al alza el crecimiento esperado de la agricultura —apoyado en una cosecha récord— hasta cerca del 9,5%, mientras rebajó sus expectativas para la industria y los servicios, que avanzan por debajo del 2%. El resultado es un cuadro en el que el empleo se mantiene en mínimos históricos de desempleo, pero el ritmo de creación de puestos y de aumento del ingreso real es más lento, lo que acota el impulso del consumo privado.
En el frente externo, Brasil intenta desactivar una fuente adicional de riesgo: la guerra arancelaria con Estados Unidos. La administración Trump elevó en agosto los aranceles sobre una amplia canasta de productos brasileños del 10% al 50%, medida que el Gobierno de Lula da Silva considera injustificada tanto económica como políticamente. En las últimas semanas, el canciller Mauro Vieira se ha reunido con el secretario de Estado Marco Rubio en el marco del G7 para avanzar en una propuesta que permita suspender o reducir esas sobretasas, especialmente sobre bienes agrícolas y algunos insumos industriales. Hasta ahora, Washington ha dado señales parciales de flexibilización —incluida la posibilidad de aliviar tarifas sobre productos como el café—, pero el núcleo de la disputa sigue abierto y mantendrá elevada la incertidumbre sobre el sector exportador brasileño mientras no haya un acuerdo formal.
Conclusión, México llega al cierre de 2025 con un perfil macro que combina tres pilares: respaldo internacional vía FMI, una política monetaria que comienza a relajarse de forma gradual y una agenda salarial ambiciosa que ha demostrado capacidad para reducir pobreza, pero que se acerca a un punto donde los riesgos sobre empleo e inflación aumentan. La clave para 2026 será equilibrar esta agenda social con el cuidado de la competitividad y la inversión. En Brasil, la combinación de crecimiento más lento, tasas de interés muy altas y tensión comercial con Estados Unidos dibuja un escenario menos favorable, pese al buen desempeño agrícola. La sostenibilidad del modelo brasileño dependerá de su capacidad para normalizar la política monetaria sin perder el ancla inflacionaria y, al mismo tiempo, recomponer el frente externo mediante la reducción de aranceles y una mayor previsibilidad fiscal. Para los inversionistas, el mensaje es claro: México ofrece hoy un ancla de estabilidad relativa en la región, mientras Brasil sigue siendo una apuesta con retorno potencial interesante, pero crecientes riesgos de ejecución y sensibilidad a los vaivenes políticos y comerciales.
Colombia
La fotografía reciente de la economía colombiana combina un repunte claro en la actividad con una inflación que dejó de ceder y un frente fiscal cada vez más exigente. Por el lado real, las últimas encuestas del DANE muestran aceleración simultánea en industria y comercio: en septiembre la producción manufacturera creció 5,2% anual, acompañada por un repunte de 3,7% en la producción industrial total y de 14,4% en las ventas del comercio minorista, impulsadas especialmente por vehículos, motos y equipos de informática y telecomunicaciones. Se trata de tasas consistentes con una economía que está saliendo del letargo de 2023–2024, aunque el empleo manufacturero y del comercio apenas se mueve, lo que sugiere una recuperación más apoyada en productividad y rotación de inventarios que en nuevas contrataciones.
El comportamiento de precios es menos benigno. En octubre, el IPC mensual se ubicó en 0,18%, pero la variación anual volvió a subir, hasta 5,51%, completando cuatro meses consecutivos de aceleración y alcanzando su nivel más alto en 13 meses. El detalle confirma una inflación “pegajosa”: más allá de la corrección en algunos alimentos frescos, las mayores presiones provienen de servicios como restaurantes y hoteles, educación, salud y alquileres, así como de vivienda y servicios públicos, todos por encima del promedio nacional y fuertemente indexados. El resultado es una inflación que se estabiliza en un rango incómodo entre 5% y 6%, lejos del objetivo de 3% de BanRep, y que obliga a revisar al alza las proyecciones de cierre de año y de 2026.
En paralelo, la confianza de los hogares dio un giro contundente. Según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor alcanzó en octubre 13,6%, su mejor registro desde 2018, con mejoras simultáneas en la valoración de la situación actual y en las expectativas, y con una recuperación apreciable en la disposición a comprar bienes durables y vivienda. El contraste es evidente: mientras el ánimo de los hogares y el comercio se fortalece, la inflación y las expectativas dejan claro que el proceso desinflacionario perdió tracción.
El Banco de la República ha ido reconociendo este giro. En su Informe de Política Monetaria de octubre, el equipo técnico admitió que tanto la inflación total como la básica se ubican por encima de lo previsto a mitad de año y revisó sus proyecciones: ahora estima un cierre de 2025 alrededor de 5,1% para la inflación total y 4,7% para la básica, con una convergencia al rango meta que solo se materializaría hacia finales de 2026, en torno a 3,5%–3,6%. En ese contexto, la Junta ha optado por mantener la tasa de intervención en 9,25% en las últimas reuniones, y el discurso del gerente Leonardo Villar en el foro de perspectivas económicas organizado por Valora Analitik y El Colombiano refuerza la idea de una política “en guardia”: el Banco solo se sentirá cómodo relajando el sesgo restrictivo cuando la inflación, las expectativas y los salarios muestren señales claras de convergencia sostenida hacia el 3%.
El marco macro se complica por el frente fiscal Los datos recientes del Banco de la República muestran que la deuda externa de Colombia se ubicó en US$205.795 millones en agosto de 2025, equivalente al 48,7% del PIB, un nivel similar al registrado en marzo. Este resultado refleja dinámicas divergentes entre el sector público y el privado.
Por un lado, la deuda externa pública se redujo en US$3.144 millones, pasando del 27,5% al 26,7% del PIB, en línea con la estrategia del Ministerio de Hacienda de sustituir obligaciones externas por financiamiento interno y mejorar el perfil de vencimientos. Esta caída es consistente con un esfuerzo por moderar el ritmo de endeudamiento público en moneda extranjera en un contexto de primas de riesgo más altas y un déficit fiscal todavía elevado.
Por otro lado, la deuda externa privada continuó aumentando, alcanzando su nivel más alto desde 2020. Este incremento responde al mayor uso de crédito externo por parte de empresas no financieras y entidades financieras, que han aprovechado condiciones de fondeo relativamente más favorables en el exterior y una tasa de cambio apreciada. La coordinadora ponente de la nueva ley de financiamiento, Olga Lucía Velásquez, reconoció que no hay ambiente político para una tributaria de fondo y que, ante la falta de votos en el Senado, la alternativa inmediata es una ley de reactivación por unos $6 billones, que apenas alivia parcialmente el hueco creado por un presupuesto ya desfinanciado. En paralelo, ANIF ha advertido sobre el riesgo de convertir el FONDES —un fondo creado para financiar infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos— en una bolsa discrecional bajo control directo del Ministerio de Hacienda, especialmente si se utilizan sus recursos para programas como “Colombia Solar” sin la estructuración técnica, jurídica y financiera correspondiente. El mensaje de fondo es que la política fiscal, lejos de ser un ancla, hoy actúa como factor de presión sobre la tasa de interés neutral y sobre la prima de riesgo país.
En el terreno sectorial, los últimos datos ofrecen señales mixtas. Ecopetrol reportó en el tercer trimestre una caída de 29,8% en su utilidad neta frente al mismo periodo del año anterior, en un entorno de menores precios internacionales del crudo, apreciación del peso y volúmenes más moderados, aunque con producción por encima de 750 kbped y avances en su portafolio de energías renovables. Al mismo tiempo, la eliminación de los aranceles recíprocos al café por parte de Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para el sector cafetero, mejorando la competitividad en su principal mercado y aportando un alivio marginal a la cuenta corriente. En el frente institucional, medidas como el Decreto 1166, que permite adelantar mejoramientos de vivienda y proyectos con subsidio estatal sin licencia de construcción, reemplazándola por una “carta de responsabilidad”, han sido cuestionadas por urbanistas y exgremios del sector por los riesgos en materia de seguridad estructural y de gobernanza del suelo, justamente en segmentos de población más vulnerable.
Conclusión, Colombia llega al cierre de 2025 con una macroeconomía que luce más dinámica en actividad y confianza, pero más frágil en inflación y en sus anclas fiscales. La combinación de consumo y comercio al alza, inflación resistente, política fiscal expansiva y un banco central que se declara en modo cauteloso sugiere que el ciclo de recortes de tasas será lento y potencialmente interrumpido si los choques salariales, tarifarios o de financiamiento externo se intensifican. Para los portafolios locales, este entorno favorece una gestión prudente de la duración en renta fija, una selección cuidadosa del riesgo de crédito soberano y corporativo, y una lectura muy fina de cada dato de inflación y de cada decisión fiscal, porque serán estos elementos —más que la coyuntura política de corto plazo— los que terminarán definiendo la trayectoria real de las tasas y el apetito por activos colombianos en 2026.
Renta Variable
El mercado accionario colombiano cerró la semana con un comportamiento favorable, reflejado en la valorización del MSCI Colcap, que avanzó 0,96% hasta los 2.071,2 puntos. La atención estuvo marcada por la presentación de resultados del 3T25 de Ecopetrol, Banco Davivienda y Grupo Sura, los cuales aportaron elementos clave para la lectura del mercado. En el caso de Davivienda, se confirmó el avance en la transferencia de acciones de PF Davivienda hacia Davivienda Group, movimiento que anticipa la salida del título de los principales índices accionarios locales como el HCOLSEL y el MSCI Colcap.
Por su parte, Ecopetrol reiteró que no existen procesos en curso para desinvertir activos en el Permian de Estados Unidos y anunció acciones legales para frenar el cobro coactivo de la DIAN por IVA a importaciones de combustibles, reafirmando además la senda de moderación del pasivo del FEPC, lo que reduce presiones sobre capital de trabajo. Grupo Sura reportó la utilidad más alta de su historia, impulsada por un desempeño operativo sólido y diversificado. En términos de liquidez, Ecopetrol fue nuevamente la acción más negociada con COP $52.005 millones, seguida de PF Cibest y Cementos Argos. Las mayores ganancias estuvieron en Corferias (+7,69%), Grupo Éxito (+4,39%) y PF Davivienda (+3,61%), mientras que las correcciones más marcadas se presentaron en Canacol (-5,66%), Conconcreto (-4,91%) y Corficolombiana (-4,57%).
En Estados Unidos, la renta variable cerró con ganancias moderadas tras la resolución del shutdown más largo en la historia reciente, lo que inicialmente impulsó un fuerte apetito por riesgo y llevó al Dow Jones a nuevos máximos históricos. Sin embargo, hacia el final de la semana el mercado corrigió con fuerza, especialmente en compañías tecnológicas, luego de ventas relevantes en Nvidia y de comentarios de miembros de la Fed que moderaron las expectativas de recortes de tasas para diciembre. El S&P 500 finalizó en 6.762,69 (+0,5%), el Dow Jones en 47.326,69(+0,7%) y el Nasdaq Composite en 23.052,69 (+0,2%). La corrección del jueves evidenció la sensibilidad del mercado frente a valoraciones exigentes en el segmento tecnológico y a la posibilidad de una política monetaria restrictiva por más tiempo.
En Europa, la dinámica fue más volátil. El IBEX 35 cayó 1,4% y el Mibtel italiano retrocedió 1,7%, ambos luego de haber alcanzado recientemente niveles máximos desde 2007. El Euro Stoxx 50, pese a la corrección del día, cerró la semana con un avance de 2,3%, manteniéndose en terreno de máximos históricos. Entre los movimientos corporativos, se destacaron las valorizaciones de Bayer (+9,02%), impulsada por mejores márgenes y ausencia de sorpresas negativas, y Siemens Energy (+8,55%), tras revisar al alza sus objetivos a mediano plazo. En contraste, el segmento tecnológico europeo registró retrocesos cercanos al -6,8%, afectado por una mayor aversión al riesgo global y por la incertidumbre asociada al cierre prolongado del gobierno estadounidense.
Renta Fija
La renta fija internacional cerró la semana con movimientos dominados más por factores técnicos que por cambios sustantivos en los fundamentos macro. En Estados Unidos, la curva del Tesoro presentó un sesgo de empinamiento bajista, impulsado inicialmente por compras tempranas en futuros de 10 años asociadas a coberturas de opciones que posteriormente fueron desarmadas. A ello se sumó una recuperación en la renta variable, lo que redujo la demanda defensiva por bonos y llevó a los rendimientos a cerrar al alza en los principales nodos. El Treasury a 2 años subió 4,6 pbs, el 10 años avanzó 4,2 pbs y el 30 años también aumentó 4,2 pbs, en un entorno de menor aversión al riesgo y de mensajes más restrictivos por parte de miembros de la Fed, que moderaron las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre.
En Europa, la atención se centró en el repunte agresivo de los rendimientos en el Reino Unido, luego de que el giro tributario del gobierno reabriera la incertidumbre fiscal y llevara a los gilts a su mayor alza desde julio. El movimiento se transmitió al resto de la región, con curvas más empinadas y alzas generalizadas en Alemania, Francia e Italia, en un contexto de mayores necesidades de financiamiento, revisiones presupuestales y expectativas de nuevas intervenciones de autoridades monetarias. El Bund a 10 años cerró en 2,72%, con un repunte de 3 pbs, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense mostraron un comportamiento más estable hacia el final de la sesión europea.
En el mercado local, la deuda pública colombiana profundizó su sesgo vendedor, en línea con un entorno de mayor aversión a activos de duración y con la presión adicional de un dato de inflación anual de 5,51% que superó el consenso. La curva de TES Tasa Fija registró un desplazamiento al alza en prácticamente todos los nodos, con desvalorizaciones especialmente marcadas en los vencimientos de abril 2028 (+63,8 pbs), noviembre 2027 (+59,2 pbs) y agosto 2029 (+58,7 pbs). Este ajuste recogió no solo la sorpresa inflacionaria, sino también las tensiones fiscales asociadas al déficit del Gobierno Central, estimado alrededor de 7,1% del PIB, y a la ausencia de un ambiente político favorable para discutir una nueva ley de financiamiento.
Un comportamiento contrario se observó en el TES noviembre 2025, que presentó una valorización de -50,5 pbs, reflejando posibles coberturas tácticas y expectativas de estabilización de tasas en el muy corto plazo. En la curva TES UVR, los ajustes fueron moderados en la parte media —con avances en UVR abril 2029 (+11,5 pbs) y UVR marzo 2027 (+10,0 pbs)— mientras que las referencias largas, como UVR junio 2049 (-4,3 pbs) y UVR febrero 2062 (-1,7 pbs), mostraron valorizaciones, coherentes con una búsqueda de protección frente a presiones inflacionarias de largo plazo.
En cuanto a flujos, los no residentes mantuvieron un sesgo vendedor. En la primera semana de noviembre, las salidas netas en TES COP sumaron alrededor de COP $683 mil millones, consolidando la tendencia de octubre, cuando se registraron ventas por COP $2,47 billones. Sin embargo, en el acumulado del año hasta octubre, los inversionistas extranjeros conservan un saldo positivo cercano a COP $33,3 billones, apoyado en los fuertes ingresos observados en septiembre tras la materialización del TRS en francos suizos.
Divisas
El mercado cambiario global cerró la semana con un dólar más débil y con movimientos diferenciados entre monedas desarrolladas y emergentes. El índice DXY retrocedió 0,3%, alcanzando mínimos de dos semanas tras la reapertura del gobierno en Estados Unidos y ante la expectativa de conocer los datos macroeconómicos rezagados de octubre. La combinación de un dólar menos defensivo y un mercado más sensible a la trayectoria de la Fed definió el comportamiento del G10.
Entre las monedas desarrolladas, el euro avanzó 0,4% pese a la lectura decepcionante del índice ZEW en Alemania, beneficiándose principalmente de la debilidad estructural del dólar. La libra esterlina retrocedió marginalmente luego de los reportes que anticipan que el gobierno descartará aumentos en el impuesto a la renta, lo que reabrió dudas sobre la sostenibilidad fiscal británica. El franco suizo, a pesar de haber cotizado cerca de máximos durante la semana, cedió 1,4% por toma de utilidades. El yen japonés se apreció 0,8%, apoyado en la expectativa de posibles intervenciones cambiarias y en rumores de estímulos fiscales adicionales. El yuan, en contraste, se debilitó 0,4% tras la publicación de datos económicos de octubre más débiles de lo previsto, aunque mostró repuntes puntuales por ventas de dólares de exportadores.
En los emergentes, el comportamiento fue heterogéneo. El real brasileño cayó 1,0% a pesar de una inflación IPCA por debajo de lo esperado, mientras que el peso mexicano retrocedió 0,6%, afectado por la cuarta contracción mensual consecutiva en la producción industrial. El peso chileno lideró las pérdidas regionales con -1,8%, presionado por la caída del cobre hacia el cierre de la semana.
El peso colombiano también mostró un leve debilitamiento de 0,7%, en una semana marcada por un giro más prudente de los inversionistas frente al entorno interno. El USD/COP cerró cerca de $3.758, en un contexto donde las minutas del Banco de la República confirmaron una postura monetaria restrictiva, pero con señales divididas al interior de la Junta. Además, la percepción de que la ola de monetizaciones del Gobierno estaría agotándose redujo la oferta de divisas que había fortalecido al COP semanas atrás. A esto se sumó un repunte relevante en los IBR, reforzando la expectativa de cautela por parte del BanRep ante la persistencia de presiones inflacionarias. El movimiento del peso reflejó así un retroceso táctico más asociado a factores locales que a la dinámica regional, y sugiere que el sesgo de apreciación perdió intensidad en el corto plazo.
Commodities
Los precios del petróleo cerraron la semana con un comportamiento mixto pero tendiente al alza. El WTI avanzó 0,5% y el Brent ganó 1,2%, impulsados inicialmente por el optimismo en torno al fin del shutdown en Estados Unidos y por señales de una demanda energética más estable. En el cierre de semana, el mercado reaccionó al incremento de las tensiones geopolíticas tras el ataque ucraniano al puerto ruso de Novorossiisk, lo que llevó a suspender temporalmente exportaciones y reavivó la preocupación por interrupciones de oferta. A ello se sumaron los efectos derivados de las sanciones estadounidenses sobre Rosneft y Lukoil, que ya generan acumulación de barriles en flotilla. En paralelo, Enbridge aprobó la expansión de 250 mil barriles diarios en el sistema Mainline–Flanagan South, lo que aumentará el flujo de crudo pesado canadiense hacia Estados Unidos y contribuirá a un mercado más abastecido en los próximos años.
En el mercado de metales, el oro registró un avance semanal de 2,5%, apoyado en datos económicos más débiles en Estados Unidos y en la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que impulsó su demanda como activo refugio. Aunque la onza retrocedió cerca de 2% en la última sesión, la cotización se estabilizó por encima de los USD 3.900 y cerró la semana alrededor de USD 4.100. La plata mostró un repunte aún más marcado, con un avance de 6,1%, acercándose nuevamente al umbral de USD 50 por onza. El cobre también registró un comportamiento positivo, con una variación semanal de 2,2%, soportado por la debilidad del dólar y por las perspectivas de largo plazo asociadas a la demanda estructural en vehículos eléctricos, inteligencia artificial e industrias intensivas en transición energética. No obstante, hacia el cierre de la semana se observó una corrección moderada tras datos decepcionantes de China que reactivaron las dudas sobre la fortaleza de la demanda asiática.
El balance general del mercado de commodities continúa marcado por la interacción entre factores geopolíticos, expectativas de política monetaria y señales divergentes en los datos económicos globales. Mientras el petróleo enfrenta un entorno donde la oferta y los riesgos geopolíticos compiten con perspectivas de excedentes a partir de 2026 —según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía—, los metales mantienen un soporte estructural más claro, aunque con sensibilidad a la evolución macroeconómica de China.
En el frente cafetero, el contrato C en Nueva York cerró en 399,80 US¢/lb, mientras que el precio interno de referencia se ubicó en COP $2.840.000 por carga de 125 kg de pergamino seco (FR 94), equivalente a $10.000 por kilogramo, reflejando un mercado interno firme en medio de un entorno internacional volátil.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.

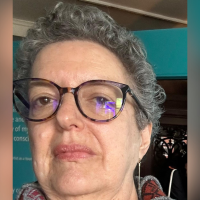


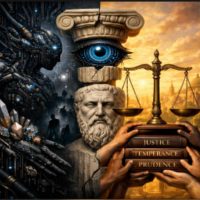



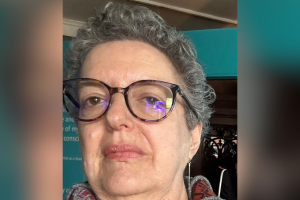



Comentar