![]()
En la era de la globalización, donde las transacciones financieras se ejecutan en microsegundos y las transnacionales tienen presupuesto superiores al Producto Interno Bruto (PIB) de varios países, la lex Mercatoria (ley del mercado) se ha convertido en sutil pero implacable verdugo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Lo curioso es que no se trata de un enfrentamiento en igualdades de condiciones: es una pelea entre un boxeador bien alimentado con proteínas corporativas y un luchador social descalzo en un ring inclinado — dicho sea de paso, con réferi comprado — y ahora, en una esquina oscura, la Inteligencia Artificial (IA) observa, aprende y empieza a arbitrar, no desde la justicia, sino desde el algoritmo.
Emprende la Inteligencia artificial a crear una arquitectura de impunidad digital, donde las grandes corporaciones transnacionales han logrado crear un ordenamiento jurídico global a su medida, con reglas coercitivas, mecanismos de arbitraje privado y una red de protección que las resguarda de cualquier responsabilidad real. Si un gobierno osa de sus intereses, la represalia es inmediata: demandas en tribunales internacionales, bloqueos económicos y presiones políticas que, paradójicamente, tienen más peso que las condenas por crímenes de guerra o violaciones a los derechos Humanos.
Hoy, ese entramado legal ya empezó a digitalizarse. Los contratos inteligentes, la minería de datos y la automatización de decisiones judiciales en sistemas de arbitraje internacional prometen eficacia, pero esconden un peligro: la codificación algorítmica del sesgo corporativo. La IA no juzga, reproduce patrones; y si el modelo esta entrenado con lógicas del mercado, el resultado será un derecho que prioriza el consumo y la ganancia desmesurada sobre la justicia.
En América Latina, esto adquiere una dimensión particular. Las plataformas digitales que median el trabajo informal, los sistemas automatizados de vigilancia en fronteras y la minería de datos biométricos en países como Brasil, Colombia o México consolidan una nueva lex mercatoria digital. Las grandes compañías tecnológicas globales gestionan la información con la misma impunidad con la que las petroleras gestionaron los recursos naturales. Sin rendir cuentas y con la complicidad de los gobiernos de turno de esos Estados en mención.
Mientras el marco del DIDH se va siendo un “tigre de papel digitalizado”, derechos que por lo demás, se han diseñado para proteger a las poblaciones vulnerables en tiempos de conflicto, ahora se enfrenta a una doble amenaza; su aplicabilidad difusa y la irrupción tecnológica que redefine los conceptos de responsabilidad y culpa. Los drones autónomos, los sistemas de vigilancia basados en IA y la militarización digital plantean una pregunta inquietante: ¿puede el derecho Internacional de los Derechos Humanos regular una guerra algorítmica?
En Colombia, por ejemplo, los algoritmos de perfilamiento usados por fuerzas de seguridad han sido cuestionados por sesgos raciales y sociales; en México, los sistemas de reconocimiento facial se despliegan sin garantías judiciales; en Chile, el control automatizado de la protesta social recuerda que la tecnología también puede convertirse en un instrumento de represión selectiva. Mientras una sentencia favorable a un fondo buitre en Nueva York se cumple al pie de la letra, las violaciones de derechos humanos mediadas por las tecnologías inteligentes quedan en la penumbra jurídica. La responsabilidad se disuelve entre ingenieros, corporaciones y Estados, como si la máquina fuera la culpable y no quienes la programan.
Si queremos que el DIDH deje de ser una figura decorativa y recupere su función esencial, es necesario empezar a equilibrar la balanza. América Latina debe dejar atrás los últimos puestos frente a las transnacionales—ahora digitales— hacen y deshacen a su antojo. Se requiere de legislaciones más críticas, tribunales internacionales robustos, sobre todo, una gobernanza tecnológica que no repita los errores de la Lex mercatoria.
La IA no es enemiga en si misma, pero si se alimenta de los mismos valores que la Lex mercatoria. —competencia, rentabilidad, dominio—, terminará reforzando la desigualdad jurídica global. Por ello, urge crear un marco internacional que supervise los algoritmos aplicados al arbitraje, a la defensa y a la toma de decisiones en materia de derechos humanos. En la región, esto implica también exigir soberanía tecnológica, fomentar el desarrollo de sistemas de IA públicos y transparentes, y limitar el poder de las grandes corporaciones digitales que ya actúan como nuevos actores políticos.
El pesimismo es comprensible, Máxime en el mundo jurídico de América Latina, la codependencia tecnológica es arrolladora frente a lo que podamos realizar en este campo, pero no inevitable. Cada comunidad que exige transparencia algorítmica, cada universo que impulsa una IA ética y cada país que defiende su soberanía digital está escribiendo un nuevo capítulo en esta disputa global. El futuro del derecho no está solo en los tribunales ni en los códigos, sino en la conciencia colectiva que se atreva a cuestionar el monopolio tecnológico.
Porque si el algoritmo puede aprender a discriminar, también puede aprender hacer justicia. Pero eso dependerá, una vez más, de nosotros. Si decidimos programar el futuro desde la dignidad o dejar que lo hagan los intereses de siempre.






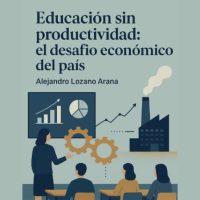


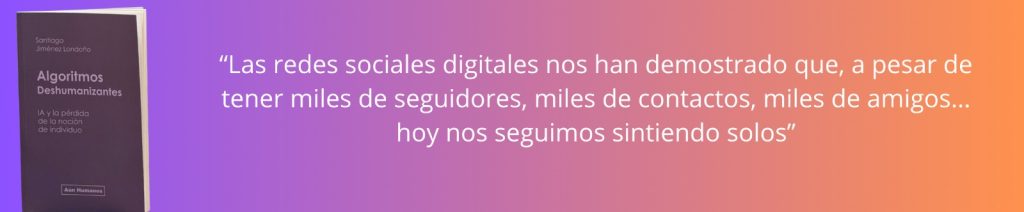

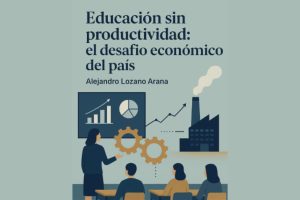


Comentar