![]()
“Formar para pensar es importante; formar para producir, indispensable.”
En las últimas décadas, Colombia ha mejorado en cobertura educativa, pero no en pertinencia ni resultados. Tenemos más estudiantes, más graduados y más inversión, pero seguimos con una de las productividades laborales más bajas de América Latina.
La educación, que debería ser el principal motor del crecimiento, se ha vuelto un sistema que certifica conocimiento, pero no genera capacidades.
Capital humano y productividad: la brecha estructural
Según el Banco Mundial, la productividad laboral en Colombia equivale al 23 % del promedio de la OCDE, y el crecimiento de la productividad total de los factores ha sido inferior al 1 % anual en la última década.
Parte de esa brecha proviene de un rezago en el capital humano. El Índice de Capital Humano (2024) sitúa a Colombia en 0,61 sobre 1, lo que significa que un niño nacido hoy alcanzará solo el 61 % de su potencial productivo si se mantiene el nivel actual de educación y salud.
El problema no es de acceso, sino de calidad y enfoque. El sistema educativo sigue centrado en la transmisión de contenidos, no en el desarrollo de competencias que impulsen la productividad: pensamiento analítico, resolución de problemas, habilidades digitales y gestión de información.
Educación que no responde a la estructura económica
Colombia invierte cerca del 4,5 % del PIB en educación, una cifra comparable con la de otros países de la región, pero la rentabilidad de esa inversión es baja.
En el Informe de Competitividad Global (2024), el país ocupa el puesto 83 en adopción de tecnología y el 85 en capacidad de innovación. Es decir, formamos profesionales, pero no innovadores.
A esto se suma que solo el 19 % de los trabajadores posee algún tipo de formación técnica o tecnológica, cuando los sectores más dinámicos de la economía —logística, manufactura avanzada, analítica de datos, energía y servicios digitales— demandan precisamente ese tipo de perfiles.
El resultado es una desconexión entre la educación y la estructura productiva. Mientras el aparato productivo necesita técnicos en automatización o analistas en ciencia de datos, el sistema sigue concentrado en carreras tradicionales sin suficiente vínculo con la demanda real del mercado.
Comparaciones que enseñan
Los países que lograron cerrar la brecha entre educación y productividad no lo hicieron aumentando el número de clases, sino reorientando el contenido.
Estonia, por ejemplo, integró la alfabetización digital desde la educación básica y hoy tiene uno de los ecosistemas tecnológicos más sólidos de Europa.
Finlandia transformó su sistema educativo enfocándose en pensamiento interdisciplinario y resolución de problemas, reduciendo al mínimo la enseñanza memorística.
El resultado económico es evidente: ambos países tienen productividades por hora trabajada que triplican las de América Latina, sin haber incrementado proporcionalmente las horas de trabajo.
El costo económico del modelo actual
El impacto de mantener un modelo educativo desconectado de la realidad productiva es medible. Según el Consejo Privado de Competitividad (2025), la baja productividad laboral le cuesta al país más de tres puntos porcentuales del PIB cada año.
Además, el DANE estima que más del 38 % de los profesionales empleados trabajan en áreas distintas a su formación, lo que implica una ineficiencia directa en el uso del capital humano.
En términos simples: estamos educando más, pero no mejor; y la economía no logra capturar el retorno de esa inversión.
Una estrategia económica, no solo educativa
Reformar el modelo educativo no es un asunto pedagógico, sino económico.
El país necesita un enfoque de formación basado en productividad: educación financiera desde etapas tempranas, habilidades digitales como eje transversal y una conexión directa entre instituciones educativas, sector privado y gobierno.
Esto no se logra con más evaluaciones ni con planes de estudio más extensos, sino con políticas que midan resultados en términos de empleabilidad, innovación y generación de valor agregado.
El reto de Colombia no es solo aumentar el número de graduados, sino formar capital humano capaz de transformar la estructura productiva.
El país no puede seguir entrenando para repetir.
Debe formar para analizar, proponer y construir.
Porque en la economía del conocimiento, el crecimiento no depende de cuántas personas estudian, sino de cuánto saben aplicar lo que aprenden.






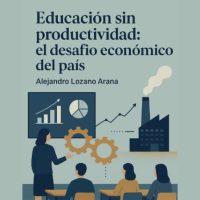

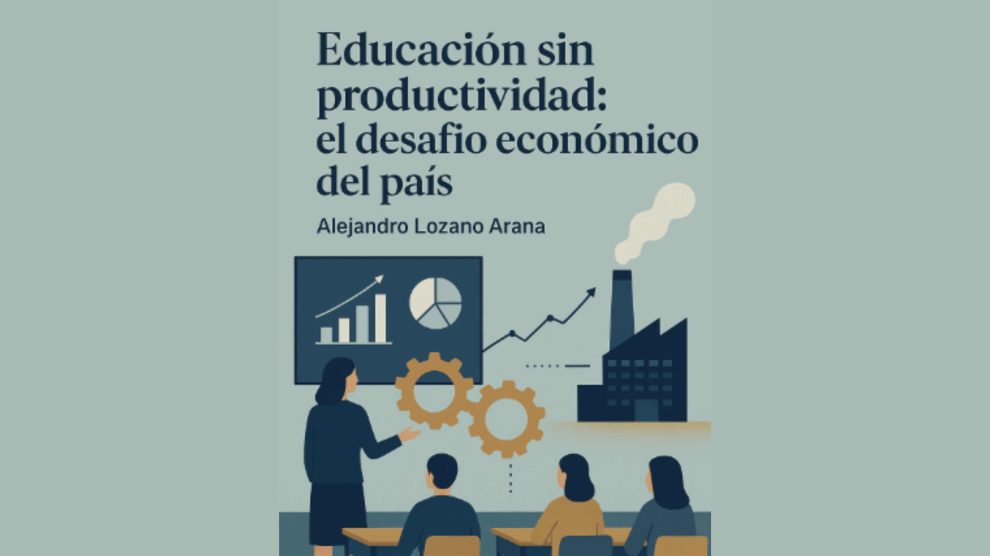
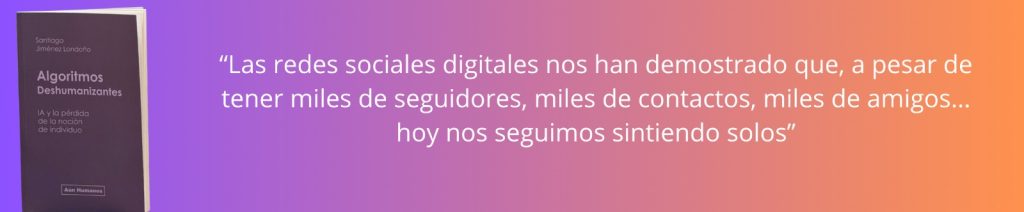




Comentar