“Elegir no participar de la estética del horror es también una forma de preservar la delicadeza, la templanza y la compasión… “
No celebrar también puede ser una forma de cuidar. De cuidar la infancia, la comunidad y aquello que nos hace humanos: el sentido. En tiempos en que casi todo se vuelve espectáculo, la decisión de no participar en determinadas festividades no necesariamente expresa intolerancia, sino discernimiento. Frente al auge global de Halloween – esa mezcla de folclore celta, marketing norteamericano y fascinación por lo oscuro- , abstenerse puede ser un acto de coherencia ética, una defensa silenciosa de los valores que sostienen la vida en común.
La cuestión no pasa por discutir si la calabaza simboliza el mal o si un disfraz puede alterar la moral de un niño. La pregunta, más profunda, es qué tipo de mirada sobre el mundo enseñamos cuando el miedo se convierte en entretenimiento y la muerte, en un motivo de burla o negocio. Las culturas crecen o se empobrecen según el modo en que tratan a sus símbolos. Cuando los vacían, pierden el alma que los sostuvo.
Halloween, en su versión masificada, encarna esa deriva: el pasaje de un rito ancestral que dialogaba con el misterio de la muerte a una celebración comercial que trivializa lo trascendente. No se trata de puritanismo ni de nostalgia, sino de advertir que cuando lo sagrado – en cualquiera de sus formas – se sustituye por la mercancía, algo esencial se fractura en el tejido moral de las comunidades. La fiesta deja de reunir para empezar a distraer.
La infancia es el primer territorio donde se libra esta batalla simbólica. Los niños son el espacio más vulnerable de la cultura: en ellos se siembran las imágenes que un día se convertirán en ética. Introducirlos en una estética del terror, del espanto o de la muerte risueña sin mediación afectiva, sin un relato que les ayude a comprender, puede naturalizar la oscuridad como parte del juego. El problema no es el disfraz, sino la ausencia de palabra adulta que lo acompañe. El miedo sin sentido no educa: desorienta.
Tampoco puede ignorarse la dimensión comunitaria del festejo. Las sociedades que reemplazan sus propias tradiciones por moldes globales importados terminan erosionando la identidad colectiva. No celebrar Halloween puede ser también un modo de resistir esa homogeneización cultural que impone la lógica del mercado: todo lo que pueda venderse, se celebra; todo lo que demande silencio o reflexión, se omite. Preservar ciertas fechas del consumo inmediato no es retrógrado: es un modo de afirmar que no todo lo que se ofrece como diversión contribuye al bien común.
Hay, además, un argumento ético más hondo. Las fiestas expresan qué entendemos por bien, por belleza y por vínculo. Cuando esas celebraciones giran en torno al miedo o la burla de la muerte, se pierde el norte moral que invita a mirar la vida con esperanza. La risa que surge del espanto no siempre libera: a veces anestesia. Elegir no participar de esa estética del horror es también una forma de preservar la delicadeza, la templanza y la compasión: valores que – aunque no lo digamos abiertamente – hunden sus raíces en una tradición espiritual que sigue siendo el corazón invisible de nuestra cultura.
No celebrar Halloween no es rechazar el juego, sino defender la profundidad de los símbolos. Es recordar que hay límites que merecen ser habitados con respeto, que la muerte no es una caricatura y que el miedo, para ser educativo, necesita un relato de redención. Cada generación decide sus ritos. Tal vez la nuestra deba animarse a crear celebraciones que no vendan miedo ni disimulen dolor, sino que enseñen a vivir con dignidad lo que el mundo olvida.









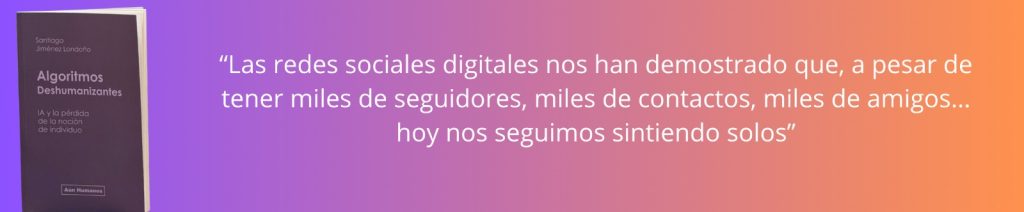




Comentar