“Desde lo profundo, desde el olvido, desde lo que aún late con fuerza, tenemos el compromiso de impulsar una educación con alma rural, con corazón comunitario y con futuro colectivo”
Todas las semanas, a las seis de la mañana, doña Cielo se ajusta las botas de caucho, alista su material de trabajo y cruza entre el barro y los puentes caídos las calles improvisadas de las veredas. Al otro lado, un grupo de niños de distintas edades la espera, no solo para recibir sus lecciones de matemáticas, sino para observar el avance de la siembra de yuca de su huerto escolar. Esta escena resume lo que significa hablar de educación rural desde un enfoque comunitario: pues no se trata únicamente de enseñar contenidos académicos predeterminados, por el contrario, es integrar, respetar y convertir el territorio en un aula viva.
En Colombia, esta visión parte de reconocer la escuela como un nodo dentro de una red social activa, en la que padres, líderes, docentes y estudiantes construyen comunidad. No basta con llevar material físico a las veredas: se requiere repensar el currículo para que dialogue con los saberes ancestrales. Como lo expone el artículo “Transforming rural education in Colombia through family participation”, estas dinámicas fortalecen el aprendizaje y cohesionan el tejido social al fomentar el sentido de pertenencia.
Las estadísticas lo demuestran claramente. Cerca del 66,8 % de las instituciones educativas del país se encuentran ubicadas en zonas rurales, y muchas de ellas dependen casi exclusivamente del Estado. Por tanto, enfrentan carencias en infraestructura, limitación de jornadas, falta de conectividad y, en la mayoría de los casos, no tienen acceso a servicios básicos. Según el informe “Características y retos de la educación rural en Colombia”, publicado por la Universidad Javeriana, en 2021 el 79,8 % de las sedes rurales carecían de internet y el 18,1 % ni siquiera contaban con electricidad. Estos datos no son simples curiosidades: son señales de una deuda histórica que debemos saldar con premura.
Destaco la experiencia de un docente en una Institución Educativa rural Yarumito, Antioquia. Este incluye el aprendizaje de la historia y la biología con los saberes agrícolas, fortaleciendo la identidad de sus estudiantes con el desarrollo de proyectos de emprendimiento comunitarios. Recuerdo con especial emoción una jornada de proyectos PRAE en la que el profe enseñó a otras I. E. a preparar productos básicos como jabones, perfumes, remedios y champú, entre otros, todo a partir de elementos básicos de la naturaleza. Ese saber no se encuentra integrado al currículo nacional, por consiguiente ¿Qué sentido tiene una educación rural que omite el conocimiento ancestral de las comunidades que han cuidado nuestro territorio por generaciones?
En los años 70, Colombia apostó por el modelo de la Escuela Nueva; promoviendo experiencias como la anteriormente mencionada. Los métodos participativos centrados en la realidad de los estudiantes buscaban y buscan sustituir la memorización mecánica con la asimilación de contenidos prácticos. No obstante, su implementación sigue siendo limitada y muchas veces depende del compromiso local más que de una política nacional sostenida “Los retos de la educación rural para alcanzar la calidad educativa” (2025).
Seamos conscientes que un enfoque comunitario va más allá de la estructura escolar tradicional. Implica legitimar los saberes locales integrar a los sabedores ancestrales en las aulas, fomentar la participación activa de las juntas comunales y articular el contenido académico con la realidad del entorno. Dignificar el campo para arraigar la tradicionalidad, aportaría significativamente en el desarrollo de la educación rural.
Hay iniciativas en curso como los Modelos Educativos Flexibles (MEF) y los programas de etnoeducación, pero con frecuencia carecen de continuidad institucional, presupuesto y acompañamiento estatal. Lo que necesitamos no son medidas fragmentadas, sino una política rural integral que contemple infraestructura digna, conectividad garantizada, formación continua para docentes rurales con enfoque cultural y emocional, incentivos para su permanencia y financiamiento para proyectos educativos que articulen escuela y comunidad.
Desde mi rol como educador y funcionario, puedo señalar que las zonas rurales no deben ser vistas como receptoras pasivas de políticas diseñadas en las ciudades. Son territorios de saber, de resiliencia, de posibilidad. Necesitamos una educación en la que enseñar a leer y a escribir, sea igual de importante que enseñar a sembrar y cuidar el agua; resolver conflictos y tejer comunidad.
La conclusión es contundente: la educación en zonas rurales, cuando se piensa desde la comunidad, no es un favor ni un experimento, sino una urgencia ética y una estrategia poderosa para transformar el país. Desde lo profundo, desde el olvido, desde lo que aún late con fuerza, tenemos el compromiso de impulsar una educación con alma rural, con corazón comunitario y con futuro colectivo.









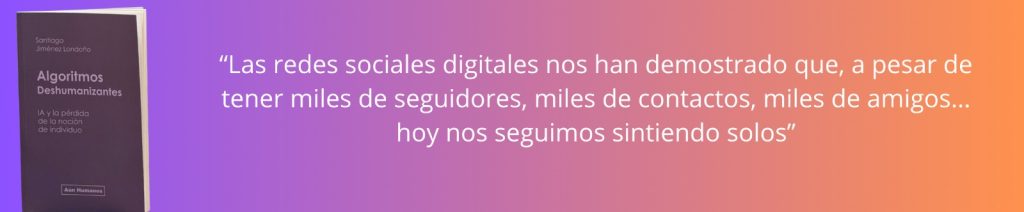




Comentar