“Renunciar a un partido político no debería ser un acto heroico, pero en Colombia lo es.”
En teoría, la militancia en un partido político es un ejercicio libre y voluntario. En la práctica, sin embargo, renunciar a esa militancia puede convertirse en un acto de traición simbólica, castigado con hostigamientos, señalamientos y una suerte de “excomunión” política. Quien se atreve a irse no solo pierde un espacio, sino que pasa a ser visto como una amenaza al orden interno, una oveja descarriada que debe ser disciplinada para que nadie más se atreva a seguir su ejemplo.
Paradójicamente, los mismos partidos que promueven la libertad de pensamiento y la participación democrática son los que menos toleran la autonomía individual de sus miembros. Lo que debería ser un derecho elemental -el de retirarse de una colectividad cuando se disiente de su rumbo- termina siendo una afrenta imperdonable. No hay espacio para la duda ni para el desacuerdo: el militante que se aleja es rápidamente señalado de “traidor”, “infiltrado” o “desleal”. La crítica interna se castiga, y el silencio se premia.
Este fenómeno adquiere un matiz aún más preocupante entre los jóvenes. En un escenario donde la política debería ser un espacio de formación, de pensamiento crítico y de renovación, se ha instalado una cultura de obediencia disfrazada de lealtad (idiotas útiles). Jóvenes que ingresan con ilusión y sentido de propósito terminan aprendiendo que con la militancia no solo se adquiere un lugar para pensar, sino para acatar. Y cuando deciden apartarse -porque no comparten ciertas prácticas, métodos o alianzas- son hostigados por sus propios compañeros, quienes los juzgan con una severidad que pocas veces se aplica a los verdaderos corruptos.
Renunciar a un partido político no debería ser un acto heroico, pero en Colombia lo es. Es rebelarse contra estructuras que, en muchos casos, funcionan como feudos donde el disenso se considera peligroso. Es reivindicar la libertad de conciencia en un entorno que pretende uniformarla. Es decir “no” en un sistema acostumbrado a que todos digan “sí, señor”.
La política juvenil, en particular, está llamada a ser un terreno distinto: un espacio donde los jóvenes puedan ensayar nuevas formas de participación sin las viejas cadenas del clientelismo o del pensamiento único. Sin embargo, lo que observamos en muchos casos es una reproducción fiel de los mismos vicios de los adultos. Jóvenes con criterio de papel que repiten los métodos, los discursos y las dinámicas de exclusión que tanto dicen rechazar. Atacan a otros jóvenes por disentir, los ridiculizan, los difaman, y así terminan perpetuando el mismo círculo de intolerancia que dicen querer cambiar -demostrando, nuevamente, que son unos idiotas útiles-.
Este tipo de actitudes no solo fractura el tejido político juvenil, sino que también desincentiva la participación. ¿Qué joven va a querer involucrarse en un espacio donde la libertad se castiga? La consecuencia es clara: menos voces diversas, menos pensamiento crítico, y más unanimismo forzado.
La democracia necesita partidos, sí, pero partidos sanos, capaces de convivir con la diferencia. Necesita jóvenes que comprendan que la lealtad no se mide por la sumisión, sino por la honestidad intelectual. Y necesita también que entendamos que cambiar de opinión, de rumbo o de proyecto no es una debilidad: es parte del crecimiento político y personal.
Renunciar no es traicionar. Es, muchas veces, el único acto de coherencia que le queda a quien se niega a ser cómplice de lo que no comparte. Y en una política que ha hecho de la obediencia una virtud, la coherencia -aunque duela- sigue siendo el gesto más revolucionario.
Referencias:
Mejía Bastidas, J. G., & Calvache Chaves, Á. V. (2022). Participación política juvenil en Colombia: un análisis desde las formas convencionales y no convencionales. Revista de Estudios Políticos y Sociales, 18(2), 45–67.






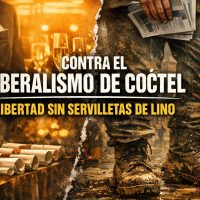
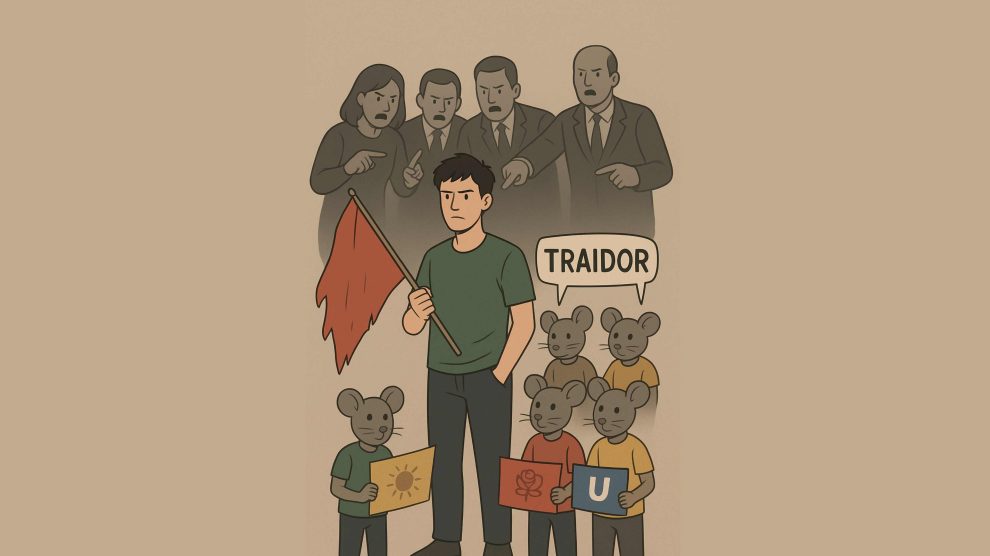





Comentar