![]()
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX la palabra Libertad se convirtió en un mantra y un anhelo social en los pueblos europeos y posteriormente en los americanos.
Para Simón Bolívar, la palabra libertad no era un simple estandarte político: era el alma de su causa. En su visión, liberar a América no significaba romper cadenas para caer en el desorden, sino construir una patria capaz de gobernarse con justicia y virtud. La libertad, decía, debía ir acompañada de educación, leyes y responsabilidad. Fue esa idea la que lo impulsó a recorrer el continente y a pronunciar discursos que encendieron pueblos enteros bajo la promesa de un destino común. Sin embargo, con el paso de los años, Bolívar descubrió que aquel concepto sagrado estaba siendo malinterpretado: la independencia se confundía con licencia, y el deseo de libertad se transformaba en un germen de anarquía.
Esa misma palabra ayudó a Bolívar años atrás a movilizar multitudinarios ejércitos e incitar a pueblos enteros a revelarse contra el dominio español y a luchar pos su causa. Sin embargo, cuando la independencia fue un hecho, Bolívar se enfrentó a una paradoja que lo atormentó hasta sus últimos días: los mismos pueblos que había liberado comenzaban a desmoronarse bajo el peso de su propia libertad. Las nuevas repúblicas, lejos de consolidarse, se fragmentaban en guerras civiles, caudillismos y luchas internas por el poder. En las calles, la libertad que antes había sido un grito de emancipación se transformó en sinónimo de desobediencia y caos. Fue entonces cuando Bolívar entendió que sin educación política ni sentido de responsabilidad, la libertad se convertía en su contrario: en anarquía. De ahí surgió su propuesta en la Constitución Boliviana de 1826, donde planteó un poder fuerte y centralizado, casi vitalicio, convencido de que sólo una autoridad firme podría garantizar la estabilidad que las jóvenes repúblicas no supieron mantener por sí solas. Aquella decisión, que muchos calificaron de autoritaria, no nació del deseo de dominar, sino del desencanto de un libertador que vio cómo su sueño de unidad se convertía en una babel de intereses personales y egoísmos disfrazados de libertad.
El ideal republicano de 1819: Bolívar, el soñador
Cuando Bolívar pronunció el Discurso de Angostura (15 de febrero de 1819), estaba en el punto más alto de su idealismo. Allí propuso una república moderna, con división de poderes, inspirada en el modelo inglés y en los ideales de la Ilustración. En ese momento, él creía sinceramente que los pueblos latinoamericanos serían capaces de gobernarse democráticamente.
“La libertad es el único objeto digno del sacrificio de la vida de los hombres.” —Discurso de Angostura, 1819.
Bolívar imaginaba una América unida, republicana, ilustrada y virtuosa. Su fe en la razón y la educación era enorme. Sin embargo, ese ideal se enfrentó pronto a la realidad: la independencia política no había traído una verdadera independencia moral ni educativa.
El choque con la realidad: la posindependencia (1820–1825)
Después de las victorias militares —Boyacá, Carabobo, Junín, Ayacucho— Bolívar pasó de ser un líder de guerra a un jefe de Estado. Y ahí comenzó el problema: las repúblicas recién nacidas eran inestables, fragmentadas y dominadas por caudillos locales. El pueblo, que había luchado contra el dominio español, empezó a rebelarse también contra las nuevas autoridades republicanas.
Muchos confundieron la “libertad conquistada” con la “libertad absoluta”: no querían pagar impuestos, no reconocían la autoridad del gobierno central, desobedecían leyes y decretos y los militares se levantaban en golpes regionales. Bolívar vivió esto como una traición a la causa republicana. En cartas privadas expresó su frustración y desesperanza:
“He arado en el mar y sembrado en el viento.” —Carta a Estanislao Vergara, 1830.
“La anarquía es la causa de nuestros males; ella nos ha devorado.” —Carta a Francisco de Paula Santander, 1826.
Él veía cómo la independencia, en lugar de traer orden y progreso, traía caos y ambición desmedida.
Esta sesión de la historia de Bolívar, lo muestra como un militar excepcional, pero como un pésimo gobernante. Desde 1810 hasta 1824 Bolívar pasa los años de su juventud en el campo de batallas como estratega militar y general del ejército libertador, que dio la independencia a las repúblicas de Colombia, Venezuela, Quito, hoy Ecuador, Perú y el alto Perú, hoy Bolivia. Sin embargo, es hasta 1826 que hace una pausa en la guerra para quedarse a gobernar y es en el alto Perú, en 1826, donde redacta la constitución de Bolivia, proponiendo un poder más autoritario y centralista, porque comprende que la idea de libertad está siendo confundida con anarquía.
1826: El giro hacia el autoritarismo
Cuando Bolívar redacta la Constitución de Bolivia (1826), ya no es el mismo hombre que habló en Angostura. Su pensamiento había cambiado: ya no confiaba tanto en la madurez del pueblo, sino en la necesidad de un poder fuerte que garantizara estabilidad.
Por eso propuso principalmente:
- Un presidente vitalicio con derecho a nombrar sucesor.
- Un Senado hereditario (como una cámara de estabilidad).
- Un sistema centralista que limitara la autonomía local.
La idea era evitar que la república se desintegrara por la anarquía, el regionalismo y la falta de educación cívica. No lo hacía por ansias de poder personal —aunque sus enemigos lo acusaron de dictador—, sino porque creía que sin orden no habría libertad verdadera.
“La libertad sin límites, sin freno, es el más peligroso de los bienes, porque degenera en anarquía.” —(Carta al Congreso de Bolivia, 1826)
Para 1826 Bolívar estaba convencido de que la América recién nacida no estaba preparada para la democracia liberal, copiada del norte y el sistema inglés. Y esa idea le dolía profundamente, porque significaba reconocer que su sueño de república ilustrada había fracasado.
El desencanto final (1827–1830): del héroe al exiliado
A partir de 1827, la Gran Colombia (que unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá) comenzó a desmoronarse. Las rivalidades internas, los regionalismos y las ambiciones personales estallaron en guerras civiles. Bolívar trató de mantener la unidad, pero fue acusado de dictador por los mismos que antes lo habían aclamado como libertador.
En una de sus últimas cartas, escribió con tristeza:
“La América es ingobernable. El que sirve una revolución ara en el mar.”
—Carta a Juan José Flores, 1830.
Bolívar muere ese mismo año, rumbo al exilio, sólo y enfermo, convencido de que la anarquía había destruido el sueño republicano. Bolívar comprendió que la libertad sin educación política es caos, la independencia sin orden es inútil y el pueblo sin conciencia cívica confunde derechos con licencia. Y eso lo llevó a cambiar su visión: de un modelo democrático idealista (1819) a un modelo autoritario pragmático (1826). No por deseo de poder, sino por miedo a que la anarquía acabara con todo lo que se había ganado con sangre.
Tras liberar América, Bolívar descubrió que la independencia política no era sinónimo de madurez cívica. El pueblo confundió la libertad con la ausencia de autoridad, y el sueño republicano empezó a fragmentarse en caos. Hoy, más de doscientos años después, seguimos viviendo esa confusión, aunque con nuevas banderas: la libertad de expresión, la protesta o la autonomía individual se usan a veces como excusa para el desorden.
La justicia por mano propia, por ejemplo, que busca reemplazar a la justicia estatal, con el pretexto de su debilidad y colapso, proponiendo la legitimidad de la violencia civil y su alzamiento en armas, en busca de una defensa que debe garantizar únicamente el estado y su fuerza pública, es una forma de anarquía. Esto sólo debilita al Estado y convierte a la sociedad moderna en una sociedad anarquista que iría rumbo a su propia destrucción.
Incluso la tan afamada libertad de expresión, debe tener límites para no dañar el buen nombre de cada miembro de la sociedad. Por eso el periodismo, incluso, debe tener un rigor investigativo al igual que la justicia, para no quebrantar los derechos del otro.
Bolívar no temía la libertad; temía su degeneración. En su proyecto de constitución para Bolivia de 1826, propuso un presidente vitalicio y un senado hereditario. No por capricho, sino porque había entendido que la republica naciente carecía de ciudadanos instruidos para ejercer el poder con responsabilidad.
Hoy la anarquía no se viste de fusil ni de barricada, sino de tuit. La palabra Libertad se pronuncia más que nunca, pero pocas veces se comprende. Confundimos libertad con egoísmo, derechos con privilegios, y autonomía con ausencia de ley.
El sueño bolivariano consistió en una libertad con orden. Muchos atacaron a Bolívar y su proyecto porque en su ideario la libertad estaba asociada a la anarquía. En las sociedades modernas hoy podemos evidenciar ese mismo deseo de libertad sin límites, que no es otra cosa que la anarquía misma. Bolívar entendía que la libertad debía sostenerse sobre la educación y la virtud. Hoy, en cambio, la confundimos con el capricho. Sin educación política ni ética, la libertad se convierte en una máscara sin caos.
Para mediados de 1830 bolívar salió rumbo al exilio en Europa. La muerte lo sorprendió enfermo, derrotado y en medio de delirios de fiebre. Antes de perder la guerra contra la muerte, Bolívar perdió la guerra contra la anarquía. Al mismo tiempo que caía derrotado en su lecho de muerte, las cinco republicas que conformaban la Gran Colombia, su sueño ideario de un continente unido contra la tiranía, se perdía en peleas y divisiones internas, gobernadas por la anarquía y la soberbia que dividió lo que un día pudo ser el imperio más poderoso del mundo.
Quizás el mejor legado que nos pudo dejar Bolívar fue la libertad, pero la libertad con límites. La anarquía es el peor enemigo de la libertad.
Referencias bibliográficas
- Bolívar, S. (1819). Discurso de Angostura. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra/discurso-de-angostura-1819/
- Bolívar, S. (1826). Proyecto de Constitución para Bolivia. Biblioteca Virtual del Banco de la República. https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/186
- Lynch, J. (2006). Simón Bolívar: A Life. Yale University Press.
- Bushnell, D. (1993). The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself. University of California Press.
- Carrera Damas, G. (1987). El culto a Bolívar: Esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela. Universidad Central de Venezuela.
- Halperín Donghi, T. (2005). Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial.
- Rodríguez, J. E. (2003). The Independence of Spanish America. Cambridge University Press.
- Chiaramonte, J. C. (2010). Nación y Estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias. Editorial Sudamericana.
- Rojas, R. (2010). Las repúblicas del aire: utopía y desencanto en la Revolución de Hispanoamérica. Taurus.
- Zambrano, C. (2019). Bolívar y la política del desengaño: entre la república y el orden. Revista de Estudios Sociales, (70), 28–39. https://doi.org/10.7440/res70.2019.03

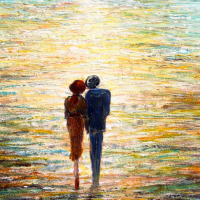






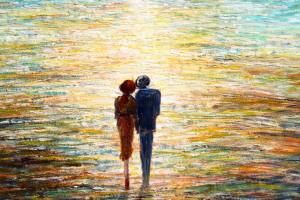




Comentar