![]()
Qué podemos decir desde la sociología jurídica al ataque con pintura a la obra de Cristóbal Colón
“Arrojar pintura sobre una obra de arte puede ser lo menos grave: lo verdaderamente preocupante es cuando la sociedad cancela el diálogo y el pensamiento crítico junto con la memoria.”.
El reciente ataque de dos activistas ambientales contra la pintura de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid ha reabierto debates sobre los límites entre protesta legítima, respeto artístico y la manera en que las sociedades construyen —y a veces destruyen— sus memorias colectivas. En el plano artístico, este tipo de acciones son condenables: los museos y sus obras merecen un respeto intrínseco, pues constituyen patrimonio común y testimonio material de conflictos, esperanzas y contradicciones históricas. Arrojar pintura sobre una pieza, sea quien sea el retratado, redunda en una postura que cancela el diálogo y la posibilidad de hacer del arte espacio de encuentro e interpretación crítica.
Colombia no ha sido ajena a episodios de vandalismo de monumentos, múltiples estatuas de conquistadores y líderes coloniales como Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada o Cristóbal Colón han sido derribadas, pintadas o intervenidas durante protestas sociales y movilizaciones indígenas y estudiantiles. Estas acciones, lejos de ser simples actos de destrucción, han sido defendidas por diversos sectores como ejercicios legítimos de justicia simbólica y resignificación del espacio público. En muchos casos, los colectivos justifican estas intervenciones como un modo de denunciar una memoria oficial considerada excluyente o violenta, y de reclamar reconocimiento para otras voces e historias. No obstante, estos hechos también han generado debates sobre los límites de la protesta, la protección legal del patrimonio cultural y el papel de los monumentos en la reconciliación nacional, evidenciando la tensión permanente entre la libertad de expresión, la reparación histórica y el respeto al bien común.
Sin embargo, el gesto de los activistas revela tensiones más profundas vinculadas al colonialismo intelectual. Como bien advierte Enrique Dussel, Sudamérica arrastra una pesada lógica impuesta por la colonialidad: la historia oficial suele reproducir formas y símbolos del poder europeo, invisibilizando los saberes y traumas propios de nuestro continente. El rostro de Colón —y sus representaciones— se convierte en síntesis del conflicto entre recordar y reescribir, entre conservar y cuestionar. Dussel nos invita no a cancelar el pasado, sino a comprenderlo críticamente, en diálogo con las experiencias subalternizadas y el horizonte decolonial.
Desde la sociología jurídica, los actos de vandalismo contra obras de arte pueden entenderse como formas de conflicto simbólico que expresan tensiones profundas sobre la construcción de la memoria, los valores colectivos y los significados atribuidos a los símbolos públicos. La iconoclasia, o destrucción de imágenes, representa una ruptura deliberada con el relato dominante y busca replantear el espacio público como territorio de disputa y reivindicación social. Estas intervenciones, aunque ilícitas desde la perspectiva del derecho patrimonial, pueden ser interpretadas como manifestaciones de resistencia frente a estructuras de poder históricas y excluyentes, invitando a la reflexión sobre hasta qué punto el patrimonio y sus representaciones pueden –o deben– ser repensados colectivamente. El desafío para el derecho consiste en equilibrar entre la protección de la herencia artística y la legitimidad del descontento social, sin desconocer la complejidad ética que subyace al acto vandálico como gesto de participación política.
En este contexto, la actual cultura de la cancelación parece una respuesta emocional que, desde el enojo y la urgencia, corre el riesgo de destruir más que transformar. La inmediatez de las redes sociales y la lógica binaria del “cancelado” sustituyen el complejo trabajo de interpretación y la formación del juicio ético, por la emoción del escándalo y la expulsión.
Desde mi experiencia docente en introducción al derecho y filosofía del derecho, incentivo el debate sobre la legitimidad y los límites del activismo en la academia. ¿Deben los activistas convertirse en académicos? ¿Debe el docente perder su neutralidad para proponer acciones políticas directas? Son preguntas abiertas. Lo que sí parece claro es que formar profesionales del futuro, desde una perspectiva de activismo y cultura de la cancelación, puede llevarnos a sociedades menos capaces de procesar la complejidad, el matiz y la contradicción. Tal vez arrojar pintura sobre un cuadro sea lo menos grave: lo verdaderamente preocupante es que la politización extrema y la lógica del activismo sin profundidad intelectual sustituyan el debate y la construcción responsable del sentido histórico, como ya ocurre en Colombia y otros países.
El arte merece respeto, el debate necesita matices y la historia exige comprensión crítica. Cancelar, desde la acción o el aula, es abdicar de la posibilidad de una sociedad plural y democrática. Como recuerda Javier Cercas en *El impostor* citando a William Faulkner, “el pasado no pasa nunca, es solo una parte del presente”. Olvidar esta verdad —o intentar borrarla por la fuerza— no nos libera del peso de la memoria, solo nos condena a repetir errores y a vivir en un presente incapacitado para comprender su propio origen. Por eso, el verdadero reto no es cancelar el pasado, sino integrarlo, debatirlo y aprender de él para construir horizontes éticos y democráticos más sólidos.

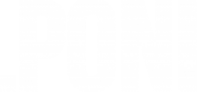






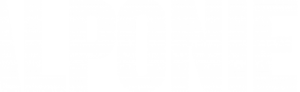



Comentar