![]()
Resumen Ejecutivo
La semana del 22 al 26 de septiembre estuvo marcada por una combinación de señales mixtas en la economía global: solidez en algunos frentes de actividad, pero también nuevas tensiones comerciales y crecientes alertas fiscales.
En Estados Unidos, el repunte del PIB y la resiliencia del consumo personal confirmaron que la economía mantiene dinamismo, incluso cuando la Reserva Federal modera el ritmo de recortes de tasas. Sin embargo, la reactivación de los aranceles por parte del presidente Trump abrió un frente adicional de incertidumbre, con impacto inmediato en sectores como farmacéutico, automotor y manufacturero. Los mercados reaccionaron con volatilidad: la renta variable mostró rotación sectorial, la renta fija ajustó posiciones en los tramos medios y largos, y el dólar cerró la semana con una ligera apreciación global.
En Europa, la discusión fiscal volvió a ser protagonista. Francia presentó un plan de ajuste para contener su déficit, mientras Alemania y España enfrentaron datos macro más débiles. El BCE mantiene abierta la puerta a recortes de tasas, aunque la inflación cercana al objetivo limita los márgenes de maniobra. Las bolsas europeas se vieron favorecidas por la expectativa de aranceles al acero chino, que impulsaron al sector industrial, mientras que la renta fija mostró valorizaciones apoyadas en caídas de tasas reales.
En Asia, China avanza en la estabilidad laboral y en la formación de capital humano en medio de la presión arancelaria, mientras Japón enfrenta la contracción de salarios reales y los efectos del sobre-turismo en su economía y sociedad.
En América Latina, México enfrentó un escenario complejo: Banxico dividió su decisión con un recorte de tasas, en medio de un contexto de presión por los aranceles estadounidenses y la reforma judicial. En Brasil, la actividad industrial perdió tracción, mientras las tensiones fiscales internas continuaron debilitando la confianza. Para Colombia, la semana estuvo dominada por tres temas: el retiro de Fenalco de la mesa de concertación salarial tras el anuncio de un alza decretada del 11 % para 2026; el análisis de The Economist, que reconoció avances en crecimiento e inflación, pero alertó por estancamiento en pobreza extrema y deterioro en seguridad; y las advertencias de AmCham sobre la caída de la inversión de EE. UU. en el país, reflejo de la incertidumbre regulatoria y de la inseguridad jurídica. A esto se sumaron nuevas proyecciones de BBVA con menor crecimiento y más inflación, y alertas de Asofondos y Corficolombiana sobre el costo demográfico y fiscal del envejecimiento poblacional.
El mercado financiero mostró comportamientos divergentes: la renta variable global osciló entre la euforia inicial por las inversiones en inteligencia artificial y la corrección posterior por los aranceles; la renta fija reflejó cautela, con valorizaciones en papeles indexados a inflación y ajustes en los tramos largos en EE. UU. y Colombia; las divisas registraron un dólar fortalecido frente a desarrolladas, aunque con resiliencia de emergentes como el peso colombiano; y los commodities cerraron con fuerte repunte del petróleo, alzas en oro, plata y cobre, y volatilidad en el sector agrícola.
Un elemento central de la semana fue el Interim Report de la OCDE, titulado Finding the Right Balance in Uncertain Times. El organismo advirtió que la economía mundial enfrenta un frágil equilibrio: tras la resiliencia inicial impulsada por EE. UU. y China, se perfila una desaceleración global condicionada por el proteccionismo, los déficits fiscales y la sobrevaloración de activos financieros. La OCDE proyecta un PIB mundial de 3,2 % en 2025 y 2,9 % en 2026, con riesgos de correcciones abruptas si no se refuerza la disciplina fiscal y la independencia monetaria. Su mensaje es claro: en un entorno de aranceles crecientes, deuda presionada y mercados tensos, solo las economías con instituciones sólidas, marcos regulatorios claros y reformas productivas podrán convertir la incertidumbre en ventaja competitiva.
Conclusión La semana dejó en evidencia que la resiliencia de corto plazo convive con tensiones estructurales de mediano plazo. La combinación de guerra comercial, riesgos fiscales y desafíos demográficos exige respuestas coordinadas y creíbles. Para economías emergentes como Colombia, la lección es contundente: sin instituciones fuertes, estabilidad regulatoria y políticas fiscales responsables, la ventana de crecimiento puede cerrarse más rápido de lo previsto.
Estados Unidos
La economía estadounidense volvió a demostrar una resiliencia sorprendente en el segundo trimestre de 2025, reforzando la narrativa de un “aterrizaje suave” más que de una desaceleración abrupta. La revisión al alza del PIB hasta un ritmo anualizado de 3,8 % —frente al 3,3 % preliminar— estuvo soportada en el dinamismo del consumo privado y en la aceleración de la inversión fija, en particular de activos intangibles que repuntaron 3,6 %. El avance de la demanda doméstica privada (+0,7 % trimestral) mantiene el mismo pulso observado en 2024, confirmando que la economía conserva capacidad de crecimiento más allá de los shocks externos y las tensiones arancelarias.
Los datos del tercer trimestre refuerzan esta visión: los pedidos de bienes duraderos sorprendieron al alza con un crecimiento mensual de 2,9 % en agosto, tras la caída de julio, apoyados en la robusta demanda de aeronaves comerciales y de defensa. Asimismo, los índices PMI de septiembre se mantuvieron en zona de expansión (53,6 puntos en el compuesto), con servicios en 53,9 y manufacturas en 52,0, lo que refleja que el aparato productivo sigue activo, pese a la incertidumbre global.
En materia de precios, el índice de gasto en consumo personal (PCE), métrica de referencia para la Reserva Federal, subió 0,3 % mensual en agosto y alcanzó 2,7 % anual, el nivel más alto desde febrero. El PCE subyacente se mantuvo en 2,9 %, sugiriendo que, si bien no hay un desborde inflacionario, la inflación permanece por encima del objetivo del 2 %. El repunte estuvo impulsado por servicios —especialmente transporte aéreo, hoteles y servicios financieros— mientras que los bienes apenas crecieron 0,1 %. La lectura refuerza la visión de Jerome Powell de que los aranceles introducen un shock de precios de una sola vez, distribuido en varios trimestres, más que un cambio estructural de tendencia.
El mercado laboral, aunque menos dinámico en contrataciones, mantiene estabilidad en los despidos: las solicitudes semanales de desempleo bajaron a 218.000, mínimos de dos meses. Las empresas muestran cautela en la creación de nóminas, pero retienen trabajadores para evitar los altos costos de recontratación. En paralelo, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan descendió a 55,1 puntos, el nivel más bajo desde mayo, reflejando las tensiones derivadas de precios elevados y un mercado laboral con señales de fatiga.
En el plano político y fiscal, la semana estuvo marcada por decisiones controvertidas. El Tribunal Supremo autorizó la suspensión de 4.000 millones de dólares en ayuda exterior, alineándose con la estrategia del presidente Trump de reducir drásticamente la cooperación internacional. El fallo, aprobado por seis jueces frente a tres disidentes, pone de relieve el giro hacia un uso más doméstico de los recursos fiscales, con implicaciones en la política exterior estadounidense y en la estabilidad de socios dependientes de dicha ayuda.
En paralelo, se intensifica el debate sobre la independencia de la Reserva Federal. La designación de Stephen Miran como nuevo gobernador, impulsada directamente por la Casa Blanca, ha generado cuestionamientos tras estimaciones polémicas sobre el impacto de la inmigración en la inflación de alquileres. Académicos como Albert Saiz (MIT) han desmentido la magnitud de sus cálculos, advirtiendo que el efecto real es marginal. Esta controversia surge en un momento crítico: Trump busca acelerar recortes de tasas e incluso presiona para remover a la gobernadora Lisa Cook, mientras el mandato de Jerome Powell entra en su recta final.
El frente comercial añade tensión. El gobierno confirmó que el 1 de octubre entrarán en vigor nuevos aranceles, incluyendo un gravamen del 100 % a ciertos fármacos de marca y del 25 % a camiones pesados. Estos anuncios, sumados a los recortes de programas sociales como SNAP, acentúan la desigualdad entre hogares: mientras los de mayores ingresos sostienen el consumo gracias a riqueza financiera récord (176,3 billones de dólares en activos netos al 2T), los de menores recursos enfrentan una erosión de poder adquisitivo más pronunciada.
Conclusión
la narrativa de esta semana en Estados Unidos combina tres mensajes centrales. Primero, la actividad económica sigue mostrando solidez, con consumo e inversión como pilares, pese a la fragilidad del empleo. Segundo, la inflación permanece por encima de la meta, aunque anclada, lo que limita el margen para recortes agresivos de tasas. Y tercero, el ruido político e institucional alrededor de la Fed y las medidas proteccionistas del Ejecutivo configuran un escenario donde la política monetaria se convierte en una herramienta de gestión de riesgos más que de estímulo sostenido.
La conclusión estratégica es que Estados Unidos transita un delicado equilibrio: una economía que crece con fuerza, pero bajo tensiones internas que podrían derivar en mayores distorsiones si las decisiones políticas y comerciales siguen primando sobre la estabilidad macroeconómica. Para los mercados internacionales, el mensaje es claro: la Fed mantiene la “opcionalidad” como principio rector, pero el sesgo actual está más cerca de la cautela moderada que de una flexibilización acelerada.
Europa
El panorama europeo en la última semana se caracteriza por una recuperación desigual y crecientes tensiones tanto en el frente comercial como en el fiscal. En la Eurozona, los indicadores de actividad mostraron señales mixtas: los PMI de servicios registraron una leve recuperación, manteniéndose en terreno expansivo, mientras que el sector manufacturero siguió en contracción, confirmando el rezago estructural de la industria europea frente a la competencia asiática y las tensiones comerciales globales. El crédito al sector privado comenzó a mostrar cierta mejoría, pero el sentimiento económico general continúa debilitado.
Un elemento de preocupación adicional provino de las expectativas de inflación a un año de los consumidores, que repuntaron hasta 2,8 %, alejándose del objetivo del BCE. Si bien la inflación general en la Eurozona descendió drásticamente desde el 10,6 % de octubre de 2022 al 2,0 % actual, los alimentos se han consolidado como el segmento más persistente y doloroso para los hogares, con precios al alza de 3,2 %. El BCE, que hasta ahora centró su atención en energía y salarios, reconoce que la cesta alimentaria —un bien ineludible para todas las familias— se ha convertido en el mayor foco de presión, golpeando especialmente a los hogares de menores ingresos. El encarecimiento del aceite de oliva, los productos lácteos y las carnes en países como España, Alemania y los bálticos confirma que no se trata de un rebote coyuntural, sino de un problema estructural ligado al cambio climático, los costos de insumos y las disrupciones geopolíticas.
En el plano comercial, la Comisión Europea prepara aranceles de hasta el 50 % contra el acero chino, en respuesta al exceso de capacidad global. A la vez, Bruselas intenta contener el impacto de los nuevos aranceles anunciados por Washington sobre los fármacos europeos, con la expectativa de que el acuerdo alcanzado este verano —que fija un techo del 15 % para las exportaciones de la UE— se mantenga vigente y evite una escalada que afecte a Irlanda, Francia y Alemania, altamente expuestos al mercado estadounidense. La situación es particularmente delicada, ya que EE. UU. ha mantenido tarifas del 50 % sobre el acero y aluminio europeos, pese a haber reducido los gravámenes a los automóviles al 15 %. Los vinos y las bebidas espirituosas se perfilan ahora como el siguiente frente de fricción, presionando a Bruselas a negociar exenciones adicionales.
En el ámbito macroeconómico, España presentó una cara dual. Por un lado, el PIB del 2T25 fue revisado al alza hasta 3,1 % interanual, con un crecimiento trimestral de 0,8 %, apoyado en el consumo de los hogares y la formación bruta de capital. La demanda interna se consolidó como motor del crecimiento, mientras que el sector exterior restó dinamismo. Sin embargo, el déficit comercial alcanzó los 4.009 millones de euros en julio, acumulando 29.122 millones en los primeros siete meses del año, un 53 % más que en 2024, reflejo del fuerte aumento de las importaciones de bienes de equipo. Este desequilibrio externo, sumado a la dependencia energética, vuelve a poner en el centro la vulnerabilidad estructural de la economía española.
En Francia, el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu descartó reintroducir el impuesto a la riqueza o suspender la reforma pensional, priorizando un ajuste gradual que reduzca el déficit hacia 4,7 % del PIB en 2026. El desafío de Lecornu será doble: construir consensos parlamentarios en un escenario de fragmentación política y responder a la creciente demanda social por mayor equidad fiscal. La sombra del fracaso de su antecesor François Bayrou, destituido por un plan de ajuste de 44.000 millones de euros, sigue latente, mientras el gobierno de Emmanuel Macron intenta evitar que la crisis política interna deteriore la credibilidad financiera de Francia.
En el Reino Unido, la inflación más alta del G7 (3,8 % en agosto, con proyección de 4 % en septiembre) intensificó las divisiones dentro del Banco de Inglaterra. Mientras Swati Dhingra aboga por recortes rápidos de tasas para evitar un mayor deterioro del crecimiento, otras voces como Megan Greene alertan sobre el riesgo de una inflación más persistente de lo previsto. El gobernador Andrew Bailey mantiene un tono intermedio, reconociendo que los costos de endeudamiento tenderán a caer, pero sin comprometerse a un calendario claro. El mercado laboral británico, debilitado por la reducción en contrataciones, se suma a la incertidumbre, dejando a la economía en una encrucijada entre el riesgo de estanflación y la urgencia de sostener la demanda interna.
Conclusión
Europa enfrenta un escenario de crecimiento frágil y fragmentado, donde la demanda interna sostiene el pulso económico, pero el sector manufacturero, la inflación alimentaria y los desequilibrios comerciales amenazan la estabilidad a mediano plazo. Las tensiones arancelarias con China y Estados Unidos añaden un componente de vulnerabilidad externa, mientras las divisiones en la política monetaria británica y los retos fiscales franceses ponen de relieve la falta de cohesión regional. En este contexto, el BCE se ve forzado a equilibrar la moderación inflacionaria con la persistencia de precios en alimentos, un desafío que toca directamente la percepción social de bienestar. La credibilidad fiscal y la capacidad de respuesta institucional serán determinantes para evitar que la eurozona, tras haber superado la crisis energética, se vea atrapada ahora por una crisis distributiva y comercial de largo aliento.
Asia
La región asiática se mantiene en el centro de las tensiones económicas globales, marcada por la resiliencia del mercado laboral en China, la presión inflacionaria y salarial en Japón y los retos sociales asociados al turismo masivo. Estos elementos ponen de manifiesto que, aunque Asia conserva su papel como motor de crecimiento mundial, enfrenta desafíos internos y externos que condicionan su estabilidad.
En China, el foco estuvo en dos frentes: las disputas comerciales y la dinámica laboral. Pekín enfrenta la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente sobre el acero, lo que amenaza con desbaratar los objetivos de exportación fijados en el marco del XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Este golpe llega en un momento en que el país ha logrado avances significativos en materia de empleo: hasta agosto de 2025 se crearon 59,2 millones de nuevos empleos urbanos, superando la meta de 55 millones. La tasa promedio de desempleo urbano se situó en 5,3 %, por debajo del límite de 5,5 % establecido como umbral de control.
El gobierno chino ha destinado más de 470.000 millones de yuanes en subsidios y 130.000 millones en reembolsos para la estabilización laboral, lo que ha permitido proteger a trabajadores migrantes, jóvenes graduados y sectores vulnerables. La cobertura de seguridad social también se amplió: más de 1.070 millones de personas participan en los sistemas básicos de pensión, y más de 246 millones están cubiertos por seguros de desempleo. Además, se han reconocido 72 nuevas profesiones en áreas como economía digital, manufactura inteligente y servicios modernos, reflejando el esfuerzo del Estado por reorientar la fuerza laboral hacia sectores de mayor productividad y autosuficiencia tecnológica. Este énfasis en capital humano busca reforzar la estrategia de independencia industrial frente a la presión arancelaria y a un entorno externo menos favorable.
En Japón, la atención se concentra en la erosión del ingreso real y el impacto del turismo. Por séptimo mes consecutivo, los salarios reales se contrajeron (-0,2 %), pese a que los salarios nominales crecieron 3,4 %. Esta brecha reduce el poder adquisitivo de los hogares y presiona al Banco de Japón, que comienza a enviar señales de un posible endurecimiento monetario tras años de estímulos extraordinarios. El dilema es complejo: un giro prematuro podría sofocar la recuperación, mientras que la inacción prolongaría la pérdida de ingresos reales en un contexto inflacionario persistente.
Paralelamente, Japón enfrenta un fenómeno creciente de “sobreturismo”, que, si bien genera divisas récord —con 3,4 millones de visitantes en agosto, un máximo histórico—, amenaza la cohesión social y la calidad de vida en comunidades locales. Zonas emblemáticas como Kamakura o Ine (“la Venecia de Japón”) han visto multiplicarse exponencialmente el número de visitantes frente a sus reducidas poblaciones, generando congestión, invasión de propiedades privadas y un deterioro visible de las condiciones de convivencia. Aunque el sector servicios y el comercio local se benefician, la saturación turística se traduce en problemas de residuos, tensiones comunitarias y riesgo de erosión cultural. Japón se enfrenta, así, al desafío de conciliar crecimiento económico con sostenibilidad social, en un contexto en que la reputación internacional y el atractivo turístico son también parte de su proyección de poder blando.
Conclusión
Asia continúa siendo un pilar de dinamismo global, pero la región se mueve sobre un terreno cada vez más frágil. China sostiene el empleo y fortalece su base social e industrial, aunque el avance está condicionado por la ofensiva arancelaria de Occidente y la necesidad de mantener la confianza de su fuerza laboral en un entorno de mayor incertidumbre. Japón, por su parte, lidia con una presión inflacionaria que erosiona ingresos reales y con un boom turístico que, lejos de ser un beneficio neto, se convierte en fuente de tensión social y urbana. En conjunto, el continente enfrenta el reto de transformar la resiliencia en sostenibilidad, combinando política social, manejo monetario prudente y respuestas estratégicas a un sistema comercial global en proceso de reconfiguración.
México y Brasil
En México, la política económica y comercial estuvo marcada por una doble estrategia: la flexibilización monetaria para estimular la demanda y la defensa del sector industrial frente a la competencia externa. El Banco de México recortó en septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola en 7,5 %, en una decisión dividida dentro de la Junta de Gobierno. Se trata del décimo recorte en el ciclo iniciado en 2024, pese a que la inflación subyacente (4,26 %) se mantiene por encima de la meta del 3 %. El comunicado oficial mantuvo un tono acomodaticio, señalando que la autoridad monetaria seguirá valorando reducciones adicionales en los próximos anuncios, con la expectativa de converger hacia el objetivo inflacionario hacia el tercer trimestre de 2026.
El reto inmediato es balancear las presiones inflacionarias con un crecimiento económico que se ha estancado en torno al 1 %. Analistas de BNP Paribas anticipan que la tasa podría cerrar el año en 7 %, siempre que el tipo de cambio y las condiciones externas no se deterioren. Sin embargo, persiste un sesgo alcista en los riesgos de inflación, ligados a la volatilidad cambiaria, al impacto de los nuevos aranceles y a choques externos derivados de tensiones geopolíticas.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la aplicación de aranceles de entre 10 % y 50 % a más de mil fracciones arancelarias provenientes de países sin tratados de libre comercio. La medida busca fortalecer la producción nacional en sectores como automóviles, autopartes, textiles, calzado y electrónica, reduciendo la dependencia de insumos externos y corrigiendo desequilibrios estructurales. Aunque Pekín reaccionó con firmeza al abrir una investigación antidumping, Sheinbaum ha insistido en que no se trata de una ofensiva contra China, sino de una política industrial amplia. La estrategia mexicana se apoya en la diplomacia económica: el embajador Jesús Seade ha propuesto mesas de trabajo técnicas con China para contener las fricciones y preservar la confianza de los inversionistas internacionales.
El frente financiero sigue condicionado por la percepción de las agencias calificadoras. Moody’s mantiene a México en Baa2 con perspectiva negativa, advirtiendo que recién en 2026 tendrá suficientes elementos para confirmar si el país conserva su grado de inversión. El análisis se centra en tres variables: la estabilidad fiscal, la viabilidad de Pemex y la capacidad de acelerar el crecimiento por encima del 1 %. El éxito del Plan México y la renegociación del T-MEC serán determinantes para fortalecer la posición soberana. De no lograrse, el riesgo de un recorte de calificación se mantiene latente, lo que elevaría el costo del financiamiento externo en un entorno ya complejo.
En Brasil, el foco recae en la fragilidad de las cuentas externas y en la necesidad de sostener una política monetaria restrictiva. El déficit en cuenta corriente alcanzó 3,51 % del PIB en los doce meses a agosto, equivalentes a 76.200 millones de dólares, frente al 1,95 % del PIB en el mismo período de 2024. El deterioro obedece a la reducción del superávit comercial y al incremento del déficit en la balanza de servicios. Más preocupante aún, la inversión extranjera directa (69.000 millones de dólares) ya no resulta suficiente para financiar el saldo negativo, lo que genera presiones adicionales sobre la balanza de pagos y aumenta la vulnerabilidad del real brasileño.
La economía brasileña, que creció 3,4 % en 2024, desacelerará a 2,0 % en 2025 según el Banco Central. En este contexto, la inflación en torno al 5,3 % obliga a mantener tasas de interés elevadas para contener expectativas. La combinación de déficit externo creciente, menor inversión extranjera y desaceleración del crecimiento resalta los límites de la estrategia económica del gobierno, que enfrenta además tensiones sociales internas y restricciones fiscales.
Conclusión
Tanto México como Brasil enfrentan un escenario de dilemas estratégicos. México apuesta por un giro industrialista y por una política monetaria más flexible para estimular la actividad, pero arriesga tensiones diplomáticas y un deterioro de la percepción crediticia si no logra sostener su estabilidad fiscal y la viabilidad de Pemex. Brasil, en contraste, lidia con un déficit externo creciente y un crecimiento en desaceleración, lo que refuerza la necesidad de mantener la ortodoxia monetaria y preservar la confianza de los inversionistas. En conjunto, las dos principales economías latinoamericanas avanzan por caminos distintos, pero comparten un desafío común: consolidar credibilidad macroeconómica en un entorno global marcado por proteccionismo, volatilidad y creciente escrutinio de los mercados.
Colombia
La agenda económica y social del país estuvo marcada por tensiones en torno al salario mínimo, la pérdida de confianza empresarial, los desafíos fiscales de mediano plazo y la presión demográfica sobre el sistema pensional y de salud. Al mismo tiempo, indicadores positivos en inflación, empleo y turismo contrastan con un deterioro en inversión extranjera y en seguridad, lo que refleja la dualidad del actual momento económico.
El primer punto de debate lo protagonizó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que anunció su retiro de la mesa de concertación del salario mínimo para 2026, argumentando que el presidente Gustavo Petro ya definió unilateralmente un incremento del 11 %. El gremio cuestionó la validez del proceso tripartito y advirtió que un aumento por encima de la productividad afectaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, incentivando la informalidad laboral que aún ronda el 60 %. Fenalco también puso en duda la confiabilidad de las cifras oficiales de empleo, señalando que no reflejan las condiciones reales del mercado.
La tensión en torno a la política laboral se da en un contexto en el que The Economist destacó que, aunque Colombia proyecta un crecimiento de 2,4 % en 2025 y el desempleo cayó al 8,8 %, la pobreza extrema no se ha reducido y la desigualdad sigue siendo de las más altas de la región. A ello se suma el deterioro en seguridad: los secuestros aumentaron 75 % entre 2021 y 2024, las extorsiones 50 %, y los ataques a la Fuerza Pública superan ya los niveles de cualquier año en la última década. La emigración de un millón de colombianos en tres años refleja el malestar ciudadano.
En el frente externo, la inversión extranjera directa desde Estados Unidos cayó 15 % en el primer semestre, lo que llevó a la AmCham a advertir sobre la pérdida de confianza derivada de la falta de seguridad jurídica y del aumento de la violencia. Aunque EE.UU. sigue siendo el principal socio, con un 34,5 % de participación en la inversión total, el retroceso envía una señal de alerta en un contexto en el que cerca de 650 empresas estadounidenses generan 150.000 empleos en el país.
La encuesta de Fedesarrollo mostró señales mixtas: retroceso en la confianza comercial (26,5 %) e industrial (5,3 %) frente a julio, pero avances en la percepción de condiciones para invertir y en las expectativas de producción y construcción. Esta divergencia refleja una economía en transición, en la que el optimismo de mediano plazo convive con un deterioro en la percepción inmediata.
En materia de proyecciones, BBVA Research ajustó sus estimaciones de crecimiento a 2,5 % en 2025 y 2,7 % en 2026, con una inflación que cerraría este año en 5 % y se reduciría a 4,3 % en 2026. El Banco de la República mantendría su tasa de referencia en 9,25 % al cierre de 2025, descendiendo a 8,5 % en 2026. El peso colombiano se ubicaría cerca de $4.150 por dólar, con volatilidad asociada al calendario electoral y al déficit externo. BBVA advirtió sobre el riesgo de que los ingresos fiscales sean inferiores a los supuestos oficiales, lo que presionaría el déficit del Gobierno Central y complicaría la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El sector cafetero también levantó alertas: la Federación de Cafeteros denunció que la diferencia arancelaria con Brasil en EE.UU. podría incentivar la mezcla de café brasileño en exportaciones que se comercialicen como colombianas, lo que pondría en riesgo la reputación del producto insignia del país. El gremio pidió reforzar controles de calidad y trazabilidad para blindar el sello Café de Colombia en los mercados internacionales.
En el frente estructural, el debate pensional y demográfico tomó fuerza. Asofondos advirtió que el envejecimiento poblacional podría llevar el pasivo pensional hasta el 160 % del PIB, con implicaciones fiscales y sociales profundas. Según el gremio, el fondo de ahorro del pilar contributivo debe protegerse estrictamente para evitar su rápida descapitalización. Paralelamente, Corficolombiana señaló que el gasto en salud podría aumentar hasta 7 % del PIB hacia 2050, mientras la caída en la natalidad acelera el envejecimiento poblacional. El fenómeno obligará a reformas adicionales y a diseñar productos financieros adaptados a la “silver economy”.
En materia energética, el Ministerio de Minas y Energía informó que se han girado $5 billones en subsidios a septiembre de 2025, garantizando la continuidad del servicio en estratos bajos y la estabilidad financiera de empresas como EPM. Si bien estos recursos cumplen un papel social relevante, aumentan la presión fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria.
Finalmente, en el terreno institucional, el ranking mundial de libertad económica del Fraser Institute mostró un retroceso de ocho posiciones para Colombia, que cayó al puesto 94 entre 165 países. El informe señaló deterioros en acceso a moneda sana, libertad de comercio y derechos de propiedad, factores que limitan la competitividad frente a otros países de la región como Chile, Perú y México.
Conclusión
Colombia atraviesa un momento de contrastes estructurales. La economía muestra resiliencia en crecimiento, inflación y empleo, pero la falta de confianza empresarial, la caída en inversión extranjera y la inseguridad amenazan con neutralizar esos avances. El país enfrenta tres dilemas clave: garantizar un ajuste fiscal creíble, contener el deterioro social y de seguridad, y diseñar políticas de largo plazo frente al envejecimiento poblacional. En este escenario, la gobernabilidad económica dependerá de la capacidad de equilibrar medidas sociales con disciplina fiscal, y de preservar la confianza de inversionistas y ciudadanos en medio de un entorno político polarizado y un modelo de desarrollo aún sin consensos claros.
Renta Variable
La renta variable global cerró la semana con un comportamiento mixto, dominado por la rotación sectorial, la volatilidad política y la atención a los indicadores macroeconómicos. En Estados Unidos, el S&P 500 retrocedió 0,3 % hasta 6.643,70 puntos, el Dow Jones cayó 0,1 % hasta 46.247,29 y el Nasdaq Composite, más expuesto a la tecnología, descendió 0,7 % hasta 22.484,07. El impulso inicial vino de la mano del sector tecnológico, luego de que Nvidia anunciara una inversión de USD 100.000 millones en OpenAI, lo que disparó las acciones de las grandes capitalizaciones de inteligencia artificial y elevó el apetito por riesgo al inicio de la semana. Sin embargo, hacia el cierre, la volatilidad regresó de la mano de los aranceles anunciados por la administración Trump y de la orden ejecutiva para forzar la venta de TikTok a inversores estadounidenses. Estos episodios presionaron al Nasdaq y al segmento de consumo, mientras que los sectores energético y financiero encontraron soporte en el repunte del petróleo y en las expectativas de un “aterrizaje suave” tras un PCE en línea con lo previsto (+2,7 % a/a general, +2,9 % a/a subyacente).
En Europa, las bolsas mostraron un sesgo positivo: el CAC 40 avanzó 0,97 % y el STOXX 600 0,78 %, lideradas por los sectores financiero e industrial. Destacó el repunte de los productores de acero como ArcelorMittal y Acerinox, ante la propuesta de la Comisión Europea de imponer aranceles de entre 25 % y 50 % al acero chino. En España, el Ibex 35 cerró con un avance de 0,57 % en 15.240 puntos, mientras los inversores evaluaban las revisiones de rating de Moody’s y Fitch tras la mejora reciente de S&P. Las alzas estuvieron encabezadas por las acereras, mientras que Solaria y Aena se situaron entre los peores desempeños, esta última en medio de presiones políticas sobre la gestión aeroportuaria.
El mercado colombiano reflejó una dinámica dual. El COLCAP terminó la semana con una caída acumulada de -0,65 % hasta 1.863,45 puntos, aunque en jornadas puntuales mostró apoyo en los sectores energético y financiero gracias al repunte del petróleo sobre los USD 69/barril y a la aprobación de un recorte de $10 billones en el Presupuesto General de la Nación 2026, lo que alivió parcialmente las preocupaciones fiscales. La acción más negociada fue PF Cibest (COP 16.069 millones), seguida por Ecopetrol (COP 10.368 millones) y Cementos Argos (COP 8.271 millones). Entre los ganadores destacaron Nutresa (+6,77 %), Mineros (+4,35 %) —que anunció la expansión de su plan de crecimiento regional— y Conconcreto (+1,40 %). En contraste, las mayores pérdidas las registraron Fabricato (-8,35 %), Cibest (-1,57 %) y PEI (-1,57 %). También se reportó el nombramiento de Juana Beltrán como nueva vicepresidenta jurídica del Banco de Occidente, reforzando el equipo directivo de la entidad.
Conclusión
La renta variable transita un momento de alta dispersión sectorial y geográfica. En EE. UU., la tecnología sigue siendo el motor, pero la volatilidad política (aranceles, TikTok) frena el rally. Europa encuentra soporte en medidas proteccionistas frente al acero chino, aunque la fragilidad del consumo y los riesgos fiscales permanecen latentes. En Colombia, el sesgo bajista refleja tanto la prudencia fiscal como la sensibilidad del mercado a la dinámica petrolera y a la confianza en el presupuesto. El denominador común es la búsqueda de equilibrio entre narrativa de “aterrizaje suave” y riesgos políticos que amenazan la estabilidad de las valoraciones. En este contexto, los inversionistas privilegian rotaciones tácticas antes que apuestas direccionales, manteniendo un sesgo de selectividad y cautela en el corto plazo.
Renta Fija
El mercado de renta fija local exhibió un comportamiento mixto, condicionado tanto por factores fiscales internos como por el entorno internacional. La curva de TES tasa fija (TF) presentó presiones alcistas en sus nodos medios y largos, destacando las desvalorizaciones en los vencimientos de octubre de 2034 (+20 pbs), noviembre de 2040 (+17 pbs), febrero de 2033 (+13,4 pbs) y marzo de 2031 (+13,3 pbs). Estas variaciones respondieron principalmente al anuncio de un recorte de $10 billones en el Presupuesto General de la Nación 2026, que aunque alivia parcialmente la senda de financiamiento, no despeja las dudas sobre la necesidad de una reforma tributaria adicional. En contraste, el tramo corto permaneció más estable en medio del periodo de silencio regulatorio del Banco de la República, con valorizaciones puntuales en TES de noviembre 2025 (-15,7 pbs) y agosto 2026 (-7,7 pbs).
Los TES UVR reflejaron un sesgo favorable, con caídas relevantes en sus rendimientos: abril 2029 (-23,5 pbs), abril 2035 (-13,9 pbs) y junio 2049 (-14,1 pbs). El apetito por papeles indexados respondió a expectativas de inflación contenidas y a señales externas más dovish, particularmente desde la Reserva Federal, lo que llevó a algunos inversionistas a extender duración como cobertura.
En el frente internacional, los bonos del Tesoro de EE. UU. también tuvieron un comportamiento heterogéneo. Los rendimientos de los títulos a 2 años (+7 pbs), 5 años (+8,6 pbs) y 10 años (+4,4 pbs) avanzaron, mientras que el bono a 30 años permaneció prácticamente sin cambios (-0,1 pbs). El movimiento reflejó la lectura de datos macroeconómicos sólidos, en particular el gasto personal y los pedidos de bienes durables de agosto, que reforzaron la narrativa de resiliencia económica, aunque el riesgo de un eventual cierre fiscal limitó mayores ajustes en los tramos largos. Posteriormente, la publicación del PCE en línea con lo esperado consolidó una reacción moderada, con la yield del Treasury a 10 años en 4,18 % y el bono a 2 años retrocediendo a 3,64 %, en medio de apuestas por recortes graduales de la Fed hacia finales de año.
En Europa, la renta fija cerró con tono positivo. Los bunds alemanes avanzaron hasta 2,75 %, su mayor repunte en tres semanas, favorecidos por la caída de tasas reales, mientras que los gilts británicos moderaron sus ganancias ante una ligera reducción en las apuestas de recortes del Banco de Inglaterra. La atención se concentró en los datos preliminares de inflación de septiembre y en la revisión de calificación soberana de España, donde se anticipa una mejora de Moody’s y Fitch en línea con la reciente decisión de S&P.
En Colombia, la curva soberana mostró un leve empinamiento, con el spread 2s10s ampliándose en 2,1 pbs y el 5s30s en 3,8 pbs. Además, el Ministerio de Hacienda convocó a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para el 29 de septiembre, con el fin de obtener aval para un crédito externo de hasta USD 100 millones con banca multilateral, destinado a fortalecer el programa catastral en conjunto con el IGAC. La noticia complementa una agenda de financiamiento que busca equilibrar las necesidades inmediatas con los retos de sostenibilidad fiscal.
Conclusión
La renta fija se mantiene atrapada entre dos narrativas: en lo local, los ajustes presupuestales y las dudas fiscales continúan presionando la curva de TES, aunque los UVR ofrecen cierto respiro en un escenario de inflación más estable; en lo externo, la fortaleza macroeconómica de EE. UU. retrasa el inicio del ciclo de recortes de la Fed, manteniendo a los Treasuries en niveles elevados, mientras Europa gana espacio con expectativas de alivio monetario y eventuales mejoras en calificación soberana. En conjunto, el mercado refleja un equilibrio inestable, donde la selectividad por duración e indexación será clave frente a la interacción entre credibilidad fiscal doméstica y la postura aún restrictiva de la Fed.
Divisas
El dólar estadounidense cerró la semana con un comportamiento mixto: retrocedió levemente en la última jornada, pero acumuló su segunda ganancia semanal consecutiva, con una apreciación cercana al 0,6 %. El soporte provino de datos económicos sólidos —PIB revisado al alza, bienes durables en expansión, solicitudes de desempleo a la baja y consumo resiliente—, lo que reforzó la percepción de que la economía mantiene tracción suficiente para permitir a la Reserva Federal posponer recortes más agresivos en las tasas de interés. Esta dinámica sostuvo el diferencial frente a otras economías desarrolladas y reavivó el apetito por activos denominados en dólares.
En las monedas del G10, la reacción fue dispar. El euro (-0,4 %) cedió terreno, presionado por indicadores macroeconómicos débiles en la eurozona, con PMI decepcionantes en Francia y una nueva caída del índice IFO en Alemania. La libra esterlina (-0,5 %) también retrocedió después de que la consejera Swati Dhingra del Banco de Inglaterra adoptara un tono dovish, sugiriendo acelerar el ciclo de recortes de tasas. En contraste, el franco suizo (+0,3 %) se mantuvo relativamente estable, sostenido por expectativas de estabilidad monetaria del SNB y tensiones regulatorias sobre UBS. El yen japonés (+1,1 %) lideró las apreciaciones tras semanas de debilidad, favorecido por ajustes técnicos y expectativas de que el Banco de Japón podría acercarse a un tono más restrictivo. Por su parte, el yuan (+0,3 %) se fortaleció después de que el Banco Popular de China anunciara nuevas medidas para ampliar el acceso a instrumentos financieros offshore en Hong Kong, parte de su estrategia de internacionalización de la moneda.
En los mercados emergentes, la volatilidad estuvo condicionada tanto por el entorno global como por factores internos. El peso colombiano (+1,0 %) destacó con un repunte sostenido, respaldado por el ajuste al Presupuesto General de la Nación 2026 —que redujo necesidades de financiamiento— y por el repunte en los precios del petróleo. El real brasileño (+0,4 %) mostró firmeza tras el endurecimiento fiscal anunciado en el informe bimestral de gasto público, mientras que el peso chileno (+0,8 %) avanzó apoyado en la subida del cobre, favorecido por disrupciones en la oferta global. En contraste, el peso mexicano (-0,2 %) perdió terreno luego de que el Banco de México redujera la tasa de referencia en 25 pbs hasta 7,50 %, lo que redujo el atractivo del carry frente al dólar.
En el mercado local, el USD/COP cerró en COP $3.902, con una ligera caída diaria que, sin embargo, lo encaminó a su primera pérdida semanal en un mes. El desempeño del peso se vio condicionado por el balance entre el efecto positivo de las correcciones fiscales internas y la presión externa de un dólar global fortalecido.
Conclusión
El mercado de divisas se encuentra en una fase de reevaluación de expectativas: el dólar gana tracción gracias a la resiliencia de la economía estadounidense, pero las monedas emergentes aún muestran capacidad de resistencia cuando cuentan con fundamentos sólidos —caso de Colombia, Chile y Brasil—. La tendencia inmediata dependerá de si la Fed confirma un recorte más moderado en octubre o si los riesgos arancelarios y políticos en EE. UU. vuelven a reforzar la demanda por refugio en el dólar. En este contexto, las divisas latinoamericanas transitan un terreno frágil, con episodios de apreciación que dependen más de factores idiosincráticos que de una tendencia regional consolidada.
Commodities
El mercado de energía cerró la semana con un repunte significativo en el petróleo, impulsado por una combinación de choques de oferta y tensiones geopolíticas. El WTI avanzó 4,2 % hasta USD 65,31 y el Brent 4,6 % hasta USD 69,76, marcando su mayor alza semanal en tres meses. La escalada respondió a la decisión de Rusia de suspender temporalmente exportaciones de diésel y gasolina tras ataques a su infraestructura, lo que elevó las preocupaciones sobre la disponibilidad de combustibles en el corto plazo. A esto se sumaron caídas inesperadas en los inventarios de crudo en EE. UU. (–600.000 barriles frente a expectativas de aumento) y presiones diplomáticas de Washington a India para reducir compras de crudo ruso, configurando un entorno de mayor volatilidad. En paralelo, los mercados observaron con atención las señales de la OPEP+, que evalúa un incremento de producción de 137.000 barriles diarios a partir de noviembre, aunque el cártel aún enfrenta limitaciones estructurales por falta de inversión.
En los metales, el oro subió 2,1 % hasta USD 3.763 por onza, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas que reforzaron su rol como activo refugio, aunque la fortaleza del dólar limitó parte del avance. La plata tuvo un desempeño más dinámico, con un alza semanal del 7 % hasta USD 46,1, pese a la corrección del viernes por toma de utilidades. El platino registró un repunte cercano al 9 % en cinco días, mientras que el cobre avanzó 3,1 % hasta USD 477,2 por libra, su nivel más alto desde mayo de 2024, tras la declaración de fuerza mayor en la mina Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonesia, uno de los principales proyectos a nivel mundial. La menor oferta esperada llevó a Goldman Sachs a proyectar un déficit en el balance global del metal para 2025, consolidando la presión alcista en precios.
En los productos agrícolas, el café mantuvo la atención. El contrato C en Nueva York cerró en 378,05 US¢/lb, con un alza semanal del 3 %, mientras que en Colombia el precio interno por carga de 125 kg de pergamino seco (factor 94) se ubicó en COP 2.920.000, equivalente a COP 10.000/kg. La Federación Nacional de Cafeteros reiteró su llamado a reforzar los mecanismos de trazabilidad y calidad para evitar riesgos reputacionales frente a la mezcla de grano brasileño en exportaciones, en un contexto de tensiones arancelarias con EE. UU. y competencia creciente. El cacao, en contraste, retrocedió un 4 %, mientras que los cereales se mantuvieron estables en medio de balances ajustados.
Conclusión
El frente de commodities refleja una dinámica de alta sensibilidad a factores geopolíticos y de oferta. El petróleo recupera terreno por choques de suministro en Rusia y señales de tensión en la OPEP+, aunque el balance de mediano plazo sigue condicionado por los recortes y la transición energética. Los metales preciosos confirman su rol defensivo en un entorno de aranceles y volatilidad monetaria, mientras que el cobre se consolida como barómetro estratégico de la economía global ante la inminente escasez. En los agrícolas, el café colombiano enfrenta el reto de defender su sello de calidad en un mercado internacional más competido y regulado, lo que exige reforzar controles internos y coordinación institucional para sostener su reputación.
El frágil equilibrio de la economía global según la OCDE
El último Interim Report de la OCDE (septiembre de 2025) se presenta bajo un título tan sugerente como revelador: Finding the Right Balance in Uncertain Times. Y no es una metáfora ligera. El organismo internacional reconoce que la economía mundial ha mostrado una resiliencia inesperada en el primer semestre del año, gracias a la producción adelantada (front-loading) y a la inversión asociada a la inteligencia artificial en Estados Unidos, así como al estímulo fiscal en China. Sin embargo, tras ese repunte inicial se perfila un escenario de clara moderación, condicionado por un elemento que ya pesa más que cualquier ciclo natural: los aranceles.
Estados Unidos elevó su tarifa efectiva promedio a 19,5 % al cierre de agosto, el nivel más alto desde 1933. Este hecho no es menor: reconfigura el comercio global, presiona los costos de producción y empieza a transmitirse al consumidor vía inflación de bienes durables. La OCDE advierte que el pleno impacto aún no se ha materializado porque las empresas han amortiguado el choque usando inventarios y márgenes, pero la absorción tiene un límite. A medida que el traspaso se consolide, el consumo interno y el comercio internacional resentirán la presión.
En paralelo, los mercados laborales muestran señales de enfriamiento: menor intensidad de horas trabajadas, alzas en las tasas de desempleo en economías como Estados Unidos, Alemania y Canadá, y un crecimiento salarial que, si bien se modera, todavía supera lo compatible con las metas de inflación. Este fenómeno, sumado a la persistencia de precios altos en alimentos y servicios, explica por qué la desinflación se ha estancado en varias economías avanzadas.
El informe proyecta que el PIB global pasará de crecer 3,3 % en 2024 a 3,2 % en 2025 y 2,9 % en 2026. Estados Unidos desacelerará hasta 1,5 % en 2026, la eurozona apenas rondará el 1 %, y China caerá a 4,4 %. Todo ello con un común denominador: un mundo menos abierto al comercio, más vulnerable a choques geopolíticos y con dudas crecientes sobre la sostenibilidad fiscal de los Estados.
Aquí radica una de las alertas centrales de la OCDE: los riesgos fiscales se han convertido en una amenaza estructural. La combinación de déficits persistentes, vencimientos crecientes y tasas de interés todavía elevadas presiona a las economías avanzadas y expone a los emergentes a episodios de refinanciamiento costoso. A esto se suma la exuberancia de los mercados financieros: las acciones tecnológicas y los criptoactivos alcanzan valoraciones históricamente altas, incrementando la probabilidad de correcciones abruptas con efectos sistémicos.
La respuesta que plantea la OCDE es clara pero políticamente difícil: disciplina fiscal creíble, independencia de los bancos centrales para anclar expectativas, y reformas estructurales que mejoren productividad y competitividad. La aceleración de la adopción de inteligencia artificial podría ofrecer un contrapeso, pero dependerá de marcos regulatorios adecuados, de la inversión en capital humano y de la capacidad de los Estados para no perder el timón en medio de la disrupción tecnológica.
En perspectiva, el equilibrio que exige la OCDE no es únicamente técnico, sino estratégico: los gobiernos y agentes económicos deberán moverse entre la urgencia de contener la volatilidad y la obligación de asegurar sostenibilidad de largo plazo. En un escenario de aranceles crecientes, deuda presionada y mercados sobrevalorados, los países que logren combinar disciplina fiscal, innovación productiva y cooperación internacional tendrán ventaja competitiva no solo en términos de crecimiento, sino de credibilidad. El mensaje es claro: en tiempos inciertos, quienes consoliden instituciones sólidas y políticas predecibles marcarán la diferencia entre resistir la tormenta o capitalizarla.
Nota del Autor
La información contenida en este Resumen Económico Semanal se fundamenta en fuentes públicas consideradas confiables y tiene como único propósito ofrecer un análisis general de coyuntura para los lectores. Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría personalizada para la compra, venta o mantenimiento de instrumentos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Las fuentes utilizadas incluyen informes oficiales, publicaciones de entidades nacionales e internacionales, y bases de datos de mercado de acceso público. Este material no reproduce ni distribuye contenido protegido sin la debida autorización o cita correspondiente, y se acoge a los principios de uso legítimo de la información con fines analíticos y educativos.
Las opiniones, proyecciones y análisis aquí presentados son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las posturas de entidades públicas o privadas con las que mantenga vínculo profesional o académico. Tales opiniones están sujetas a cambios sin notificación previa, de acuerdo con la evolución de los hechos económicos y financieros.
Las inversiones en mercados financieros conllevan riesgos inherentes, incluidos posibles pérdidas parciales o totales de capital invertido. En consecuencia, se recomienda a los lectores realizar su propio análisis independiente y, de ser necesario, acudir a asesores financieros idóneos y debidamente certificados antes de tomar decisiones con impacto económico.
El autor no garantiza la exactitud, suficiencia o idoneidad de la información contenida en este resumen, ni asume responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones derivadas de su uso, ni por pérdidas o daños, directos o indirectos, que resulten de decisiones tomadas con base en este contenido.





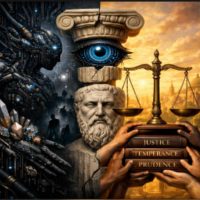






Comentar