“El mundo cambió y, con él, las reglas del comercio global. La entrada en vigor en 2023 de la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro en Alemania y la aprobación de la Directiva Europea de Sostenibilidad Corporativa en 2024 abrieron un nuevo escenario. Estas normas obligan a las empresas a demostrar que en sus cadenas de valor no existen violaciones a los derechos humanos ni prácticas laborales precarias. En este contexto, lo que en otros países es visto como un costo excesivo, en Colombia se convierte en una ventaja competitiva: el banano nacional puede mostrar, con evidencia verificable, que detrás de cada caja exportada hay contratos formales, salarios dignos y diálogo social.”
Del paro bananero a la ley de debida diligencia: la paradoja de Urabá
En la memoria colectiva de Urabá persisten con fuerza los ecos de las huelgas y tomas de fincas de los años ochenta. En 1984, sindicatos como SINTAGRO y SINTRABANANO impulsaron las primeras negociaciones con los empresarios, luego de un paro que se extendió a decenas de fincas. Sin embargo, fue en 1988 cuando la región vivió su paro más grande, un acontecimiento que paralizó la zona y obligó a empresarios, trabajadores y al propio Estado a sentarse a negociar bajo una nueva lógica. Aquel ciclo de luchas, que comenzó en medio de la confrontación, se transformó con el tiempo en un modelo de concertación que permitió institucionalizar las convenciones colectivas de trabajo en el sector bananero. Esta experiencia histórica, que en principio pudo haber parecido una carga para la competitividad empresarial, es hoy uno de los activos más valiosos del banano colombiano frente a las exigencias de los mercados internacionales.
El mundo cambió y, con él, las reglas del comercio global. La entrada en vigor en 2023 de la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro en Alemania y la aprobación de la Directiva Europea de Sostenibilidad Corporativa en 2024 abrieron un nuevo escenario. Estas normas obligan a las empresas a demostrar que en sus cadenas de valor no existen violaciones a los derechos humanos ni prácticas laborales precarias. En este contexto, lo que en otros países es visto como un costo excesivo, en Colombia se convierte en una ventaja competitiva: el banano nacional puede mostrar, con evidencia verificable, que detrás de cada caja exportada hay contratos formales, salarios dignos y diálogo social.
Los datos son contundentes. Según Augura (2025), un trabajador bananero en Colombia gana en promedio 2,5 millones de pesos mensuales, cifra que lo convierte en el mejor remunerado del agro nacional, por encima de cultivos emblemáticos como el café, el cacao o las flores. Además, en Urabá, el 99 % de los trabajadores bananeros está sindicalizado y cuenta con contratos formales, en contraste con un campo colombiano donde la informalidad laboral ronda el 80%. Estos niveles de formalidad han tenido impactos directos en los indicadores sociales y son resultado de un proceso histórico particular: las primeras conquistas sindicales de 1984 y la institucionalización de la negociación colectiva tras el paro de 1988 marcaron un antes y un después en las relaciones laborales del sector. Municipios como Apartadó (38,17 %), Carepa (35,95 %) y Chigorodó (33,87 %) presentan hoy tasas de informalidad muy por debajo del promedio nacional (57 %), y hasta Turbo, con un 51,62 %, mantiene cifras mejores que la media del país.[1]
En el plano comercial, Colombia exporta más del 80 % de su banano a Europa, principalmente a Bélgica, Reino Unido y Alemania. Y en 2024, el país alcanzó un hito significativo: por primera vez superó a Ecuador en valor exportado de banano hacia Alemania, pese a que este último continúa siendo el mayor productor y exportador mundial. Este hecho refleja el lugar creciente que ha venido ganando Colombia en uno de los mercados más regulados y exigentes del mundo.
El contraste con otros países exportadores es ilustrativo. En Filipinas, segundo exportador mundial, abundan las denuncias de explotación laboral y falta de garantías sindicales. En Panamá, recientemente fueron despedidos cerca de 7.000 trabajadores bananeros, un golpe que evidencia la fragilidad de los derechos laborales en el país vecino. Mientras tanto, en Colombia, el sector bananero no solo ha sostenido la formalidad laboral, sino que ha consolidado una relación estable entre empresas y sindicato, basada en la negociación periódica y el respeto por la organización de los trabajadores.
Lo que parecía un freno para los empresarios en los años ochenta, hoy se revela como una ventaja estratégica. La trazabilidad social del banano colombiano le otorga credibilidad frente a los compradores europeos, cada vez más atentos a la ética de consumo y a la responsabilidad empresarial. Esta credibilidad no es gratuita: es el resultado de décadas de confrontación, diálogo y aprendizaje colectivo en una región que supo transformar la violencia en institucionalidad.
El desafío, hacia adelante, es claro. El sector bananero debe aprovechar esta ventaja comparativa para consolidar su liderazgo en Europa, ampliar su participación allí y seguir generando empleo digno en Colombia. Ello implica mantener el equilibrio entre competitividad económica y justicia social, y reforzar iniciativas que incluyan a mujeres y jóvenes en la cadena productiva, asegurando el relevo generacional y la inclusión laboral.
La historia de Urabá demuestra que los sindicatos y los empresarios, lejos de ser enemigos irreconciliables, pueden construir juntos un modelo de desarrollo regional. En un país donde la informalidad sigue siendo la norma en el campo, el banano colombiano ofrece una lección: la paz social y la estabilidad laboral no son un obstáculo, sino la base misma de la competitividad internacional. De aquel ciclo de luchas que comenzó en 1984 y alcanzó su punto más alto en 1988 a las exigencias actuales de la Ley de Debida Diligencia en Alemania, la región ha recorrido un largo camino. Y hoy, cuando la norma europea obliga a garantizar trabajo digno y trazabilidad social, el banano colombiano tiene la oportunidad de consolidarse no solo como una fruta de exportación, sino como un ejemplo de cómo el empresarismo social y la organización sindical pueden generar desarrollo en territorios históricamente golpeados por la violencia.
[1] Datos del boletín económico municipal de Antioquia, Universidad de Antioquia 2023.

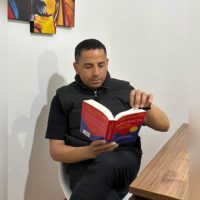


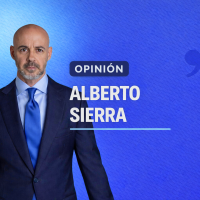
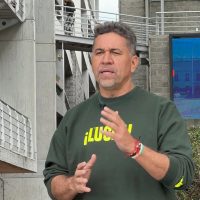


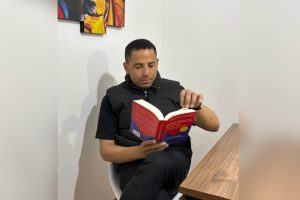

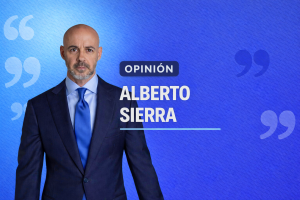


Comentar