![]()
Cuando se habla de distopía en la literatura solemos pensar en regímenes totalitarios, tecnologías invasivas o sociedades reducidas al control absoluto. Pero Galápagos, de Kurt Vonnegut (1985), se escapa de esa tradición sin renunciar a la advertencia: aquí la catástrofe no llega en forma de dictadura ni de vigilancia digital, sino de algo más prosaico y menos glorioso, la simple estupidez humana. El colapso del mundo moderno ocurre casi en silencio, entre turistas varados, un país periférico con submarinos que nunca emergen y una economía que se hunde con la misma torpeza de sus dirigentes.
Lo llamativo es que Vonnegut enmarca todo esto en un relato que debería ser trascendental: la evolución de la humanidad. Desde el comienzo sabemos que, un millón de años más tarde, los descendientes de esos náufragos se habrán convertido en criaturas adaptadas al mar, con cerebros reducidos y cuerpos funcionales. El lector esperaría que esa transformación fuese el eje de la narración. Sin embargo, Vonnegut decide otra cosa, el gran relato biológico queda relegado al fondo, contado con la misma indiferencia con que se comenta el clima.
El centro de la novela lo ocupa una voz espectral: Leon Trout, un narrador fantasma que rehúsa abandonar el mundo de los vivos y se queda a contarnos la historia. Su relato interrumpe, desvía y ensucia la línea que, en manos de otro escritor, habría sido una epopeya evolutiva. Trout no puede dejar de hablar de sí mismo, de su muerte absurda, de la guerra y de las miserias humanas. Como buen fantasma de Vonnegut, está condenado a repetir la trivialidad mientras a su alrededor se despliega la trascendencia.
Ese contraste es lo que acerca Galápagos al territorio de la distopía. No porque describa un sistema opresivo, sino porque desnuda el fracaso radical de la civilización, una humanidad que se cree superior pero que solo sobrevive reduciéndose, simplificándose, haciéndose más animal que humana. Es la inversión irónica del progreso. Mientras Orwell o Atwood alertan contra futuros temibles, Vonnegut se burla de un presente que inevitablemente conduce al desastre.
En medio de todo esto, los diálogos absurdos —como el del capitán von Kleist hablando con naturalidad de los submarinos ecuatorianos que “nunca suben a la superficie”— funcionan como emblemas del sinsentido. Ahí está la ironía: lo que podría parecer secundario, un chiste sobre la armada de un país pequeño, condensa el espíritu de la novela. No hay épica, solo la constatación de que el mundo se derrumba en medio de conversaciones triviales.
En Galápagos, la historia del fin del hombre no se narra con solemnidad científica ni con nostalgia metafísica. Se cuenta desde la voz menor de un fantasma que no sabe irse, desde anécdotas ridículas que dejan en evidencia lo poco que importan nuestras pretensiones de grandeza. La evolución humana aparece, pero degradada a telón de fondo. Lo que realmente importa, lo que resuena, es el absurdo de seguir contando historias cuando ya no queda nada que contar, ni nadie a quien contárselas.
Quizás ahí está la lección de Vonnegut: que la distopía no se parece tanto al futuro, sino a nuestro presente lleno de diálogos insignificantes que pretenden ocultar la catástrofe. Y entonces uno cierra el libro con esa sonrisa incómoda, la misma que queda cuando se entiende que el fantasma de Leon Trout, en el fondo, también podría ser el nuestro.
Nota: para el presente texto se tomó como base la edición de Galápagos publicada por Blackie Books en 2024, traducida por Miguel Temprano García, dentro de la colección Biblioteca Kurt Vonnegut.







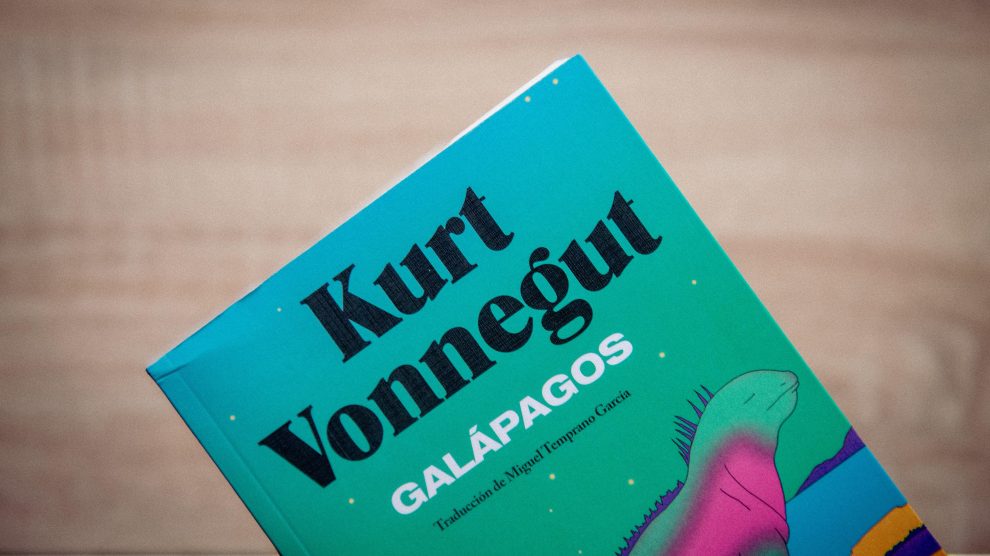




Comentar