![]() Al hablar de salud mental, casi siempre pensamos en expertos, ejercicio y alimentación saludable, pero pocas veces pensamos que también involucra el uso diario del lenguaje que utilizamos en los medios, en casa y en el trabajo: no reforzar estereotipos y usar frases prácticas que de verdad acompañen. Las palabras no son neutras: construyen realidades y pueden ayudar a salir adelante o destruir.
Al hablar de salud mental, casi siempre pensamos en expertos, ejercicio y alimentación saludable, pero pocas veces pensamos que también involucra el uso diario del lenguaje que utilizamos en los medios, en casa y en el trabajo: no reforzar estereotipos y usar frases prácticas que de verdad acompañen. Las palabras no son neutras: construyen realidades y pueden ayudar a salir adelante o destruir.
En materia de salud mental, esto se nota en pequeñas cosas: cómo titulamos una noticia, cómo comentamos una publicación, cómo respondemos cuando un familiar nos dice “no estoy bien”, y demás. Un comentario mal elegido puede agrandar la vergüenza y el silencio; uno cuidadoso puede abrir la puerta a la escucha. Y es por esto por lo que en esta columna propongo un enfoque sencillo y tranquilo para ser conscientes del lenguaje que usamos, sin tecnicismos innecesarios, pero con el cariño y respeto que amerita.
¿Por qué importan tanto las palabras?
El estigma no es solo “lo que piensa la gente”: a la par, es lo que decimos y repetimos. Cuando reducimos a una persona a su diagnóstico (“es un bipolar”, “es esquizofrénico”), borramos su historia, sus relaciones y sus fortalezas. Cuando hablamos de consumo de sustancias con términos cargados (“adicto”, “sucio/limpio”), damos por sentado que solo hay culpa y fallo moral, y perdemos de vista que hay tratamientos efectivos y múltiples caminos de recuperación. Cambiar el lenguaje no es maquillaje: es parte del cuidado.
Además, un lenguaje más respetuoso suele mejorar la disposición de las personas a pedir ayuda. En la práctica clínica y comunitaria se ve que, cuando alguien es recibido con escucha y sin etiquetas, baja la guardia y se anima a contar lo que pasa. Si eso ocurre en casa y en los medios, el efecto se amplifica.
Tres principios simples
- La persona va primero. Decimos “persona con depresión”, “persona que vive con ansiedad”, “persona con un consumo problemático”, antes que etiquetar a la persona por su diagnóstico o conducta.
- Neutralidad y precisión. Cambiamos juicios por descripciones: “resultado positivo/negativo en una prueba”, no “sucio/limpio”; “está en tratamiento”, en lugar de “recaído”.
- Esperanza y caminos. Señalamos que existen apoyos y tratamientos, y que pedir ayuda es un acto de cuidado, no de debilidad.
Para usar un lenguaje respetuoso, conviene decir: “persona con esquizofrenia” o “persona con trastorno bipolar”, en vez de “esquizofrénico” o “bipolar” como identidad; hablar de que alguien “vive con depresión/ansiedad” y evitar calificarlo de “débil”, “exagerado” o que “no le pone ganas”; respecto del consumo de sustancias, optar por “persona con trastorno por uso de sustancias” o simplemente “uso de sustancias”, y no “adicto”, “drogadicto” ni “abusador”; al referirse a pruebas toxicológicas, usar “resultado positivo/negativo” y no “sucio/limpio”; sobre procesos de recuperación, preferir “en tratamiento” o “en recuperación”, y evitar “recaído” o “irrecuperable”; y, en casos de suicidio, lo más útil es decir “murió por suicidio” –e incluir “buscó ayuda en…”–, en lugar de “se suicidó”, “cometió suicidio” o detallar métodos.
Para lo último recordemos que, al comunicar hechos relacionados con el suicidio, es clave evitar el sensacionalismo y acompañar con información de apoyo y recursos.
Ahora, ¿qué podemos hacer en casa?
No necesitamos discursos perfectos: necesitamos presencia. Por eso, algunas frases que abren las puertas son:
- “Gracias por contármelo. Estoy aquí para escucharte”.
- “¿Qué te ayudaría hoy?”
- “¿Te parece si agendamos una cita con un profesional?”
- “Si se complica, buscamos ayuda juntos”.
- “Lo que sientes tiene tratamiento; no estás solo/a”.
- “¿Prefieres hablar ahora, o salimos a caminar y seguimos?”
En paralelo, conviene soltar frases que cierran la conversación y limitan la apertura del otro. “Pon de tu parte”, “a todos nos pasa”, “tienes que ser fuerte”, pueden nacer del cariño, pero suenan a minimización. El objetivo es validar sin dramatizar, y ofrecer pasos concretos.
En medios y redes: claves de estilo
Quienes escriben, editan o publican contenido tienen una responsabilidad adicional. Tres pautas marcan la diferencia:
- Titulares sobrios y centrados en la persona. Evitar opciones tipo “epidemia de suicidios” u otras expresiones alarmistas.
- Elegir verbos y sustantivos que informen sin etiquetar ni exagerar, y nada de detalles de métodos ni imágenes sensacionalistas. Recordemos que la cobertura responsable reduce el daño, pues no se trata de ocultar, sino de no convertir el dolor en espectáculo.
- Cierre con recursos. Incluir siempre orientación básica (cómo pedir ayuda, dónde consultar) y un mensaje de esperanza.
Un cambio cultural, paso a paso
Adoptar un lenguaje más cuidadoso no significa censurarnos, sino escuchar con calma. La literatura y la experiencia clínica muestran que las palabras influyen en la forma en la cual nos miramos y en cómo miramos a los demás. En una familia, en un aula, en el trabajo, cambiar “etiquetas” por “personas” suele abrir posibilidades: la persona deja de “ser el diagnóstico” y vuelve a ser hijo, amigo, colega, estudiante. Desde ahí se puede conversar de tratamientos, de apoyos, de barreras y de derechos.
La salud mental no es un asunto de “ellos” y “nosotros”: es un continuo que atravesamos a lo largo de la vida, con días buenos y días difíciles. Cambiar cómo hablamos no resuelve todo, pero sí hace más probable que alguien pida ayuda a tiempo. Ese es el corazón de este enfoque: reducir el daño, aumentar el cuidado y reconocer la dignidad de cada ser humano.
Si tú o alguien cercano está pasando por un momento muy complicado, considera contactar a un profesional o a las líneas de apoyo psicosocial. Pedir ayuda es un acto de valentía, y nuestras palabras, elegidas con calma y respeto, pueden ser el primer paso.
La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.

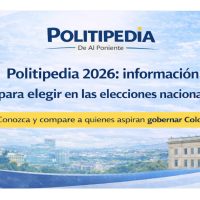



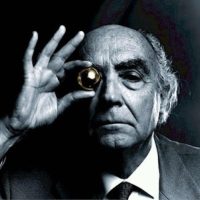


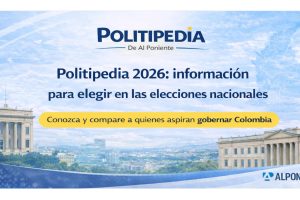

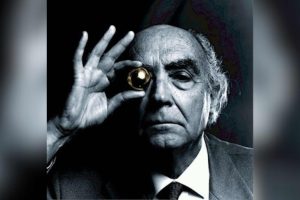

Comentar