“La verdadera inclusión financiera no se mide en números de cuentas abiertas, sino en historias de vidas mejoradas.”
En los últimos años, el término inclusión financiera ha ganado protagonismo en las agendas de gobiernos, bancos centrales y organismos internacionales. El Banco Mundial la define como el acceso de personas y empresas a productos y servicios financieros útiles y asequibles, tales como cuentas de ahorro, créditos, seguros y medios de pago, siempre prestados de manera responsable y sostenible. Esta definición, aunque precisa, deja abierta una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente estar incluido financieramente?
Con frecuencia, la discusión se reduce a una idea simplificada: si una persona tiene una cuenta bancaria, ya es parte del sistema financiero formal y, por lo tanto, ha sido “incluida”. Sin embargo, este enfoque es limitado. Tener acceso a un producto no garantiza que se comprenda su funcionamiento, que se utilice de manera provechosa o que efectivamente contribuya a mejorar la vida de las personas. La inclusión financiera va mucho más allá del acceso; implica también educación, acompañamiento y pertinencia.
La diferencia es clara si pensamos en el crédito. Endeudarse puede ser una herramienta para financiar proyectos productivos, educación o vivienda. Pero también puede convertirse en una trampa si no se entiende el costo real de un préstamo, los intereses acumulados o las consecuencias de un atraso en el pago. De poco sirve que millones de personas abran cuentas o reciban tarjetas si no saben administrar esos recursos, si terminan sobreendeudados o si los productos ofrecidos no se ajustan a su realidad económica. En ese sentido, una inclusión financiera sin educación financiera es plana y vacía.
Este punto cobra especial relevancia en países como Colombia, donde la población es diversa y enfrenta realidades muy distintas. No es lo mismo diseñar una estrategia de educación financiera para una madre soltera en una ciudad intermedia, que para un campesino que vive en una zona rural, un joven que apenas comienza su vida laboral, un adulto mayor con ingresos limitados o una persona con discapacidad que enfrenta barreras de acceso adicionales. Cada grupo social requiere un acompañamiento específico, adaptado a sus necesidades y condiciones de vida.
La inclusión financiera, entendida de forma integral, demanda conmiseración. Es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocer que no todas las personas parten del mismo punto. Una política pública que se limite a aumentar la cantidad de cuentas bancarias abiertas puede ser funcional para engrosar las cifras del sistema financiero, pero no necesariamente para mejorar la vida de los ciudadanos. En cambio, una estrategia que combine acceso con educación focalizada y sensible a las diferencias sociales puede ser una herramienta poderosa de desarrollo.
Esto implica, por ejemplo, enseñar a una madre cabeza de hogar a usar el ahorro programado para garantizar la educación de sus hijos; ayudar a un campesino a comprender cómo funcionan los seguros agrícolas y cómo protegerse frente a los riesgos climáticos; orientar a los jóvenes en el uso del crédito educativo sin comprometer su futuro financiero; o acompañar a los adultos mayores en la gestión segura de sus pensiones para evitar fraudes y estafas. Estos ejemplos muestran que la inclusión financiera no es una receta única, sino un proceso que debe adaptarse a las particularidades de cada comunidad.
En síntesis, hablar de inclusión financiera es hablar de más que acceso. Es reconocer que el sistema financiero solo cumple su función social cuando ayuda a las personas a tomar decisiones informadas, a protegerse de riesgos y a construir proyectos de vida sostenibles. Esto exige voluntad política, compromiso de las entidades financieras y, sobre todo, una visión centrada en el bienestar de la gente.
La verdadera inclusión financiera no se mide en números de cuentas abiertas, sino en historias de vidas mejoradas.


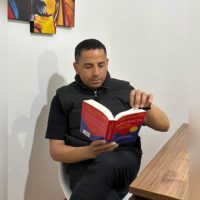


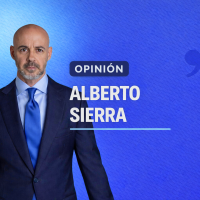
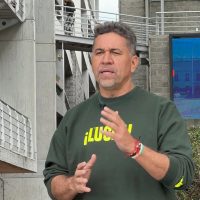


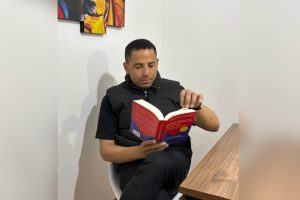



Comentar