“No seré de la generación que entregó a Colombia; seré de la que, incluso herida, la vio levantarse”
La patria no se extingue de un soplo; se consume en capítulos, en gestos que se acumulan como grietas imperceptibles hasta que lo único que queda es ruido de fondo y un país que ya no reconoce su propio pulso. En los últimos dos meses y cuatro días, algo así nos ha sucedido: una cadena de acontecimientos —atentados, discursos que rompen el respeto institucional, sentencias que dividen la memoria colectiva, reapariciones de la violencia y la muerte que llega sin anunciarse— han tejido una trama inquietante. No son episodios aislados: son síntomas convergentes de una enfermedad política que amenaza con devorar la costura misma del pacto social.
El calendario de estas semanas —y su peso— no es solo cuestión de fechas. Es el mapa emocional de una nación que pasó, en pocas lunas, de la discusión áspera a la fractura abierta; de la ansiedad a la desolación; de la política como arena pública a la violencia como lenguaje tácito. El 7 de junio, un atentado contra un candidato presidencial reabrió heridas viejas. El 20 de julio, la palabra presidencial se desgastó frente a un contrapunto que el propio Jefe de Estado no soportó, saliendo de la escena como quien huye de un espejo incómodo. El 1 de agosto, una sentencia contra Álvaro Uribe partió al país en dos. El 10 de agosto, la violencia volvió a golpear cuarteles en el Cauca y, horas después, el presidente Petro tendió la mano a un dictador repudiado por medio continente. Y hoy, a la 1:56 a.m., la muerte —esa línea que separa lo que fue de lo que nunca será— se llevó a Miguel Uribe Turbay, cerrando con brutalidad un ciclo que ya es tragedia nacional.
Leer este tramo del tiempo como simple sucesión de noticias es una necedad. Lo que tenemos enfrente es un proceso acumulativo que desnuda nuestras fragilidades estructurales. Hay un vacío de autoridad creíble. Una judicialización de la política que alimenta resentimientos y mata la confianza en la justicia. Un reemplazo del debate por la consigna, donde el adversario es tratado como enemigo. Una cultura política en la que el algoritmo manda más que el maestro y donde la imagen sustituyó a la idea. Si a eso sumamos el regreso de la violencia armada que creíamos enterrada, el resultado es una patria en vilo, exánime y expectante.
La pregunta que queda no es técnica, es moral: ¿qué hacemos con un país cuyo reloj político late con arritmias? ¿Cómo mirar a quienes han sufrido los embates de estos 65 días sin reducirlos a trofeos partidistas? ¿Cómo reconstruir la autoridad pública cuando la autoridad misma parece puesta en jaque? No hay respuestas fáciles, pero sí obligaciones: nombrar con precisión, medir con rigor y colocar, al menos una vez, la verdad por encima de la utilidad coyuntural del poder. Este texto no será una crónica fría; será la disección de un periodo en el que la violencia volvió, la dignidad institucional se resbaló y la polarización convirtió cualquier fallo en bautizo de odio. Porque lo que está en juego no es solo un gobierno: es la salud de la República. Y si no lo decimos con toda la verdad, la herida seguirá pudriéndose en silencio.
En apenas dos meses y cuatro días, Colombia ha atravesado una sucesión de acontecimientos que, más que simples hechos noticiosos, parecen capítulos concatenados de un mismo drama político y social, cuyo desenlace aún es incierto pero cuya huella ya es indeleble. Todo comenzó el 7 de junio de 2025, cuando la violencia, esa sombra que se resiste a abandonar nuestra historia, irrumpió con fuerza contra uno de los protagonistas de la contienda presidencial: un atentado contra un senador y candidato que, aunque sobrevivió en aquel momento, dejó al país en vilo, enfrentando otra vez la realidad cruda de que el debate político en Colombia no siempre se libra en las urnas, sino en la mira de un arma. Ese día se abrió una herida que no terminaría de cerrarse y que, como se vería después, solo era el preludio de algo aún más oscuro.
El 20 de julio, día que debería unirnos en la conmemoración de nuestra independencia, terminó siendo una radiografía de la división y el desgaste que vive Colombia. Gustavo Petro, fiel a su estilo mesiánico, se aferró a un discurso eterno —más de dos horas de autoelogios, revisionismo histórico y ataques velados— intentando imponer su versión de la realidad. Pero lo que quedó grabado en la memoria nacional no fue su monólogo predecible, sino la respuesta fulminante de la oposición. Las senadoras Paloma Valencia y Lina Garrido, con una valentía y lucidez poco comunes en la política actual, desarmaron uno a uno los sofismas del presidente. No fueron simples réplicas: fueron golpes certeros de verdad, pronunciados con la firmeza de quien no teme incomodar al poder. Tanto así que Petro, incapaz de encajar la estocada política y el peso moral de esas palabras, optó por levantarse y abandonar el recinto. Su retirada no fue un gesto menor: fue la confirmación de que, frente a la verdad y al coraje, el populismo no tiene refugio. Ese 20 de julio no solo quedó en evidencia un presidente que no escucha, sino una oposición que no se rinde y que, en medio de la tempestad, se atreve a hablar claro cuando el país más lo necesita.
Como si la polarización y la violencia verbal no fueran ya una carga insoportable para la nación, el 1 de agosto se dejó caer, como un rayo sobre cielo nublado, una noticia que estremeció las raíces mismas de nuestra historia reciente: el presidente Álvaro Uribe Vélez —estadista incansable, arquitecto de una Colombia más segura y líder indiscutible de millones— fue condenado a doce años de prisión en un proceso marcado por sombras y dudas que claman por claridad. Más que una decisión jurídica, la sentencia retumbó como un terremoto en la conciencia nacional: para algunos, una supuesta victoria de la justicia; para otros —y para quienes conocemos la talla de su servicio y su integridad—, un acto de persecución política envuelto en ropajes de legalidad. En cuestión de horas, las redes, las plazas y los noticieros se tornaron en trincheras de relato, y el país, herido y fatigado, se quebró un poco más entre quienes celebraban la caída de un hombre y quienes veíamos tambalear, junto con él, la fortaleza misma de nuestras instituciones.
La semana siguiente no trajo alivio. El 10 de agosto, nuevas noticias provenientes del Cauca revelaron ataques coordinados contra estaciones de policía, otra señal de que los grupos armados ilegales siguen midiendo su fuerza contra el Estado, en territorios donde la soberanía es más una aspiración que una realidad. Ese mismo día, en el plano internacional, el presidente Petro volvió a mostrar su alineación ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, expresando su respaldo al dictador venezolano justo después de que Estados Unidos anunciara una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que condujera a su captura. El gesto, lejos de ser una anécdota diplomática, reafirmó la deriva de la política exterior colombiana hacia una solidaridad con gobiernos cuestionados por violaciones a los derechos humanos, lo que generó críticas internas y externas.
Y cuando el país apenas intentaba asimilar esa doble sacudida, la madrugada del 11 de agosto trajo consigo la noticia que marcaría un antes y un después: a la 1:56 de la mañana, falleció Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ya no se hablaba de un atentado frustrado, sino de un magnicidio consumado. El país despertó sumido en la incredulidad, enfrentando el hecho de que la violencia política había vuelto a cobrarse una vida de manera irreparable. La muerte de Miguel no fue solo la pérdida de un líder, sino la confirmación de que Colombia, en pleno 2025, sigue atrapada en un ciclo donde la ambición, la ideología y el odio se disputan el futuro a sangre y fuego.
Estos hechos, concatenados como si fueran piezas de un mismo guion, no son aislados ni accidentales. Cada uno alimenta al otro: la violencia inicial prepara el terreno para la crispación política; la crispación genera actos de ruptura institucional; la ruptura se traduce en sentencias, en discursos que no se escuchan, en gestos diplomáticos que tensan más el escenario; y, finalmente, la violencia regresa, más letal, más simbólica, más devastadora. En apenas dos meses y cuatro días, Colombia ha sido testigo de un recordatorio brutal: la democracia no se destruye de un solo golpe, sino en una sucesión de actos que, cuando se enlazan, dibujan el retrato de una nación que camina sobre el filo de la navaja.
Hay días en que la patria parece un eco lejano, un murmullo apenas audible entre el ruido ensordecedor de la corrupción, la violencia y la desesperanza. Colombia, nuestra Colombia, sangra en silencio; la vemos desgarrarse en cada titular, en cada pueblo abandonado, en cada madre que espera un hijo que no volverá. Hemos llegado a un punto en el que muchos sienten que no hay retorno, que la oscuridad ha ganado terreno y que el sueño de un país próspero se ha desvanecido. El desencanto se ha instalado en los corazones como una llovizna persistente que cala hasta los huesos, y la resignación amenaza con convertirse en nuestra lengua materna.
No seré —no seremos— la generación que bajó la cabeza mientras la patria se desangraba. No seré de los que, por miedo o por cansancio, se entregaron al silencio cómplice. No seré parte de esa estadística invisible de los que renuncian. No aceptaré que la historia nos recuerde como los que se rindieron, como los que se cruzaron de brazos mientras la nación se ahogaba en su propio dolor. No quiero que el día de mañana, cuando mis hijos me pregunten qué hice por Colombia, mi respuesta sea un silencio avergonzado. Prefiero cargar con el peso de la lucha que con la vergüenza de la rendición. Porque este país, nuestro país, sufre, sí… pero no está arrodillado. Sus heridas están abiertas, pero no infectadas de derrota. Su pulso late, aunque a veces parezca irregular. Colombia no es un cuerpo exánime: es un guerrero exhausto, pero aún en pie.
Quiero hablarle de frente a los colombianos, sin maquillaje, sin eufemismos: este es un país que sufre, sí, pero que también lucha de pie. Un país que, aun con las rodillas ensangrentadas, no se ha dejado derribar. Un país que ha enterrado a sus muertos, pero no ha enterrado sus sueños. He visto esa fuerza en las manos de los campesinos que, bajo el sol o la lluvia, siguen sembrando; en las calles de los jóvenes que se niegan a callar; en la mirada de los empresarios que, a pesar de los impuestos abusivos y la tramitomanía, siguen creyendo que aquí vale la pena invertir y producir. Está en la persistencia de quienes, aun con la certeza de que el camino es largo y empinado, siguen apostando por esta tierra como quien ama a sabiendas de que le dolerá.
Colombia, incluso rota, sigue siendo indomable. Y yo creo —con una fe que no se negocia— que se levantará. No por arte de magia, sino porque así lo ha hecho siempre: en los peores momentos, cuando todo parecía perdido, cuando el suelo era fango y el horizonte ceniza, encontró la manera de ponerse de pie. La historia de Colombia no se escribe solo con pólvora y sangre; también se escribe con sudor, con terquedad y con ese extraño amor que nos ata a esta tierra incluso cuando nos hiere.
“No seré de la generación que entregó a Colombia; seré de la que, incluso herida, la vio levantarse” —que esta frase sea nuestro estandarte, nuestra consigna y nuestro juramento. Porque mientras haya quienes crean, quienes trabajen, quienes luchen, Colombia tendrá un mañana. Y yo, por mi parte, juro que no descansaré hasta verlo llegar.
Por Miguel, y por Colombia: jamás nos rendiremos.



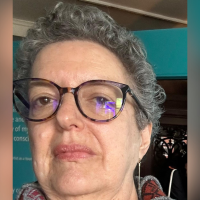






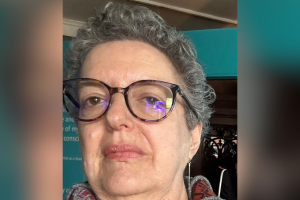

Comentar