![]()
“Entre los hechiceros del pasado y los algoritmos del futuro, aún hay espacio para una justicia humana: imperfecta, pero consciente de sus propios límites.”.
El reciente fallo contra Álvaro Uribe Vélez —expresidente, figura polémica y símbolo de una época— ha abierto más que un expediente judicial. Ha encendido una hoguera donde izquierda y derecha avivan las llamas del oportunismo político, cada una pretendiendo salir fortalecida del espectáculo. Mientras unos celebran el fin de un mito, otros gritan persecución. Pero lo cierto es que la sentencia, más allá de su contenido jurídico, ha sido transformada en combustible para el relato, esa narrativa que reemplaza la verdad con conveniencia.
Este caso no solo pone a prueba la justicia, sino también nuestra relación con ella. En medio del eco mediático, el juicio a Uribe ha dejado de ser exclusivamente legal para convertirse en un juicio social, político y, en buena medida, simbólico. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿El Estado de derecho? ¿La legitimidad de las instituciones? ¿O acaso los únicos vencedores son quienes mejor cuentan la historia?
En este espectáculo judicial, no podemos obviar un actor cada vez más inquietante: el juez mediático. Aquél que, sin haber dictado aún sentencia, ya ha rendido su fallo ante las cámaras. El que intercambia toga por micrófono. ¿Estamos ante el avance de una justicia que busca el aplauso antes que la deliberación? ¿O es que, en esta era de redes y pulsos de opinión, la figura del juez se ha vuelto otro personaje más en el teatro de la polarización?
No nos consta que la señora juez Sandra Heredia, quien lidera el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esté motivada por un deseo personal de protagonismo o que busque intencionalmente convertirse en una jueza mediática. No tenemos elementos para afirmar que su actuación responda a intereses distintos a los estrictamente judiciales ni que su exposición pública sea parte de una estrategia para potenciar su carrera. Sin embargo, es innegable que el caso que dirige ha adquirido una dimensión mediática considerable, lo que plantea interrogantes más amplios sobre los riesgos de exposición en procesos de alta sensibilidad política y social.
La justicia mediatizada no solo distorsiona los hechos, también mina la confianza. Nos obliga a preguntarnos si la decisión se tomó con base en pruebas o con base en tendencias. Si la imparcialidad aún tiene cabida o si fue desterrada por la necesidad de likes, retuits y titulares. El peligro es doble: no solo el ciudadano empieza a dudar de la justicia, también la justicia comienza a dudar del ciudadano.
En este clima de incertidumbre, resulta útil mirar a Yuval Noah Harari, quien nos invita a comprender el derecho no solo como una técnica, sino como un conjunto de relatos —ficciones compartidas— que permiten que millones de personas cooperen entre sí. Para Harari, “los abogados modernos son, en realidad, poderosos hechiceros”. Pero a diferencia de los chamanes antiguos, sus conjuros no invocan espíritus sino contratos, constituciones y sentencias.
Para este autor los abogados son ejemplo de cómo las sociedades humanas funcionan sobre ficciones compartidas o construcciones colectivas (como las leyes, el dinero o los derechos humanos) que sólo existen en la imaginación colectiva. La cooperación entre dos abogados que se unen para defender a un extraño basa su confianza (y la de sus clientes) en la existencia de leyes, justicia y pagos en honorarios—todas ficciones colectivas, pero esenciales para el funcionamiento social.
Harari remarca que los “mitos legales” tienen consecuencias reales y otorgan gran poder a quienes los manejan: “la diferencia principal entre abogados y chamanes es que los abogados actuales cuentan historias mucho más extrañas que los antiguos chamanes” Describe también cómo estos relatos legales pueden mantener jerarquías y legitimar desigualdades (por ejemplo, al analizar el Código de Hammurabi o la Declaración de Independencia de EEUU), enfatizando que la ley es una narración poderosa pero arbitraria que suele reflejar y perpetuar los valores dominantes del momento.
Esta visión puede parecer poética, pero es profundamente reveladora. El juicio a Uribe, más que un acto jurídico, ha sido un acto de hechicería social. Un campo donde se enfrentan mitos, donde cada lado invoca su versión del relato para convencer a la tribu. El poder, en este caso, no reside tanto en la verdad como en la capacidad de persuadir. ¿Y qué es el derecho, sino una gran narración que aceptamos colectivamente?
Pero Harari no se detiene ahí. En su reciente libro Nexus, lanza una advertencia urgente: la inteligencia artificial, a diferencia de los chamanes o abogados, no necesita relatos, sino datos. No argumenta: predice. No persuade: decide. Y al hacerlo, amenaza con desplazar incluso al más hábil de los hechiceros. Si los algoritmos llegan a decidir quién es culpable y quién no, ¿qué lugar le queda al juicio humano, a la interpretación, a la ética?
Peor aún: estas nuevas “redes de información” no buscan la verdad, sino el control. Como recuerda Harari, la información no es sinónimo de sabiduría. En ausencia de mecanismos de autocorrección, las IA pueden terminar promoviendo cosmovisiones distorsionadas, abusos de poder y nuevas cacerías de brujas. Y no lo dice en abstracto: lo prueba con el caso de los rohinyá en Birmania, donde Facebook facilitó un genocidio sin que nadie asumiera responsabilidad.
Si los jueces ya son personajes mediáticos, ¿qué vendrá después?, ¿Sentencias automatizadas basadas en “patrones de comportamiento”? El riesgo no es solo jurídico: es civilizatorio.
La lección, entonces, es clara. No podemos reducir los juicios a espectáculos. Necesitamos —como Harari sugiere— instituciones con mecanismos sólidos de autocorrección. Necesitamos jueces que no cedan a la fama, abogados que entiendan su oficio como un acto de interpretación crítica, y ciudadanos capaces de distinguir entre el relato y la realidad.
Resultaría ingenuo pensar que un juicio en el que, por primera vez en la historia del país, se condena penalmente a un expresidente no sea un asunto mediático. Sería igualmente ingenuo suponer que, al escribir estas líneas, el lector no me encasille automáticamente como simpatizante o detractor del proyecto político del expresidente Uribe. Pero más allá de cualquier alineación ideológica, lo que intento señalar es algo más esencial: los jueces no están llamados a ser coherentes con la opinión pública ni a responder a las tendencias de las redes sociales; su deber es hacer respetar el Estado de Derecho, incluso cuando sus decisiones resulten impopulares o incómodas. En un contexto donde la tecnología amplifica cada gesto, cada palabra y cada fallo, el riesgo de que la justicia se vea presionada o distorsionada por el ruido digital es cada vez más preocupante.
Porque entre los hechiceros del pasado y los algoritmos del futuro, aún hay espacio para una justicia humana. No perfecta, pero al menos consciente de sus propios límites. Y ese, quizás, sea el hechizo más necesario de todos.



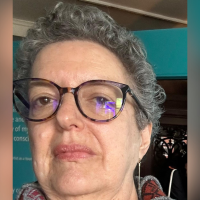






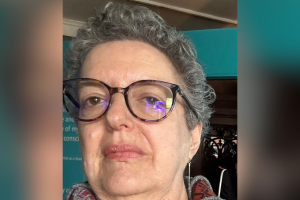

Comentar