“Entre el horror y el scroll, perdimos el temblor que nos hacía humanos.”
Hubo un tiempo en que el espanto paralizaba. Ahora apenas genera un parpadeo, un scroll y un meme mal escrito. La violencia se ha vuelto fondo de pantalla, paisaje habitual, recurso narrativo, filtro de Instagram. Y no, no lo digo con moralina ni nostalgia vacía, sino con la preocupación de quien observa cómo la razón, ese chispazo que alguna vez nos hizo humanos, parece estar cediendo ante una regresión primitiva: la fascinación por la sangre, el morbo como escape, la brutalidad como forma de pertenencia.
No lo digo desde un título, sino desde el deseo de que algo en nosotros aún se estremezca. Me niego a pensar que todo es entretenimiento. Que los disparos se editan por su cadencia estética, que los cuerpos caen por su valor de shock visual. En “La naranja mecánica” de Burgess (y su versión fílmica de Kubrick), ya se advertía cómo la violencia podía volverse rutina, y cómo un sistema que pretende erradicarla sin comprenderla está destinado a reproducirla. Hoy vivimos rodeados de naranjas mecánicas en TikTok, reels de asesinatos, linchamientos convertidos en performance audiovisual, noticieros que editan la muerte como si fuera un videoclip.
En “1984”, Orwell imaginó un futuro en donde la manipulación del lenguaje era la herramienta de control. Pero lo que no previmos fue que el lenguaje mismo iba a vaciarse. Que podíamos ver una masacre y comentarla con emoticones. Que podíamos decir “me muero” como forma de reírnos. Que el “like” reemplazaría el duelo.
Ya no hay ficción que alcance a la realidad. El cine de Tarantino alguna vez fue catalogado como ultraviolento; hoy es casi folclórico al lado de una transmisión en vivo desde Gaza o una ejecución viralizada en Twitter. Y lo grave no es solo la existencia de esa violencia, sino nuestra forma de digerirla. Como si necesitáramos el espanto para seguir sintiendo algo.
La pregunta es: ¿cuándo dejamos de asombrarnos? ¿Cuándo se volvió normal filmar al que está muriendo en vez de ayudarlo? ¿Cuándo la distinción entre realidad y representación se hizo tan delgada que ahora matamos a través de las pantallas sin mancharnos las manos?
La humanidad está cediendo ante la espectacularización del sufrimiento. Y lo que antes nos definía como especie -la capacidad de razonar, de empatizar, de conmovernos- está siendo reemplazado por el impulso, el zapping emocional, la frialdad del algoritmo.
No propongo censura. Propongo conciencia. Porque si la violencia se vuelve estética, y la muerte un formato de consumo, entonces la literatura, el cine, el arte todo, tendrán que encontrar nuevas formas de gritar para romper este silencio cómplice.
Y si ya no nos asombra el horror, que al menos nos incomode. Porque entre la costumbre y la barbarie, siempre hay un punto de no retorno.
Bibliografía sugerida:
Burgess, Anthony. La naranja mecánica. 1962.
Orwell, George. 1984. 1949.
Baudrillard, Jean. La sociedad de consumo. 1970. Y La transparencia del mal. 1990.
Zizek, Slavoj. Violencia: seis reflexiones marginales. 2008.
Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás. 2003.
Tarantino, Quentin. Filmografía completa como objeto de análisis estético de la violencia.
Estudios contemporáneos sobre redes sociales y violencia:
- MIT Media Lab
- Journal of Digital Media & Policy
- Revista Icono 14 (España)



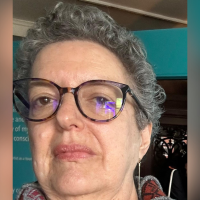






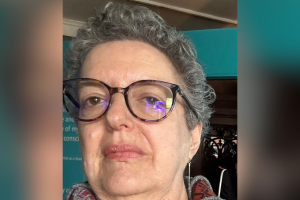

Comentar