![]()
Esta columna es un espacio dedicado a la búsqueda del sentido de las palabras. Un ejercicio arqueológico, etimológico y, si se puede decir, biográfico. Cada entrega nos permitirá conocer la historia, el significado, el uso y el sentido de una palabra.
Mauricio Montoya y Fernando Montoya
“El rey ha muerto, ¡viva el rey!”
Por lo general, en los modelos de gobiernos democráticos se apela, por Constitución, a la sucesión presidencial periódica, exceptuando los países donde la reelección es indefinida y los mandatarios en el poder usan todas las estrategias posibles para mantenerse en la presidencia (Rusia, Venezuela, Nicaragua, etcétera).
Históricamente, la sucesión poseía un carácter hereditario, así era como el primogénito ascendía a la regencia tras la muerte o la renuncia de quien ostentaba un alto cargo (faraón, rey, emperador, zar, kan, sah…).
Un caso representativo fue el de Alejandro Magno, el cual asumió el control político de Macedonia después del asesinato de su padre (Filipo II). No obstante, la sucesión sanguínea tuvo sus puntos de quiebre, ejemplo de ello, en el Imperio romano, es el caso del emperador Nerva que adoptó a Trajano como su hijo y sucesor sin tener ningún lazo sanguíneo.
Y aunque durante la Edad Media la sucesión en las monarquías fue algo común, pueblos germanos, entre ellos el de los francos salios, propusieron normas como la Ley Sálica, que prohibía a las mujeres ser consideradas en la línea de sucesión, algo que la monarquía española también aplicó, primero implícitamente y después por medio de un decreto emitido en 1713 por el rey Felipe V. Sin embargo, esta ley fue revertida en 1830 y así se permitió la llegada de Isabel II al trono español (una pregunta capciosa, frente a estos asuntos, sería: ¿por qué actualmente no reina en España la infanta Elena, quien es la primogénita del rey emérito Juan Carlos I? La respuesta está en el articulo 57 de la Constitución española de 1978, donde se prioriza al varón en la sucesión, sin importar que sea menor). Por otra parte, en el caso de Rusia, la Ley Sálica fue validada en 1797 por el Zar Pablo I, quien sucedió a su madre, Catalina la Grande, que había gobernado el Imperio ruso entre 1762 y 1796 sin ninguna restricción que afectara su Zarato.
En el ámbito religioso, la sucesión se evidencia en regencias como la del papado y el patriarcado cristiano; en cuanto al Islam, la sucesión tras el fallecimiento de Mahoma se convirtió en una disputa vigente hasta nuestros días. Los sunitas, corriente encabezada por Abu Bakr (suegro del profeta), fueron los sucesores iniciales del profeta, por decisión de la umma (comunidad), y se enfrentaron a los chiítas, seguidores de Alí (primo y yerno del profeta) que reclamaban la sucesión por derecho de sangre. En la actualidad, los iraníes chiítas, liderados por los Ayatollás, reivindican su derecho real de sucesión en contra de las tendencias sunitas que gobiernan en la mayoría de países que practican el islamismo.
En el caso del budismo, la reciente declaración del Dalai Lama en la que anuncia que elegirá a la persona en la que reencarnará, es decir, el elegido para sucederle en sus luchas por el Tíbet, generó un impacto en la política internacional, pues los chinos, que controlan el Tíbet desde 1950, han manifestado que no reconocerán al próximo Dalai, pues ellos resguardan en su país (algunos lo consideran un secuestro), hace más de 30 años, al Panchem Lama, personaje que, según las tradiciones tibetanas, es el único que tiene la potestad de aceptar al Dalai electo. Algo que se complejiza más, cuando nos enteramos que, a partir de esas mismas tradiciones, el Dalai es el único que tiene el poder de reconocer al Panchem Lama. En otras palabras, un reconocimiento recíproco y de validez de la autoridad.
China desconoce al Panchem Lama que fue elegido en el Tíbet, manteniéndolo escondido, y en su lugar declaró, desde 1995, que el verdadero Panchem Lama, número 11, es Gyaltsen Norbu y no Gendun Choki Nyima que había sido reconocido por las autoridades religiosas tibetanas desde 1989. Tal problemática ha escalado al punto en el que el gobierno de los Estados Unidos ha exigido a China la liberación de Gendun Choki Nyima y, a su vez, decidió reconocer políticamente al sucesor que designe el Dalai Lama en su cargo.
Un sinónimo de sucesión es el de reemplazo, término más directo para referirse a quien asume un puesto que se encuentra vacante por cualquier circunstancia. Cómo olvidar casos como el del rey de España, Juan Carlos I, que fue elegido por el propio Franco como su reemplazo; el de Kim Jong-un, el cual reemplazó a su padre, Kim Jong-il, cuando este falleció en 2011; o el de Pedro Castillo, reemplazado en la presidencia peruana, después de ser destituido, por la primera vicepresidenta del Congreso (Dina Ercilia Boluarte).
Vale anotar que en el Diccionario de uso del Español de María Moliner, la sucesión es presentada bajo varias acepciones, una de esas tiene que ver con los hijos o herederos de una persona. Para tal caso, Moliner lo ejemplifica con la frase “murió sin sucesión”. Un hecho que nos remite a la historia es la Guerra de Sucesión Española, un conflicto europeo que se llevó a cabo entre 1701 y 1714, tras la muerte del rey Carlos II, quien no había dejado sucesión (descendencia).
Por último, la sucesión también podría asociarse con el legado, esencialmente ideológico, que una persona o grupo quiere dejar a quien elige como sucesor para que enarbole sus banderas (principios) e impida el ascenso de sus detractores. Bastaría con pensar en algunos “ismos” de la política contemporánea, especialmente latinoamericana, donde tendencias como el Castrismo, el Chavismo, el Uribismo o el Fujimorismo siguen siendo aceptadas en varios segmentos poblacionales. Ojalá que las sucesiones futuras sean más esperanzadoras y menos distópicas.






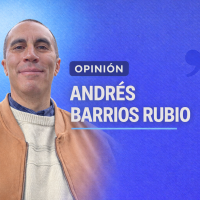
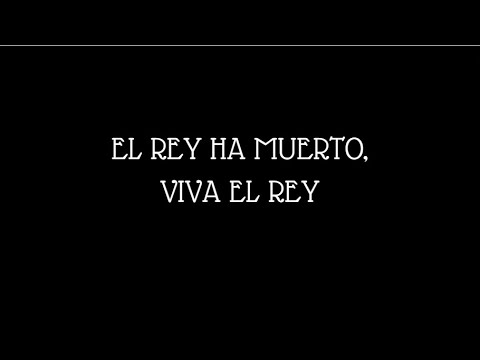





Comentar