“El Valle de Sogamoso pasó del arado al alto horno, de la carreta al camión, de la vela al tendido eléctrico, de la escuela unitaria a la universidad…”
Hace siete décadas, el Valle de Sogamoso en Boyacá era una región apacible de economía rural, salpicada de pueblos de arquitectura republicana tradicional. Municipios como Sogamoso, Nobsa y Corrales vivían del agro, de molinos de trigo y de la ganadería, con apenas algunos miles de habitantes y escasa infraestructura. Hoy, ese mismo valle se ha transformado en un polo de desarrollo urbano, educativo e industrial impulsado por la minería y la siderurgia. La llegada de la empresa Acerías Paz del Río a mediados del siglo XX marcó un punto de inflexión histórico: una acelerada industrialización que cambiaría para siempre el paisaje y la vida de sus habitantes. Esta columna de opinión explora cómo la instalación de la siderúrgica –complementada por la minería de hierro, carbón y caliza, y por la producción de cemento– desencadenó un proceso exitoso de desarrollo regional. Se analizarán la creación y consolidación de estas industrias, su impacto en la infraestructura local, la revolución educativa que provocaron, el crecimiento económico y el aumento del empleo, así como el cambio en la calidad de vida de la población. El caso del Valle de Chicamocha ofrece lecciones valiosas de cómo un proyecto minero-industrial, bien encaminado, puede convertirse en motor de progreso social y económico en Colombia. –
Nacimiento de un gigante siderúrgico
El punto de partida de esta transformación fue el descubrimiento, en la década de 1940, de ricos yacimientos de hierro en el municipio boyacense de Paz de Río, junto con abundante carbón en la vecina Socha. En 1948 se constituyó la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río, con apoyo estatal mayoritario, para explotar esos recursos estratégico. La planta siderúrgica se decidió ubicar en la antigua hacienda Belencito –entre Nobsa y Corrales, a 6 km de Sogamoso– por su posición privilegiada cerca del hierro, el carbón, la caliza (indispensable como fundente) y el agua del Lago de Tota. Tras años de obras y planificación, el 13 de octubre de 1954 se encendió el alto horno “Elena” e inició la producción industrial de acero en pleno altiplano boyacense. Nacía así Acerías Paz del Río S.A., la primera siderúrgica integrada de Colombia, concebida para abastecer de acero nacional a la economía en la era de posguerra.
La construcción de esta gran acería fue en sí misma un fenómeno transformador. Belencito, que hasta 1946 no era más que un caserío con un convento colonial abandonado, se convirtió en pocos años en un bullicioso enclave industrial. El novelista Gabriel García Márquez, en su faceta de periodista en El Espectador, describió en 1954 a Belencito como “una ciudad moderna” surgida de la nada en ocho años, con “siete mil hombres alrededor de un horno” y una vibrante colonia de ingenieros franceses que celebraban allí la fiesta nacional del 14 de julio como si estuvieran en París. Esa crónica retrata el vértigo del cambio: un cosmopolitismo inédito en la región, camiones gigantes rodando por caminos antes transitados por bueyes, y un alto horno capaz de producir 120 mil toneladas de metal al año listo para entrar en operación. Al calor de Paz del Río, una sociedad agraria empezó a mutar en sociedad industrial.
Desde el inicio, la siderúrgica trajo empleo masivo y atrajo migrantes. Unos 13.000 trabajadores, en su mayoría campesinos jóvenes de pueblos vecinos, participaron en la construcción de la planta entre 1947 y 1954. El aluvión de obreros y técnicos desbordó a Sogamoso, entonces una villa de apenas 13 mil habitantes en 1948. Los arriendos se dispararon –una habitación que costaba 7 pesos mensuales llegó a 50– y muchos viejos caserones de adobe tuvieron que improvisarse en pensiones colectivas con divisiones de cartón. La población urbana se duplicó en poco más de una década: según el censo de 1964, Sogamoso casi había duplicado sus habitantes respecto a 1951. La comarca rural de antaño se convertía rápidamente en la “capital siderúrgica y minera de Colombia”, centro industrial del oriente andino.
Pero Acerías Paz del Río no fue el único proyecto industrial en el valle. En 1955, apenas iniciada la siderurgia, el gobierno y socios privados fundaron Cementos Boyacá S.A. para aprovechar la caliza local en producción de cemento. La planta de cemento se construyó en Nobsa y empezó operaciones con un horno en 1961. Con el tiempo, esta empresa sería adquirida por el grupo suizo Holderbank (hoy Holcim), creciendo hasta ser uno de los mayores productores de cemento del país. La minería de caliza para cemento y para la siderurgia, así como la extracción de carbón metalúrgico y hierro en Paz de Río, se sumaron al eje industrial del valle. Ya en los años 1970, Boyacá contaba con un corredor industrial en la zona Sogamoso–Nobsa–Duitama que concentraba el 75% del PIB industrial regional. Pequeñas siderúrgicas adicionales surgieron (Acerías y Siderúrgica de Sogamoso en los 1980s, por ejemplo), formando un incipiente cluster metal-mecánico. Aunque la gran acería enfrentó crisis en los 80s y 90s por la apertura económica –llegó a estar en proceso de liquidación en 1999– supo reinventarse y sobrevivir. Hoy, Acerías Paz del Río sigue siendo la mayor siderúrgica de Colombia, produciendo ~420 mil toneladas de acero en 2022 y empleando directamente a más de 3.200 personas. La capacidad instalada que en los 70 suplía el 80% del acero nacional continúa siendo un pilar industrial, ahora bajo propiedad de inversionistas privados colombianos.
Infraestructura: vías, trenes y servicios públicos
El desarrollo minero-industrial vino acompañado de una revolución en la infraestructura regional. Para viabilizar la siderúrgica, fue indispensable conectar las minas, la planta y los mercados. Ya en 1951, en plena fase de obras, se tendió un ferrocarril específico entre el yacimiento de Paz de Río y Belencito (vía Corrales) para transportar materias primas. Este ramal se integró al Ferrocarril del Nordeste, que desde 1931 unía el valle de Sogamoso con Bogotá y el norte del país, asegurando el flujo de insumos y productos de acero. También las carreteras de la región fueron mejoradas y ampliadas: Sogamoso dejó de ser un “fondo de saco” rural para conectarse eficientemente con Duitama, Tunja y Bogotá por vía pavimentada, facilitando el transporte pesado de maquinaria y mercancías.
La presencia industrial impulsó además la electrificación y los servicios básicos. En 1955, ante el explosivo crecimiento urbano, se creó en Sogamoso la Compañía de Servicios Públicos (Coservicios) con apoyo financiero del IFI y de Paz del Río . Se construyó un nuevo acueducto metropolitano, reemplazando al precario sistema anterior, para abastecer de agua potable a la ciudad . Igualmente, la siderúrgica desvió 5.000 kilovatios de su planta de generación en Belencito para alimentar la red eléctrica de Sogamoso, resolviendo las limitaciones de energía que históricamente aquejaban a la villa. Gracias a ello, la cobertura de electricidad y alumbrado público se extendió de manera notable en la segunda mitad del siglo XX.
La empresa misma proveyó infraestructura para sus trabajadores: construyó un campamento urbano en Belencito, con viviendas de distintos rangos, una sede social e incluso una clínica. Hacia 1958 ya funcionaba la Clínica de Belencito dedicada a la atención médica de los empleados de Acerías Paz del Río y sus familias, marcando un hito en la oferta de salud local (hasta entonces limitada. Asimismo, el Instituto de Crédito Territorial levantó barrios obreros en Nobsa y Sogamoso para aliviar el hacinamiento, sumando decenas de casas nuevas. En los años siguientes surgieron urbanizaciones como La Magdalena, Santa Helena, El Rosario y Los Libertadores, extendiendo la mancha urbana de Sogamoso hacia el norte y occidente, precisamente en torno a las vías que conducen a la planta y a la carretera central. En pocas décadas, Sogamoso pasó de ser un pueblo de calles de tierra, sin acueducto ni luz suficientes, a convertirse en una ciudad intermedia con todos los servicios públicos básicos, hospitales, bancos y comercio pujante. De hecho, al día de hoy Sogamoso supera los 130.000 habitantes (era ~13.000 en 1948), consolidándose como la segunda ciudad más poblada de Boyacá después de Tunja, gracias en gran medida a aquella infraestructura económica sembrada por la industrialización.
Revolución educativa y capital humano
Un aspecto quizá menos visible pero fundamental de este desarrollo ha sido la transformación educativa de la región. La instalación de industrias demandó técnicos, operarios calificados e ingenieros, lo que impulsó la creación de instituciones de formación que antes no existían en esta zona eminentemente rural. Ya en 1953, enfrentando la “falta de preparación técnica para las nuevas tareas” señalada por observadores de la época, Acerías Paz del Río comenzó a capacitar personal local. En 1973 la empresa creó la Fundación Educativa de Paz del Río para fortalecer la educación de las comunidades y formar talento regional.
Pero quizás el mayor catalizador fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En efecto, la Regional Boyacá del SENA se fundó en 1958 con sede en Sogamoso, directamente “gracias al desarrollo de Acerías Paz del Río”. El primer director regional del SENA fue nada menos que el jefe de capacitación de la siderúrgica, evidenciando la sinergia entre la empresa y la política pública de formación técnica. Desde entonces, Sogamoso se convirtió en un centro de entrenamiento laboral: en 1970 el SENA creó allí el Centro Nacional Minero, para capacitar en minería segura tras tragedias mineras y proveer conocimientos especializados en extracción y metalurgia. Este centro instaló laboratorios de análisis de carbones, metalurgia de minerales, e incluso una mina didáctica considerada la mejor de Latinoamérica, posicionando a Sogamoso como referente nacional en formación minera.
A la par, el sector educativo formal creció. De contar solo con colegios básicos, Sogamoso vio llegar la educación superior: la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) abrió facultades seccionales en Sogamoso décadas atrás, y más recientemente la Universidad de Boyacá estableció una sede local con programas de ingeniería, ciencias económicas y salud. También la UNAD (Universidad a Distancia) opera un centro en Sogamoso. Estas instituciones ofrecen hoy docenas de carreras profesionales y técnicas a miles de jóvenes de la región, algo impensable en los años 50. Incluso la propia industria cementera aportó: Holcim (antes Cementos Boyacá) fundó el Liceo Holcim, un colegio técnico para la comunidad, demostrando el compromiso de las empresas en elevar la cobertura educativa. Gracias a este ecosistema, la provincia de Sugamuxi pasó de ser un bolsillo de analfabetismo a exhibir niveles de escolaridad y capacitación por encima del promedio departamental. La formación de talento local ha permitido que la mano de obra boyacense ocupe puestos calificados en las fábricas y que muchos profesionales egresados de estas universidades impulsen emprendimientos en ingeniería, metalmecánica y servicios asociados.
Crecimiento económico y calidad de vida
Los impactos económicos positivos de este modelo minero-industrial en el Valle de Chicamocha son innegables. La llegada de Acerías Paz del Río cimentó un nuevo tejido productivo que diversificó la economía más allá de la agricultura. Sogamoso, Nobsa y alrededores pasaron de depender del ciclo agrícola a tener empleos estables en fábricas, minas, talleres metalúrgicos, cementeras, ladrilleras y empresas de transporte e insumos. Durante las décadas de auge, la acería llegó a cubrir el 80% de la demanda nacional de acero (años 70), y Boyacá se posicionó como cuarto productor siderúrgico de Latinoamérica recientemente . Este dinamismo industrial hizo que en la zona central de Boyacá (Sugamuxi-Tundama) se genere hoy más del 75% del PIB industrial de todo el departamento, concentrado en torno a Paz del Río y sus industrias conexas. No es casualidad que Sogamoso aporte cerca del 10% del PIB departamental, siendo una de las economías municipales más grandes de Boyacá, con fuerte peso de la industria y la construcción.
El empleo creció tanto en cantidad como en calidad. De las miles de plazas directas en Acerías (que han oscilado de más de 5.000 en sus mejores tiempos a alrededor de 3.200 hoy) se desprendieron muchos más empleos indirectos: transportistas, contratistas, comerciantes y proveedores locales. Nobsa, por ejemplo, se benefició con los cientos de puestos en la cementera y la demanda de caleros, mecánicos y operadores. Incluso Corrales, el más pequeño de los tres municipios, vio a sus pobladores encontrar trabajo en las minas de hierro y en el ferrocarril, en lugar de emigrar. Los salarios industriales –aunque modestos para estándares actuales– superaban los magros ingresos campesinos, elevando el ingreso per cápita regional y alimentando un mercado local más próspero. Comerciantes de Sogamoso señalan cómo a partir de los años 60 “el flujo de capitales” aumentó, con dólares y pesos circulando gracias a los técnicos extranjeros, lo que dinamizó la venta de alimentos, vivienda y servicios. En suma, la actividad minera-metalúrgica impulsó la clase media local y redujo la pobreza extrema que antes campeaba en las veredas.
La calidad de vida mostró mejoras sustanciales. Hoy, a diferencia de la época pre-industrial, prácticamente la totalidad de hogares en Sogamoso y Nobsa cuentan con agua potable, electricidad y alcantarillado. La esperanza de vida y la salud mejoraron con la presencia de hospitales más dotados (el Hospital Regional de Sogamoso se fortaleció, complementado por clínicas empresariales y de cajas de compensación). El acceso a la educación secundaria y superior elevó el nivel cultural y las aspiraciones de la juventud local: las tasas de analfabetismo cayeron drásticamente y surgieron profesionales, docentes, ingenieros y técnicos oriundos de esta región que antes difícilmente pasaban de la primaria. Indicadores como la cobertura educativa y la proporción de viviendas en materiales sólidos subieron a niveles comparables con zonas más desarrolladas del país. Por supuesto, no todo fue perfecto: el crecimiento acelerado trajo también problemas urbanos (por ejemplo, cinturones de miseria en los 50s, congestión y contaminación ambiental en años posteriores). El río Chicamocha sufrió contaminación por vertimientos industriales, y la polución del aire en Belencito fue notoria, recordándonos que el desarrollo extractivo implica retos ambientales. Sin embargo, con el tiempo se han implementado medidas de mitigación y planes de sostenibilidad (tanto Holcim como Paz del Río han invertido en controles ambientales y programas de responsabilidad social). En balance, el Valle de Sogamoso vivió un salto adelante en su desarrollo humano: de un entorno rural estancado pasó a ser un eje urbano-industrial donde la mayoría de sus habitantes gozan de mejor infraestructura, mayores oportunidades educativas y empleos más dignos que los de sus abuelos campesinos.
Un modelo regional exitoso
La historia del Valle de Sogamoso –particularmente en Sogamoso, Nobsa y Corrales– es la historia de una metamorfosis socioeconómica lograda a partir de la minería y la industria. En apenas medio siglo, un proyecto siderúrgico concebido en época de posguerra encendió la chispa del progreso en una región olvidada, y alrededor de ese fuego industrial se forjó una nueva sociedad más urbana, más educada y más próspera. Acerías Paz del Río, con sus altos y bajos, demostró cómo una empresa ancla puede irradiar desarrollo: construyó ciudad, infraestructura, formó talento humano y diversificó la economía local. El modelo no estuvo exento de dificultades –desde conflictos laborales hasta crisis de mercado y impactos ambientales– pero la resiliencia de la empresa (que “se negó a morir” aún en tiempos adversos) y el apoyo estatal en momentos claves permitieron consolidar este caso de éxito regional.
Para los formuladores de políticas públicas y planificadores, el caso Sogamoso ofrece lecciones importantes. Primero, la importancia de encadenar la industria con la comunidad: la siderúrgica impulsó vías, servicios y educación en su entorno, creando un círculo virtuoso donde la población local pudo integrarse al progreso. Segundo, la necesidad de diversificar sobre la base minera: Boyacá no se quedó solo en extraer hierro y carbón, sino que montó industrias de transformación (acero, cemento) y de apoyo (energía, transporte, talleres) que añadieron valor y empleos. Tercero, el rol del Estado facilitador: la inversión pública en ferrocarril, acueductos, SENA y vivienda social fue el complemento indispensable para que el boom minero-industrial se tradujera en desarrollo humano sostenible. Finalmente, el componente educativo resultó crítico para que la bonanza no fuera efímera: al capacitar y elevar el nivel educativo de la población, se sentaron bases para una economía local competitiva más allá de la sola minería.
El Valle de Sogamoso pasó del arado al alto horno, de la carreta al camión, de la vela al tendido eléctrico, de la escuela unitaria a la universidad. Hoy, cuando sus aceros estructurales se emplean en megaproyectos aportando materiales como el Metro de Bogotá, se puede afirmar que aquella visión de los pioneros se materializó: Boyacá dejó de ser solo proveedor de materias primas para convertirse en forjador de desarrollo nacional. En un país con vastas regiones mineras, replicar historias de éxito como la de Paz del Río –con planificación, responsabilidad social y cuidado ambiental– puede ser clave para cerrar brechas territoriales.
El Caso Sogamoso nos enseña que, bien llevada, la minería puede ser semilla de progreso y orgullo regional, y que tras cada lingote de acero puede latir el sueño cumplido de una comunidad que salió adelante.
Referencias:
- Acerías Paz del Río. (2023). Informe de sostenibilidad 2022. https://www.pazdelrio.com.co
- Arévalo, A. (2023). Historia de la industrialización en Boyacá: de las haciendas al alto horno. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 28(2), 117–140. Universidad Industrial de Santander.
- Boyacá Siete Días. (2022, octubre 13). Así sobrevivió Paz del Río: 68 años de historia siderúrgica. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/historia-de-paz-del-rio-la-aceria-que-sigue-viva-en-boyaca-702360
- Cementos Boyacá – Holcim Colombia. (2022). Nuestra historia. https://www.holcim.com.co
- García Márquez, G. (1954, julio 20). Una fiesta francesa en Belencito. El Espectador. [Reproducción facsimilar en Fundación Gabo].
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2015). Historia económica de Boyacá: estructura productiva y tejido empresarial. Publicaciones ICONTEC.
- Ministerio de Minas y Energía. (2005). Atlas de la minería en Boyacá. Bogotá D.C.: MME-UPME.
- Murillo, J. E. (2004). Minería, industria y urbanización en el altiplano boyacense. Revista Credencial Historia, (174).
- Paz del Río. (1999). Crónica de una siderúrgica: 50 años de historia de Acerías Paz del Río. Ediciones Empresa y Desarrollo.
- SENA Regional Boyacá. (2021). Historia del Centro Minero SENA de Sogamoso. https://www.sena.edu.co
- Torres, H. (2017). De la cal al cemento: procesos industriales en Nobsa, Boyacá (1950-2000). Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia.





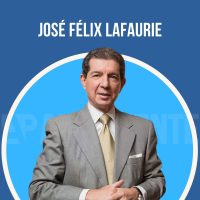






Comentar