“[…] Sin embargo, el discurso ofrecido por estos nuevos “maestros estoicos” está construido con palabras de estricto cumplimiento: “publíquese y cúmplase si quiere ser feliz”, es la consigna de este gremio de “conocedores” de las intrincadas redes de la felicidad. Si usted quiere ser feliz en el trabajo añorado, tener a esa mujer de sus sueños, a ese grupo de amigos que lo potencian o esa familia digna de mostrar, compre el libro, pague la suscripción a los talleres, no importa si ese “maestro” ha vivido lo que vende […]”
Recientemente, me llegó una notificación donde se me invitaba a ver un video sobre cómo sacar mi potencial y convertirme en un hombre alfa. De inmediato, las clases de biología y los documentales que vi en mi infancia y adolescencia me recordaron que ese rasgo “alfa” se aplica a la capacidad de dominio que posee un miembro de un grupo sobre los demás. La novedad de este anuncio hubiera pasado inadvertida si no fuera porque las notificaciones me continuaron llegando, todas con una característica de fondo en común: “Hay que ser estoico para aprender a superarse y ser feliz”.
En una sociedad donde la necesidad de cumplir nuestros objetivos se ha hecho más recalcitrante, mermando nuestra capacidad psíquica de resistir, empezaron a surgir en los últimos años un conjunto de soluciones para hacer más llevadera la presión por el rendimiento, surgiendo de este modo un nuevo foco de negocio: el coaching. El punto interesante es que, en su afán por instalarse y expandirse a más población agotada e indefensa psíquicamente, el coaching ha optado por escarbar en la tradición filosófica y encontrar allí un diamante en bruto. En esa medida, no nos debería resultar extraño que estos anuncios, ahora apoyados en la tradición, nos lleguen como medicina a un grupo de condiciones, trastornos y enfermedades que han adoptado distintos nombres dentro de la psique de los individuos. El inconveniente está en que esta última tendencia que se nos muestra como medicina eficaz para el agotamiento nos llega de una manera que no se corresponde con su origen o su significado, y que muchos nuevos “conocedores” maquillan bajo una portada de esculturas griegas generadas por IA, águilas o leones como queriéndonos mostrar que la clave para superar el problema está en recuperar una dignidad perdida armados con apatía, grandes musculaturas e imponentes alas. En suma, la nueva tendencia mercantil del coaching se ha decantado por el estoicismo como nueva fuente de riqueza.
El actual boom del estoicismo, si es que se le debe llamar así, me recuerda el auge que empezaron a tener las bebidas energizantes para resolver el agotamiento, todo bajo la consigna de estar consumiendo un producto que da alas y está elaborado con exóticos productos del amazonas brasilero. Este resurgir del estoicismo, se ofrece como ofertas de fin de año: estoicismo en la seducción, estoicismo con los hijos, estoicismo en el trabajo, son solo una parte de un fenómeno que, al igual que las bebidas energizantes, se llena de promesas de mayor rendimiento, pero sin mostrarnos los problemas de su producto, y que, en el caso estoico, nos omite el trasfondo lógico que esta corriente tuvo. Del mismo modo que sucede con las bebidas energizantes donde se busca crear un ser activo, propositivo, capaz de liderar y arrasar por donde se pasa como si se tratara de una versión sensual y deseable de Atila el Huno, el postneoestoicismo, término que creo haber inventado para diferenciarlo de otras oleadas estoicas previas, se convierte en la nueva estrategia del mercado para una sociedad adicta al éxito y la felicidad, además de estar profundamente necesitada de escuchar lo que muchas veces se sabe que se debe hacer. De hecho, si la crítica platónica es cierta, este auge comercial del estoicismo sería la envidia de Protágoras, Gorgias y los demás sofistas.
Siguiendo en mi reflexión, en la misma semana, tuve la oportunidad de leer dos artículos de opinión en donde, con cierto alivio, noté que no soy el único que ha visto con preocupación este despertar light del estoicismo que ignora por completo el contexto original y simplemente se limita a usar a Séneca, Epicteto o Marco Aurelio como si fueran la llave maestra que abre las cerraduras donde se esconden las soluciones a nuestros problemas actuales. Así que, siguiendo una moda de rasgo adolescente que le da prioridad a la fachada más que al interior, y opta por distanciarse de la fuente original simplemente usando prefijos como post o neo para que sea percibida como algo novedoso y original, lo que he llamado postneoestoicismo tiene diferencias importantes con el original y que vale la pena que mencionemos sin entrar en detalles, aunque esto último vaya en contradicción con lo que he dicho antes.
Este postneoestoicismo no solo tiene una diferencia temporal de dos milenios con el estoicismo clásico, sino que en el fondo tienen enfoques teóricos y prácticos distintos, pero la sonoridad que tiene la palabra estoico, hace que cualquier culebrero deseoso de dinero rápido y moderno se una al gremio de coachs intelectuales que, como último recurso mercantil, han recurrido a la filosofía para llenar sus arcas con mayor celeridad que la que puede darles un trabajo domingo a domingo con metas mensuales de ventas o leer en su totalidad y con actitud crítica a los autores que están usando como producto insignia. El resultado es una sociedad comercial de maestros y discípulos formados en un mar de reels y tutoriales, que hablan sobre estoicismo, pero desconocen los matices y detalles consignados en los escritos canónicos de esta tendencia del pensamiento.
Entrando en un análisis más profundo, en los artículos que leí sobre lo que llamo el postneoestoicismo; el primero de ellos hecho a partir de una entrevista al pensador y educador español José Antonio Marina, y el otro, también una entrevista, hecha al filósofo Jorge Freire, se coincide en la distorsión actual que ha tenido el estoicismo clásico y nos advierten de los riesgos de acoger en nuestra vida esta corriente de pensamiento sin entender sus fundamentos, los cuales distan bastante de ser meros consejos para alcanzar el éxito.
Aclarando que desde hace un buen tiempo dejé de leer a los estoicos clásicos, no porque haya encontrado algo inapropiado en sus consideraciones, sino que mis objetivos investigativos han tomado otro rumbo; sí recuerdo muy bien cuando, en el pregrado, tuve la oportunidad de leer Las epístolas morales a Lucilio y Sobre la brevedad de la vida de Séneca, uno de los grandes autores del estoicismo latino, y descubrí la belleza estilística que estas obras tenían, además de las reflexiones a las cuales sin duda nos puede llevar. Sumado a esto, el formato epistolar optado, por ejemplo, por Séneca, hace mucho más accesible a los lectores temáticas que quizá le han sido ajenas, más cuando la filosofía y todo aquello que tenga carácter investigativo, han caído sometidos al reino de la estructura argumentativa, sobre todo en el formato de ensayo, se trata de un tema que abordaré en futuras columnas.
Es importante que aclaremos que el estoicismo tuvo su origen en el periodo conocido como helenismo y responde a las últimas escuelas de pensamiento cuyo origen es Grecia. Este estoicismo compartió tiempo y lugar con el escepticismo pirrónico, el cinismo y el epicureísmo; de hecho, a este último Séneca era muy afín. Entonces, tenemos que el estoicismo no surgió como una corriente dominante, sino que apareció como respuesta a un periodo convulsionado por el ambiente bélico que trajo a Grecia Alejandro Magno. Y no dudo en afirmar que en nuestro tiempo el postneoestoicismo surge también como una respuesta a una crisis por el presente y la angustia que genera el futuro.
En ese sentido, no es de extrañar que algunos valores destacados por el estoicismo, sobre todo el latino, tengan gran acogida por un grupo poblacional que en este momento se siente relegado. No obstante, tenemos que marcar que hay diferencias que hacen del postneoestoicismo algo diferente al estoicismo que tanto publicitan estos nuevos gurús del bienestar, y así lo llamen igual, no es estoicismo en el sentido que lo quieren hacer ver. Se trata de un fenómeno similar a la noticia de los cachorros de lobo terrible clonados por la empresa Colossal Biosciences Inc., donde se le asigna un nombre rimbombante a un acontecimiento, pero la realidad es que ese nombre no, en el fondo, no corresponde con lo que es ese objeto o, en este caso, animal. La diferencia es que la compañía nos aclaró al poco tiempo que, en sentido estricto, no son lobos terribles, sino más bien un lobo gris con apariencia de lobo terrible. Es decir, algo así como un jugo que se denomina natural, pero está hecho con ingredientes artificiales. Los cachorros clonados son en apariencia similares al lobo de antaño (fenotipo), pero en el interior (genotipo) siguen siendo lobos grises. Para entender mejor esto y hacerlo más lúdico, invito a quienes lean esta columna que investiguen sobre La paradoja del barco de Teseo y el problema de la esencia.
Ahora bien, algo que los estoicos destacaban y que es muy propio del pensamiento griego es la virtud. Siguiendo esa línea, los estoicos latinos, consideraban que se alcanza la virtud a través del conocimiento de las causas, lo cual tiene efectos directos en la vida al evitarnos sufrimientos innecesarios. La dimensión epistémica en el estoicismo clásico fue muy importante, sin embargo, esto es algo que no he encontrado en estos nuevos coach estoicos. Y si bien es muy inocente pensar que el conocimiento es una especie de armadura infranqueable contra la adversidad, sí es un aspecto central para nuestra comprensión del mundo y que ha sido omitido por gran parte de los mercaderes del estoicismo.
“Haz esto o haz aquello”, “mírala así”, “háblale así”, en estas máximas postneoestoicas no hay espacio para la crítica, solo para la obediencia, porque como una serpiente hechizada por la dulce melodía del pungi, la idea de alcanzar las metas a toda costa hace que el estoicismo contemporáneo lleve a sus seguidores a olvidar ver la calidad del recorrido: el fin justifica los medios. Esta situación, nos revela una contradicción de este postneoestoicismo que es alarmante; pues, por un lado, nos vende, a la manera de la vieja escuela estoica, el valor de la resiliencia, pero, por otro lado, fomenta que no aceptemos las circunstancias y nos empeñemos en cambiar las cosas según nuestro interés, creyendo que las cosas dependen en realidad de nosotros porque no fuimos alfas o tuvimos mentalidad de tiburón.
Un modelo estoico nos lleva a rechazar la idea de libertad negativa, o sea aquella que se da por la ausencia de barreras externas, pues, a fin de cuentas, lo que un conocimiento bien administrado nos va a mostrar es que no existe libertad externa a nosotros, y que todo forma parte de un entramado de leyes causales a las cuales estamos anclados. Quizá el único resquicio de libertad posible es el que nace de aprender a aceptar que muy pocas cosas están bajo nuestro control, y las que lo están, habitan en nosotros mismos. El determinismo fuerte al cual nos lleva el estoicismo clásico es un baldado de agua fría para la humana aspiración de un verdadero libre albedrío, por eso también la idea de dignidad humana contemporánea amparada en derechos universales no tiene asidero en el marco estoico. Somos fichas de un mismo juego, donde el único margen diferencial entre una especie y otra es que nosotros como humanos podemos ser conscientes de nuestras limitaciones y tenemos la libertad positiva de aceptarlo, vivir tranquilos con eso o no; pero, en ninguna circunstancia, podemos escapar de la causalidad del mundo, donde todos somos peones, solo que algunos, por eventos que tenían que suceder, se disfrazan de reyes o reinas dentro de la sociedad, pero todos, en el fondo, estamos en un mismo tablero llamado realidad.
En su artículo, Marina comenta que una advertencia importante para leer a los estoicos es tomando sus afirmaciones como consejos, no como imperativos, y así Séneca nos hable de máximas morales y exhortaciones, él, junto a Epicteto y Marco Aurelio, nos hablan desde su experiencia, no desde una objetividad universal. Sin embargo, el discurso ofrecido por estos nuevos “maestros estoicos” está construido con palabras de estricto cumplimiento: “publíquese y cúmplase si quiere ser feliz”, es la consigna de este gremio de “conocedores” de las intrincadas redes de la felicidad. Si usted quiere ser feliz en el trabajo añorado, tener a esa mujer de sus sueños, a ese grupo de amigos que lo potencian o esa familia digna de mostrar, compre el libro, pague la suscripción a los talleres, no importa si ese “maestro” ha vivido lo que vende, lo importante es que la publicidad, en varios casos, vende realización de ilusiones, no hechos verídicos.
Finalmente, algo que, por ejemplo, enfatiza Séneca, es la diferencia que hay entre felicidad y una suerte de tranquilidad, que en los epicúreos y en los estoicos se llama ataraxia, y consiste en un estado presente que se alcanza viviendo de acuerdo con la razón y la ulterior virtud que de ella se deriva. No obstante, esto dista mucho de la felicidad contemporánea ofrecida en el kit postneoestoico que es ser algo que se desarrolla solo en clave de resultados. La verdadera plenitud según los estoicos latinos no se logra teniendo, sino viviendo racional y cualitativamente. Así, mientras los estoicos latinos valoraban el componente cualitativo de la vida como fuente de tranquilidad o sufrimiento, en el mundo del estoicismo mercantil, lo cualitativo se trabaja para llevarlo a la realización cuantitativa. “Aprovecha el tiempo para vivir sin preocupaciones innecesarias”, diría un estoico de antaño; mientras que la máxima postneoestoica actual es: “aprovecha el tiempo para sumar habilidades y lograr una mejor versión de ti mismo”. La consecuencia final de todo esto es un círculo vicioso donde vuelve a ganar el capitalismo, aprovechándose del mismo caos que él causó al poner la vida en un plano cuantitativo y no como una expresión maravillosa de las cualidades que fluyen en el universo.
P.d. Es interesante ver como este estoicismo actual ha tomado como refugio principal a poblaciones conservadoras que apelan a nociones como la verdadera masculinidad o los tiempos mejores, alentando a grupos como los red pillers o más grave, los black pillers, para denunciar lo que consideran un cambio negativo en la sociedad, ante lo cual han optado por “hacerse estoicos”, cayendo en generalizaciones y ataques personales cada vez más radicales.




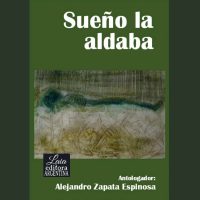


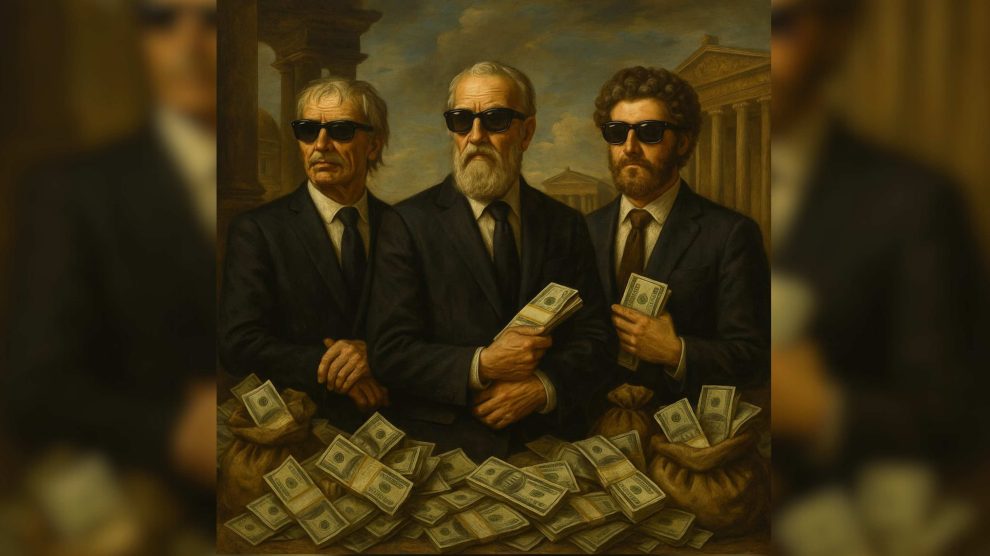
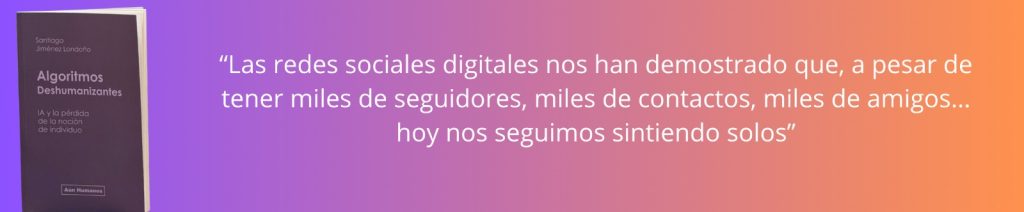




Comentar