“…el reto no está en que el Estado reconozca a la ciudadanía como agente transformador, sino en que la ciudadanía se asuma como tal, con todas las responsabilidades que ello implica…”
La participación ciudadana, particularmente en el marco del discurso electoral, suele ser presentada como una expresión auténtica del poder político. Sin embargo, en la práctica, dicha participación muchas veces se reduce a una figura retórica vacía, una forma sin contenido, una estética sin ética, una promesa sin cumplimiento. Existe una profunda brecha entre lo que se proclama y lo que efectivamente se implementa. Se exalta el papel del pueblo como protagonista del poder, pero ese protagonismo, restringido posterior al acto de votar, rara vez se traduce en una participación con capacidad de decisión o incidencia real. Así, la sujeción política se disfraza de libertad y legitimidad democrática.
Este fenómeno se agrava cuando una vez alcanzado el objetivo del voto, la voluntad ciudadana se archiva, y las promesas de inclusión —esto es, la promesa de materializar los pensamientos y aspiraciones expresados durante la campaña— quedan reducido a “simulacros de participación”. No se garantiza que las opiniones ciudadanas, aun siendo expresión del poder soberano, se traduzcan en decisiones concretas ni logren orientar efectivamente a quienes ejercen el poder delegado por mandato del voto popular. Esta forma simbólica de participación refuerza la frustración de una ciudadanía que se percibe utilizada, no representada. Frente a esta desarticulación entre representación y voluntad, se hace necesario repensar las formas de participación democrática, no como actos delegados, sino como espacios continuos de construcción del poder común.
Lo anterior, se refleja en la realidad política de Colombia donde la participación política activa ha sido marginada por estructuras electorales que privilegian la representación sin control ciudadano. La ciudadanía se reduce a un instante, el momento del sufragio. Fuera de ese breve ejercicio de poder, la estructura institucional recupera su control jerárquico, reafirma su autoridad y vuelve a operar de forma descendente, es decir, desde arriba hacia abajo, como en una pirámide de poder que se desentiende del mandato popular. Lo preocupante no es solo que no se reconozca a la ciudadanía como sujeto político activo, sino que muchas veces los propios ciudadanos no se perciben a sí mismos como tales. Esta desvinculación subjetiva es uno de los grandes desafíos de la democracia actual.
Reactivar el sentido profundo de la participación exige más que reformas legales o mecanismos de consulta. Implica un cambio cultural en el que la ciudadanía se reconozca como actor central del destino colectivo. Para ello, no basta con estructuras que permitan votar o asistir a reuniones; se requiere voluntad, conciencia y organización popular. El verdadero poder ciudadano no radica en el voto aislado, sino en la capacidad de deliberar, de exigir, de incidir. En este contexto, el reto no está en que el Estado reconozca a la ciudadanía como agente transformador, sino en que la ciudadanía se asuma como tal, con todas las responsabilidades que ello implica.
Repensar la pedagogía de la participación es una tarea urgente, pero esta vez debe surgir desde los ciudadanos mismos. Son ellos quienes, cansados de ser usados como cifras electorales, buscan nuevas formas de acción colectiva y transformación estructural. Esta pedagogía no debe ser impuesta desde arriba, sino construida desde las experiencias territoriales, desde los liderazgos comunitarios, desde la memoria de las luchas sociales. La participación política activa no es un recurso técnico, sino una forma de vida democrática.
Motivar al pueblo a repensar su participación política es el primer paso hacia un cambio real. Mientras la ciudadanía permanezca pasiva o resignada, los ciclos de exclusión se reproducirán. Pero cuando el pueblo se reconoce como autor de su propio destino, como constructor del poder y no sólo como delegante temporal, entonces la democracia florece. Solo a través de este cambio de conciencia colectiva es que pueden lograrse grandes transformaciones sociales.
Referencias
Subercaseaux, P. (s.f.). Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. Obtenido de https://lc.cx/tZ3N8A

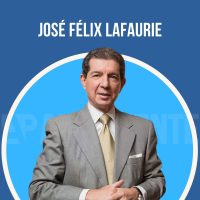






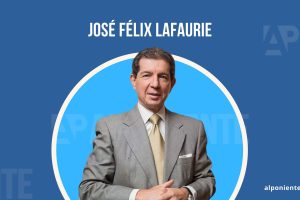



Comentar