“Así, en 2666, su última obra y la más colosal de su producción, la idea de un apocalipsis, de un fin, de un cierre, está presente durante toda la novela (…). El clima apocalíptico, el tedio, el enigma de los asesinatos de las mujeres y sobre todo un profundo y desconocido mal son narrados por Bolaño de una manera impávida y descarnada. Hay una multiplicidad de elementos que se articulan a lo largo de las cinco partes: la crítica social, personajes atractivos e inolvidables, prolepsis y brujería, la absurdidad de los rígidos códigos académicos contemporáneos, el malestar de la cotidianidad, la poesía del desierto, el desamparo, el olvido y, desde luego, el mito del fin del mundo.
Hay, sin duda, una necesidad por parte de cierta literatura latinoamericana contemporánea y, específicamente, del género policial, de construir algo nuevo a partir de la deconstrucción del mito primitivo. Se reescribe el mito para anularlo, para mostrar sus falencias y quiebres, y así poder darle un nuevo sentido, una nueva connotación. Se busca crear a partir de las ruinas una nueva edificación, más llamativa y adaptada a su propia época y espacio. Una suerte de legitimación de unos orígenes que aún pueden conectarse con lo sagrado. No solo eso, también se atacan los mitos presentes en el discurso del poder y que se desplazan invasivos en aquello que llaman el “sentido común”.
Roberto Bolaño, escritor chileno nacido en Santiago, una de aquellas voces inquietas del mal llamado Post-boom latinoamericano, es consciente de que la literatura tiene una búsqueda constante de renovación, la cual es necesaria para que continúe y se reinvente, para crear nuevas formas de percepción del mundo y de lo real. Bien decía Mircea Eliade, en Lo sagrado y lo profano, que los escritores y artistas “han comprendido que un verdadero recomienzo no puede tener lugar más que después de un fin verdadero. Y son los artistas los primeros de los modernos que se han dedicado a destruir realmente su Mundo para recrear un Universo artístico en el que el hombre pueda a la vez existir, contemplar y soñar.”
Así, en 2666, su última obra y la más colosal de su producción, y publicada póstumamente en 2004, la idea de un apocalipsis, de un fin, de un cierre, está presente durante toda la novela. La narrativa se ubica espacialmente, durante gran parte de la obra, en el desierto al norte de México, en una población imaginaria llamada Santa Teresa, que parece ser un nombre ficticio para llamar a Ciudad Juárez. El clima apocalíptico, el tedio, el enigma de los asesinatos de las mujeres y sobre todo un profundo y desconocido mal son narrados por Bolaño de una manera impávida y descarnada. Hay una multiplicidad de elementos que se articulan a lo largo de las cinco partes: la crítica social, personajes atractivos e inolvidables, prolepsis y brujería, la absurdidad de los rígidos códigos académicos contemporáneos, el malestar de la cotidianidad, la poesía del desierto, el desamparo, el olvido y, desde luego, el mito del fin del mundo.
2666 es un título que guarda un enigma que Bolaño no quiso revelar en toda su obra. Pero algo si es claro y es que la cifra remite, de alguna forma, a un final apocalíptico. El mito que permanece aquí, implícito, es el apocalipsis judeo-cristiano. Es a partir del cristianismo que se piensa en occidente en un tiempo lineal (en contraposición al tiempo cíclico de los griegos) y que tiene, necesariamente, un final. Es una suerte de teleología, los personajes de 2666 parecen presentir la irrupción de un quiebre, de un final, de un apocalipsis, algunos lo añoran, pero este nunca llega. El mito del apocalipsis, sirve aquí, no para el recomienzo como pensaba Eliade, sino para desestabilizar cualquier tipo de nuevo inicio o final anhelado. No se genera un nuevo sentido, sino que se refuerza la idea de la incertidumbre de lo real y la ausencia de todo sentido como posibilidad. El tedio y la cotidianidad persisten, la vida de los personajes se va yendo lentamente y el cambio prometido nunca llega. Los académicos europeos nunca encuentran a Archimboldi, Amalfitano no logra encontrar un sentido a su existencia monótona (lo que le lleva gradualmente a la locura), los victimarios de las mujeres nunca son encontrados y los personajes se van dejando arrastrar lentamente por la vida misma, amoldándose a la incertidumbre e, incluso, al mal que habita en el lugar. No hay un cierre que traiga tranquilidad.
Podemos encontrar esta idea del apocalipsis presente en muchos casos de la novela. Pero hay uno especialmente que llama la atención. En “la parte de los crímenes” aparece un personaje que resalta por su llamativa personalidad. La sacerdotisa y bruja Florita Almada aparece en varios programas de televisión denunciando los crímenes de Santa Teresa y anunciando que las cosas se pondrán peor.
Repitió lo que ya había dicho: un desierto muy grande, una ciudad muy grande, en el norte del estado, niñas asesinadas, mujeres asesinadas. ¿Qué ciudad es ésa?, se preguntó.
A ver, ¿qué ciudad es ésa? Yo quiero saber cómo se llama esa ciudad del demonio. Meditó durante unos segundos. Lo tengo en la punta de la lengua. Yo no me censuro, señoras, menos tratándose de un caso así. ¡Es Santa Teresa! ¡Es Santa Teresa! Lo estoy viendo clarito. Allí matan a las mujeres. Matan a mis hijas.
¡Mis hijas! ¡Mis hijas!, gritó al tiempo que se echaba sobre la cabeza un rebozo imaginario y Reinaldo sentía que un escalofrío le bajaba como un ascensor por la columna vertebral, o le subía, o ambas cosas a la vez. La policía no hace nada, dijo tras unos segundos, con otro tono de voz, mucho más grave y varonil, los putos policías no hacen nada, sólo miran, ¿pero qué miran?, ¿qué miran? En ese momento Reinaldo intentó llevarla al orden y que dejara de hablar, pero no pudo. Sáquese, so sobón, dijo Florita. Hay que avisar al gobernador del estado, dijo con la voz bronca. Esto no es ninguna broma. El licenciado José Andrés Briceño tiene que saber esto, tiene que enterarse de lo que le hacen a las mujeres y a las niñas en esa bella ciudad de Santa Teresa. (…) Tanta desidia y tanta oscuridad. Luego puso voz de niña y dijo: algunas se van en un carro negro, pero las matan en cualquier lugar. Después dijo, con la voz bien timbrada: por lo menos podrían respetar a las vírgenes. Acto seguido dio un salto, perfectamente captado por las cámaras del estudio 1 de televisión de Sonora, y cayó al suelo como impulsada por una bala. Reinaldo y el ventrílocuo acudieron prestos a socorrerla pero cuando la intentaban levantar, cada uno por un brazo, Florita rugió (Reinaldo jamás en su vida la había visto así, propiamente una erinia): ¡no me toquen, putos insensibles! ¡No se preocupen por mí! ¿Es que no entienden de qué hablo? Luego se levantó, miró hacia el público, se acercó a Reinaldo y le preguntó qué había pasado, y acto seguido pidió disculpas mirando directamente hacia su cámara.
Esta es solo una de las intervenciones del personaje. Almada tiene una función de prolepsis en el texto. Nos hace sentir que, efectivamente, la situación se complicará y que hay una oscuridad que ronda por Santa Teresa, un mal innombrable y terrible; ese mal que se anuncia con trompetas, que habla del reinado del anticristo (que no en vano se identifica con las cifras 666) y que algunas teorías milenaristas vienen anunciando hace siglos. Cada nuevo asesinato, cada irrupción violenta en el cuerpo femenino, parece ser una marca, una señal, un símbolo que se graba en la piel de cada una de las mujeres violentadas. La señal que anuncia la explosión apocalíptica, el nombre verdadero del enemigo (como creían algunos cabalistas), el fin que llega.
Almada es la médium y la shaman, aquella que lee la verdad del mito y la interpreta, ella es la depositaria del conocimiento del símbolo, aquella que acepta su mediación y por lo tanto accede a su revelación. Pero sus denuncias y sus profecías no tienen efecto, se quedan allí, ecos perdidos en el desierto. El fin nunca llega, ni para bien, ni para mal. Lo único que permanece es el mal que sigue siendo innombrable o misterioso. Bolaño reescribe el mito y hace de Almada en un primer momento un elemento que ayuda a generar un clima de misterio, que fortalece el enigma y que nos causa una suerte de desazón e impotencia. Pero en un segundo momento, 2666 nos hace dudar y pensamos que, tal vez, Almada no es más que una charlatana más de las que sale en la tv[1]. Hay una inversión del mito apocalíptico para mostrarnos la fragilidad de nuestras representaciones simbólicas y de esa teleología apocalíptica. No hay un final que pueda redimirnos, el tedio y el mal seguirán allí a pesar de nuestra propia muerte subjetiva y del desgaste de nuestras vidas.
Barthes postula que el lenguaje poético maneja una doble ambigüedad pues resiste contra el mito, pero es presa a su vez de procesos de mitificación (Barthes, 2014, pp. 228-229). El filósofo francés dice que la poesía y la escritura tienen una ambición esencialista lo que hace, a su vez, que los poetas crean que el sentido de las palabras no es más que una forma y por lo tanto intenten jugar con ello, de allí su búsqueda de encontrar una cualidad trascendente o un significado de las cosas. La poesía ocupa la posición inversa del mito: el mito es un sistema semiológico que pretende desbordarse en sistema factual; la poesía es un sistema semiológico que pretende retractarse en sistema esencial (Barthes, 2014, p. 228) Esta ambición esencialista lleva a los poetas a intentar resistir contra el mito pero esa resistencia, dice Barthes, los convierte en cierta medida en presas ideales para el mito, como si intentaran salvaguardar ese elemento propiamente sagrado del lenguaje e, inevitablemente, a través del aniquilamiento o fin del mito, se produce un segundo mito que lo reemplaza.
En este sentido 2666 y gran parte de la literatura latinoamericana contemporánea buscaran a través de la deconstrucción de diferentes mitos ancestrales, y asociados al pensamiento religioso occidental, crear un segundo mito que conforme su propia mitología, que abra nuevas puertas de sentido. Lo más pertinente a considerar, entonces, es el hecho de que en cierta medida este proceso de resignificación del mito obedece a una necesidad de resistir contra el mito mismo. En esa curiosa inversión, Bolaño pone al mito en función de desestabilizar cualquier estructura de índole mítica o de sentido alguno, no hay certezas sobre lo real, sólo incertidumbre.
En la novela sus personajes convergen una y otra vez en el norte de México, cerca al desierto de Sonora, es un espacio que le fascinaba y que el mismo calificaba utilizando un atractivo epígrafe de Baudelaire en 2666 de “un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento.” (Bolaño 2004, 6). Los personajes de Bolaño suelen estar inmersos en búsquedas difíciles y viajes que nos recuerdan algunos de los mitos primigenios (la búsqueda de Cesarea Tinajero, la búsqueda de Archimboldi, la búsqueda de los asesinos de las mujeres, la búsqueda de sentido de Amalfitano, etc). Pero a diferencia del mitologema o arquetipo del viaje sus búsquedas casi nunca concluyen y no siempre implican un aprendizaje. Todos los personajes al final convergen en el mismo espacio, llegan irremediablemente al mismo sitio: Santa Teresa y el desierto. Allí llegan para verse inmersos en las redes de corrupción, delirio y tedio. Es el espacio de su mitología y es allí donde hace la inversión del mito apocalíptico para reafirmar la vida y combatir el olvido.
Se ha reescrito el mito para poder anular el mito, pero no el mito clásico, sino los mitos existentes en los discursos del poder y del sentido común. Se reinventan los orígenes para mostrar la fragilidad de nuestras representaciones. Bolaño es consciente del papel que tiene la literatura como denuncia, como resistencia al poder, como recurso mnemotécnico. El mito aquí está en función de servir a la memoria como legitimador de la denuncia y del acto de resistencia contra la violencia y el mal innombrable que se asienta en el mundo. Pero también, a su vez, muestra los quiebres y la fragilidad de la memoria como garante de veracidad. Y al final lo que queda es el desierto, ese enorme desierto que es Sonora, que representa el tedio y la incertidumbre de lo real.
El mito está allí también como enigma no resuelto. Ya no trae tranquilidad, ni respuestas. Su función es la desestabilizar todo posible relato completamente verídico, la de desestabilizar las certezas que tenemos sobre el mundo y sobre el mal. Quedan algunas páginas por escribir al respecto y, en un contexto socio-político tan complejo como el latinoamericano y el sinsentido de una cotidianidad difícil el mito no puede morir y hoy más que nunca pervive en la literatura. Irrumpe allí donde menos se piensa, se conecta con los orígenes y lo sagrado para crear una nueva mitología que nos sacuda, nos cuestione y nos lleve a reflexionar sobre la violencia, la memoria, la ficción, el arte y el olvido en medio de esa curiosa y aparente dolorosa ficción en que habitamos nuestros días.
[1] Más adelante en un programa, Almada vuelve a desmayarse, esta vez producto de una lipotimia. Reinaldo, el presentador del programa, se cuestiona si los desmayos no serán fingidos. Se pone en duda la legitimad de la revelación.


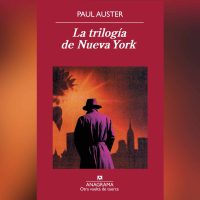




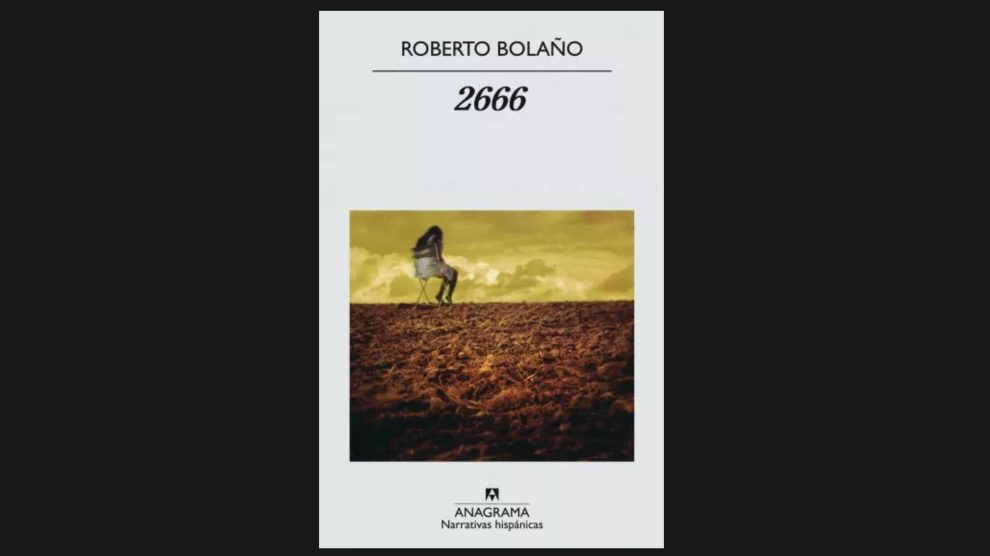

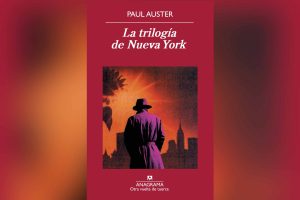


Comentar