![]()
Samuel miraba el reloj del celular y notaba que, una vez más, se le había hecho tarde para salir de la oficina. Sentado frente a su computador, revisaba los correos urgentes que llegaban con palabras como “prioridad,” “indispensable,” “flexibilidad.” Esa palabra, flexibilidad, se había vuelto un mantra repetido en su empresa, una gran compañía de tecnología en la que el crecimiento dependía de la capacidad de cada empleado para adaptarse a los cambios constantes.
Samu, como le decían de cariño, había creído en esa promesa. Entró a la empresa convencido de que la flexibilidad le abriría puertas y lo acercaría a algo inalcanzable para muchos de sus conocidos: estabilidad. Sin embargo, ahora, esa palabra comenzaba a pesarle, como una carga invisible. Cada día, Samu sentía que avanzaba hacia un futuro más incierto, lejos de la estabilidad prometida y cerca, muy cerca, del sinsentido.
Desde joven había explorado la filosofía, aunque sin una guía sistemática. En las largas noches universitarias había explorado las páginas de Gramsci y Marx, y se nutría de las enseñanzas de David Harvey y André Gorz; en aquel entonces, sin embargo, estos autores le parecían lejanos, voces de ideas abstractas y análisis que no creía llegar a experimentar en carne propia. Con el tiempo, la teoría tomó forma en su realidad, no para darle respuestas, sino para envolverlo en un mar de contradicciones. Su mente se dividía entre el empleado emprendedor que debía “adaptarse” y el pensador que se resistía, percibiendo en esa flexibilidad exigida una moderna forma de esclavitud.
Una mañana, de esas vertiginosas en las que no pudo ni desayunar, su amigo Kevin le comentó, mientras hacían fila en la máquina de café:
- La flexibilidad es lo de hoy, hermano. Ya no se trata de tener un puesto fijo ni una rutina. Cada día es diferente. Eso es lo que nos hace “adaptables”, se trata es de cogerle el gustito y no aflojar para no quedarse atrás.
Samu asintió, pero recordó una conversación con su abuelo, quien había trabajado en la fábrica de tejidos Fabricato. Aquel, sabía exactamente qué esperar al entrar y al salir, y aunque a veces se quejaba de la monotonía, nunca hablaba de incertidumbre. Él y sus compañeros de fábrica parecían tener claro su lugar, su importancia en un sistema predecible. Ese mundo ya no existe – pensaba Samu- ahora nos movemos en la bruma.
David Harvey había descrito el fordismo como una estructura rígida, pero estable: un pacto implícito entre empresa y trabajador, en el que se ofrecía continuidad a cambio de repetición y disciplina. Bajo ese sistema, al menos existía una mínima estabilidad. Pero ahora, Samu lo sabía bien, eso había quedado en el pasado. En su lugar, todo se había vuelto un constante cambio; él y sus compañeros flotaban sin rumbo, como piezas llevadas por los caprichos del mercado. La “acumulación flexible,” como Harvey llamaba a esta nueva dinámica, había llegado para redibujar sus vidas. La estabilidad era ya una promesa rota; solo quedaba adaptarse o ser arrastrado por la tormenta implacable del capital.
Así, en los pocos minutos que el café le permitía hacer una pausa y pensar sobre la vida, Samu iba reafirmando la idea según la cual, el mundo laboral contemporáneo ya no ofrecía ese pacto tácito que alguna vez fue un bálsamo ante la explotación.
De regreso en su escritorio, Samu abrió un correo de la “líder” de recursos humanos (porque ya no es jefa, es líder), era una invitación a una “capacitación en habilidades adaptativas”. Suspiró con desgano. Esas capacitaciones eran una especie de ritual, un recordatorio de que, en esa compañía, la flexibilidad era responsabilidad de cada uno. “Cada uno construye su carrera”, decían, pero él sentía que esas palabras escondían una trampa: era una forma de autoexplotación que disfrazaba la esclavitud de “libertad”. Mientras seas adaptable, te necesitamos, parecían insinuar las consignas de la empresa. Pero ¿y si algún día ya no podía adaptarse? ¿Si un día esa flexibilidad lo quebraba?
Esa noche, al volver a casa, Samu intentó poner sus pensamientos en orden. Se miró en el espejo del baño y sintió cómo su rostro lo observaba con una mezcla de cansancio y extrañeza. ¿Quién era esa persona? ¿Había quedado algo de aquel joven que leía a Gorz y a Harvey con curiosidad, que discutía sobre las trampas del posfordismo en las jardineras de la facultad? Recordó cómo Gorz hablaba de una red de dependencia invisible, una estructura de trabajo flexible que, lejos de liberar al trabajador, lo ataba aún más a su rol, exigiendo de él una disposición constante y una adaptación sin descanso. Una suerte de alienación moderna, donde el trabajador ya no se veía a sí mismo, sino como un reflejo de las expectativas que se proyectaban sobre él.
En medio de esos pensamientos, Mariana, su amiga de toda la vida, lo llamó. En el teléfono, la escuchó decirle lo que él mismo había pensado más de una vez:
- Samu, ¿cuándo fue la última vez que saliste? Te veo metido en ese trabajo, en esa dinámica que parece nunca tener fin. Esto no te está haciendo bien.
Las palabras de Mariana cayeron en él como un golpe seco. La verdad es que llevaba meses sumergido en un ciclo interminable de adaptarse, de cambiar y de ajustarse a las expectativas, y en ese proceso, cada vez menos de él quedaba intacto. Al final de cada jornada, cada ajuste y cada nueva meta cumplida dejaba algo suyo en el camino. Comprendió que la flexibilidad que le exigían era una cadena, una que él mismo sostenía. Se había convertido en una pieza moldeable, capaz de cambiar, pero incapaz de recordar quién era realmente. Días después, en la oficina, escuchó la conversación de otros dos compañeros:
- “Es que ya no podemos esperar seguridad en el trabajo. Esto es lo que hay, antes démonos por bien servidos”, decían.
Samu miró a sus colegas y vio en ellos su propio reflejo: piezas que se creían independientes, pero que estaban atrapadas en una red invisible. Sabía que cada uno compartía la misma angustia, pero fingían felicidad para cumplir los estándares de la empresa, para evitar quedarse atrás en la carrera de flexibilidad. Pero él ya no podía seguir ignorándolo. Flexibilidad, se repetía, y la palabra, que alguna vez fue sinónimo de posibilidad, ahora era solo una sombra.
Al final del día, Samu apagó su computador y se quedó mirando el vacío de la pantalla, como si en ella pudiera hallar respuestas. Luego, se levantó sin decir una palabra, sintiendo el peso de sus pasos en la oficina silenciosa. Miró por la ventana hacia la ciudad iluminada, mientras las luces parpadeaban como estrellas distantes. Caminó hasta la terraza, despacio, respirando el aire frío que le llenaba los pulmones con una mezcla de calma y vértigo. Se detuvo al borde, contemplando el horizonte, sin mirar atrás. La palabra “flexibilidad” seguía resonando en su mente, como un eco distante y tortuoso. Cerró los ojos y dejó que el silencio le envolviera. Encontró calma.
Minutos después, solo quedó el vacío de la terraza iluminada por la tenue luz nocturna. Al día siguiente, la empresa abrió una nueva vacante.


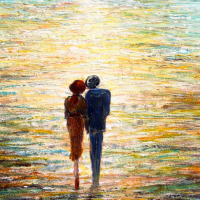






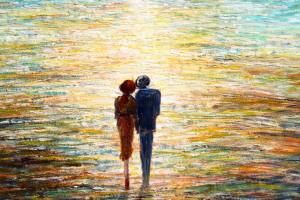



Comentar