![]()
En el taller industrial, donde resonaban las voces y las manos de los primeros obreros, el trabajo era más que una actividad económica; era un acto de afirmación, un lazo que unía al individuo con el mundo. Con sus manos, el obrero moldeaba una parte de sí mismo en cada herramienta y en cada máquina, y aunque era explotado (como todo empleado en sociedades bajo el dominio del sistema capital), su oficio le daba un lugar, una identidad. Pero ese “oficio”, que a inicios de la manufactura definía la relación entre el obrero y la industria, fue reducido, primero, a la servidumbre de la máquina y, después, como cuenta Benjamin Coriat[1], a la subordinación ante el cronómetro. Así, el capital inicia su ofensiva por domar y disolver el oficio, y en su lugar, imponer una cadencia que extrae hasta el último segundo de la jornada laboral, e incluso – en la contemporaneidad-, como se argumenta claramente en el libro “Vivir la vida”, de los profesores Fernando Fernández y Raúl Ramírez[2], más allá de ella, en el resto de las dimensiones de la vida humana.
Con Marx se puede entender que la alienación no era – ni es- un mero accidente del capitalismo, sino su condición. Al transformar al obrero en una pieza reemplazable de la maquinaria, el capital reducía su labor a la repetición monótona y fragmentada de gestos que él ya no controlaba. El cronómetro, ese “ojo” frío y mecánico que registra cada segundo, fue una de las primeras herramientas del capital para despojar al trabajador de la autonomía sobre su tiempo. Al introducir el “tiempo productivo”, la industria moderna no solo comenzó a apropiarse del esfuerzo físico, sino también de la conciencia y la voluntad del obrero. Ya no era el tiempo el que dictaba el ritmo del trabajo, sino el cronómetro, ese reloj que devora y reemplaza la vitalidad del “oficio” con su insensible precisión.
Antonio Gramsci[3], en su momento, tras los fríos barrotes de la represión, también observó que esta dominación sobre el tiempo y el trabajo iba más allá de lo económico. El intelectual italiano, señaló repetidamente cómo la hegemonía del capital se infiltraba en las instituciones, en la cultura, en las creencias cotidianas. No se trataba solo de controlar el trabajo del obrero, sino de redefinirlo culturalmente para eliminar cualquier vestigio de resistencia. El “oficio” ya no era una fuente de orgullo y de identidad; era, bajo la nueva hegemonía del capital, un “obstáculo” al progreso que debía ser superado. En ese mundo donde la máquina empezaba a dominar, el obrero quedaba, no solo materialmente subordinado, sino también simbólicamente desposeído de sus conocimientos, de su cultura de trabajo, de su humanidad.
Hoy, al mirar a nuestro alrededor, parecería que el capital ha alcanzado la utopía – ¿o distopía? — de la producción sin manos. La automatización y la inteligencia artificial han hecho de las fábricas espacios silenciosos y “eficientes”, donde los humanos han sido relegados a la vigilancia o al mantenimiento de sistemas que ya no requieren de su presencia constante. Las antiguas resistencias y secretos del taller han quedado reemplazados por algoritmos y patrones de optimización. Y, entre tanto, en este orden tecnocrático, sigue emergiendo la histórica pregunta por la libertad; ¿este “progreso” ha llevado al ser humano a un estado más libre o lo ha convertido en un extraño de su propio mundo?
Byung-Chul Han, nos recuerda que la era de la autoexplotación es una era sin amos visibles, donde el obrero se convierte en su propio opresor, persiguiendo metas de productividad y rendimiento que ya no le pertenecen, sino que han sido internalizadas como una necesidad[4]. La libertad que el capital y la tecnología moderna ofrecen es una libertad paradójica, que, al liberarnos del esfuerzo físico, nos ata al rendimiento, a la vigilancia permanente de nosotros mismos. Nos hemos convertido en nuestros propios “vigilantes de máquina”. El “oficio” ha sido sustituido por una cadena invisible de indicadores y cifras que llevamos adheridas al cuerpo y a la mente, como si de una segunda piel se tratara.
En este sentido, vale recordar a Marcuse cuando advertía que la “sociedad unidimensional” nos ofrece una ilusión de libertad que, en realidad, encierra al individuo en un espacio cada vez más estrecho de roles prefabricados. Ya no hay espacio para la creación ni para el error. La inteligencia artificial y los sistemas digitales eliminan el imprevisto, el azar, aquello que hacía del “oficio” algo íntimo y humano. ¿Acaso el destino del trabajo humano es convertirse en una repetición de actividades vacías, carentes de sentido? Las crisis de las sociedades contemporáneas parecen ser, más que de economía o de política, crisis del sentido del trabajo, del sentido de la vida misma.
En este orden de cosas, ¿dónde queda la libertad en un mundo donde la máquina y el algoritmo definen el espacio de acción humana?, ¿No será necesario construir una nueva relación con el trabajo que rehumanice y redima al trabajador? No se trata de rechazar el avance tecnológico, sino de preguntarnos si este avance puede estar al servicio de la humanidad sin arrancarle su esencia. ¿Es posible una tecnología que no “destruya” el oficio, sino que lo enriquezca, que no aliene, sino que acerque al hombre a una comprensión más profunda de su lugar en el mundo?
Quizá la verdadera libertad esté en redescubrir el valor del trabajo en tanto creación, en tanto expresión de la condición humana. Porque si bien la tecnología promete “progreso”, no es el progreso lo que da sentido a la vida, sino la capacidad de conectar con lo que hacemos, de poner en cada tarea algo de nosotros mismos. En la medida en que el trabajo deje de ser un simple medio para la acumulación y se convierta en una forma de expresión humana, podremos pensar en una sociedad que, lejos de alienar, permita a cada individuo afirmarse, no como vigilante de una máquina o esclavo de un algoritmo, sino como un creador, un ser humano completo.
[1] Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro: Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa, traducido por Juan Miguel Figueroa Pérez (México: Siglo XXI Editores, 1982).
[2] Luis Fernando Fernández Ochoa y José Raúl Ramírez Valencia, Vivir la vida: De la adicción al trabajo a una vida en armonía (Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2023).
[3] Antonio Gramsci, Los cuadernos de la cárcel, edición crítica de Valentino Gerratana, traducido por Ana María Palos y José Luis González (México: Ediciones Era y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1999).
[4] Byung-Chul Han, “Hoy nos sometemos voluntariamente a la autoexplotación hasta colapsarnos,” Clarín, 24 de mayo de 2022, https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-hoy-sometemos-voluntariamente-autoexplotacion-colapsarnos-_0_oOxmKuQ8bH.html.


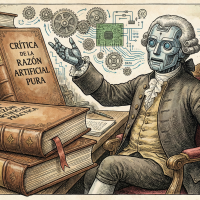






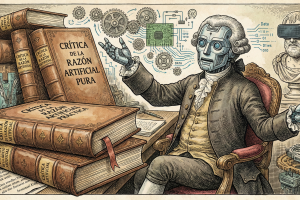




Comentar