 “Qué laberinto de abismo y cañones, que fronda, que monte cerrado con furia”
“Qué laberinto de abismo y cañones, que fronda, que monte cerrado con furia”
Camilo alzate
En Medellín solo hay lomas, dicen los que vienen de afuera. Y es cierto. Siendo un valle, todo queda de pa’ arriba; siendo un valle hay una extensión recta no muy prolongada que se extiende sin tantos accidentes topográficos para volver a fundirse en las laderas de las colinas.
En las inmediaciones de las breñas y el cinturón de cumbres que columbran la ciudad, se encuentra el centro administrativo (como le llaman al centro). El resto son barrios y comunas que se pierden en los cerros.
Es una ciudad construida en el cielo, como la de los chachapoyas; son hombres del cielo que se han acostumbrado a vivir verticalmente; se agarran de esos morros con las uñas y el esfuerzo; sus casas se funden en el suelo, junto a la madera y la chatarra que las conforman; dispuestas a soportar las balas, los aludes y la intempestividad del clima.
Villatina es uno de esos barrios nacidos a la sombra de los cerros tutelares, en este caso el pan de azúcar. Villatina se hace pública luego de la catástrofe natural acontecida el 27 de septiembre de 1987, cuando un lado del pan de azúcar se desprendió, sepultando al barrio.
Mis tias y tios maternos, las primas y los primos, mi mama y mi abuela vivían en villatina, o iba de paseo algún fin de semana. Mis tías tenían sus casas ubicadas en la parte alta del barrio, junto donde el pan de azúcar arruga su cara de tierra rojiza y maciza y le hace señas vulgares al cielo.
Algunos de mis familiares fueron esparciéndose por Medellín gracias a los subsidios que dio la alcaldía luego del siniestro. La mayoría de las hermanas de mi abuela se quedaron en Villatina, entre ellas mi madrina.
A ellas les tocó correr del morro, de la montaña de mahoma que se venía, pero con la fuerza de un bólido y la velocidad de un alud. La alcaldía les dio platica, las reparó y las ubicó en bello, en donde cerquita hay otro morro que se empezaba a poblar.
Yo mismo subí al pan de azúcar, casi 20 años después, coleado de un bus, junto a otros tres gamines -como nos gritaban-; ascendiendo la pendiente del cerro en un bus tísico de CO2, aferrado a sus tornillos para no irse cuesta abajo como el morro.
Lo increíble es que uno pensaría que la gente tomaría el desastre como una sentencia premonitoria de nuevos desastre. Pero no, 20 años después -treinta ya en el momento en que edito este texto- la muchachada -yo entre ellos- recorre los recovecos intrincados de esas moles de concreto semejantes a cubos de Rubik que flotaban sobre los costados de tantos morros que hay en este valle.
La barriada se extendía cercando a la montaña, como culebrilla virando en torno al corazón; con sus casuchas de materiales reciclables, compactados entre la miseria, hechos un alud de mugre, parásitos y enfermedades.
Kropotkin Describe un espacio parecido cuando relata en su texto A los jóvenes, la manera en que el médico es guiado por los reinos de la pobreza hasta llegar a su paciente. Estos barrios son un basto mundo de esquinas y salientes, de casas construidas sobre las ruinas de otras, pese a que en las ruinas habitan aún la familia propietaria.
La culebrilla se extendía tras la nuca de los cerros; y con ella se entrelazaban la miseria y el hambre -cualquiera sea su forma o causal-, se acercaban la violencia y la estrechez -esa es la sensación que da Medellín-. Esa es la sensación que da el barrio. Era curioso avanzar -en sentidos opuestos-, ver a dos colosales tractomulas desfilar por las calles sin poder pasar. Parecían cansadas, muertas, un esqueleto de hierro oxidado. Como si en cualquier momento se fueran a hundir con morro y todo.
En la señora de Torcoroma fui bautizado; en esas canchas pelie luego de perder cotejos, en esas canchas robamos el balón para salir corriendo de nuestros rivales; en ese barrio encontré jardines zen con peces choi, camuflados entre rastrojeros llenos de mierda de cristiano y bazuqueros desnudos, copulando como insectos silvestres.
Encontramos nuevos pasadizos para jugar y atajos para llegar rápido; evitando las otras pandillas de niños.
Fuimos de barrio en barrio peleando con niños por mangos para calmar el hambre por un rato, corrimos de palizas seguras cuando la gallada contraria era superior en número, encontramos charcos -como el de la Nevera- que parecían el alma del morro; su ser abierto y sensible, dispuesto para los peregrinos; rebosante de escarcha salada, escondiendo un remolino en su corazón en el que varios niños se habían ahogado ya.
Ese morro que vi saludar al sol para luego hacer mala cara por el calor, como derritiéndose; esa montaña vista luego de una larga caminata por el centro, vista al ir ascendiendo en cualquier bus hacia otros barrios y otros morros (aun cuando voy por el centro de Medellín veo la antena desde donde asamos chorizos).
Yo contemplé ese valle empelota, con sus ínfulas de dama carolingia, pero con su pinta inexorable de prostituta de pueblo.
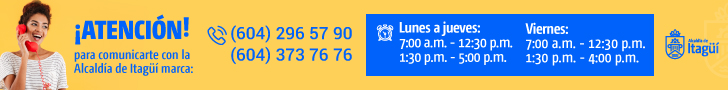












Comentar