El populismo es esa forma de gobernar en la que el estadista, un hombre surgido de la base, apela al pueblo, a esa entidad colectiva que no es la suma de individuos, sino su superación, incluso su avasallamiento. Es un varón común, no el macho alfa. Ahora, eso sí: tiene cualidades que lo hacen excepcional, que lo elevan. Sus seguidores ven en él, en ese hombre masculino o posmoderno, un encantador de serpientes. Es un gran teatrero, puede gesticular y hacer aspavientos.
Ese estadista real o en ciernes bracea, habla fuerte o habla quedo, se dirige a la gente. Y apela a sus iguales. Lleva un uniforme reconocible. Viste siempre igual, de negro o de blanco, de marrón o de caqui. Y su imagen se forja y se retiene.
Pero el populismo es también y sobre todo la conversión de cualquier actividad o destreza en materia estadística. Los jueces, por ejemplo, no están donde están por respaldo popular, sino por haber superado unas pruebas que avalan su acreditación. Son especialistas a los que los populistas repudian.
El populista desconfía de estas garantías procesales, por decirlo así: justamente por eso, cuando más acosado por la justicia se hallaba, Silvio Berlusconi dijo que él se veía respaldado, elegido por el pueblo, y que, por tanto, no se dejaría atrapar por alguien, un magistrado, que al fin y al cabo estaba donde estaba no por designación popular, sino por concurso-oposición.
Si toda actividad profesional o institucional se validara por elección popular, entonces –le reprochaba Umberto Eco al entonces primer ministro italiano– no deberíamos confiar nuestros hijos a los maestros ni nuestras intervenciones quirúrgicas a los cirujanos. ¿Quién puso a ese docente? ¿Quién avaló a ese galeno? No podemos.
¿Por qué razón? Porque todos estos profesionales han sido habilitados para ejercer sus funciones no por elección del pueblo, sino por concurso de méritos, tras un examen que evalúa su destreza o conocimientos. Como es obvio, el pueblo, según enunciado de una deliberación única, como expresión de sentimientos comunes, no existe, añadía Eco. Es una herencia paradójica de la Ilustración, un legado de aquella voluntad general que sirvió para justificar lo bueno y lo malo, y que convirtió en quimera realmente existente la ley del número.
Hoy, las cosas han cambiado. O eso creemos… Al menos, ya no es tan fácil confundirnos con estas certidumbres. Gracias al refinamiento de nuestras democracias actuales, esa suma de los individuos no puede abatir a las minorías, y ciertas opiniones, por muy mayoritarias que sean, no pueden imponerse sin quebranto de unos derechos que a todos nos asisten: a los que profesan los juicios comunes y a los que sostienen ideas minoritarias.
Frente a esa entidad evanescente (el pueblo), existen, por supuesto, los ciudadanos: plurales, con sentimientos diversos, con juicios distintos, ciudadanos para los que hay que gobernar. Pero el consenso no ha de invocarse para excluir, estigmatizar o aniquilar a los que no comulgan con los valores mayoritarios. Además, la opinión pública no se forma sólo con la aritmética parlamentaria.
Existe lo que en el Antiguo Régimen se llamaban los cuerpos intermedios: corporaciones privadas e instituciones de la sociedad civil que son fruto del acuerdo particular, de los pactos o convenios que distintos agregados humanos rubrican para beneficio de sus miembros.
Entre otras metas infames, los totalitarismos esperaban acabar con esos cuerpos intermedios, un estorbo, sin duda, para su cómoda y despótica ejecutoria. Esperaban, en efecto, hacer coincidir el Estado con la sociedad y pretendían adueñarse de esas instituciones civiles para así facilitar el triunfo de la voluntad… general: esas oleadas de individuos que se pierden en la acogedora uniformidad de la multitud, esas muchedumbres en las que las personas renuncian a sí mismas, en las que dimiten fascinadas por la presencia de un líder elevado hasta un lugar inalcanzable. Recuerden: un líder salido de los estratos bajos. No forma parte de la élite; tampoco de las diversas castas que se adueñan de los recursos del pueblo.
Por suerte, ese paladín que brama, que bracea y que encomia, que se entrega al didactismo odioso, que nos trata como menores de edad, puede ser derribado por su pueblo: mejor dicho, por sus votantes. Y, a pesar de nuestras democracias achacosas, aún podemos expulsar a nuestros populistas, esos que retumban, ensordecen y soliviantan ante la cámara, ante el auditorio. O esos que hablan quedo ante la televisión.
[author] [author_image timthumb=’on’]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10550894_10203841429256698_1387318045522281632_n.jpg?oh=c1137d8125c61be8b608a534b927f6d0&oe=543BFB41&__gda__=1414741796_26cba58e17340f026f46db90056c4a2a[/author_image] [author_info]Justo Serna es catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Valencia (España). Es especialista en historia cultural, tiene varios libros publicados y colabora regularmente en prensa. Ha sido columnista de El País (España) y de otros periódicos políticos y culturales.[/author_info] [/author]

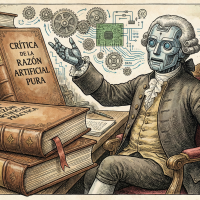





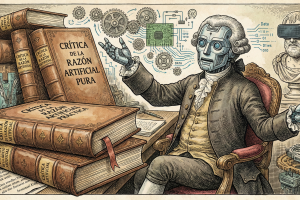




Comentar